1378 Introducción a la historia universal. Al-Muqaddimah. Ibn Jadún .
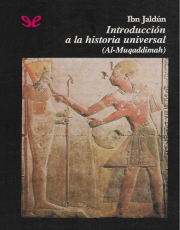 CAPÍTULO XLIII
CAPÍTULO XLIII
UN GOBIERNO OPRESIVO OCASIONA LA RUINA DEL PROGRESO PÚBLICO
EL ATROPELLAR a los hombres con apoderarse de sus bienes, equivale a anularles la voluntad de laborar por los logros y el mejoramiento, porque ven que el fruto de sus afanes concluye en ser arrebatado. Al perder la esperanza en el beneficio, cesan de trabajar, y su desaliento se es siempre en proporción a las vejaciones padecidas; si los actos de opresión ocurren a menudo y afectan a la comunidad en todos sus medios de subsistencia, renuncian totalmente al trabajo, porque la desmoralización sería igualmente total. Si dichos actos se producen aisladamente, la abstinencia del trabajo sería en la misma relación. Ahora bien, el progreso social y la actividad de su desarrollo dependen del trabajo y de la aplicación de los hombres a los medios del lucro y el bienestar. Si el pueblo se limita al sustento cotidiano y carece de ánimo para procurar el mejoramiento, los recursos del desarrollo colectivo acaban por paralizarse, la situación social se trastorna y la gente se dispersa por distintos horizontes para buscar en otros países los medios de existencia que ya no encuentran en el suyo; la población del reino disminuye, los poblados quedan sin habitantes, las ciudades caen en la ruina. Tal estado de cosas trastorna la organización del gobierno, quien, siendo la «forma» de la prosperidad pública, debe necesariamente descomponerse cuando la «materia» de esa prosperidad se altera.
He aquí lo que Masudi nos refiere al respecto, tratando de la historia de los persas. Dice del Mubazán, o jefe de la religión, que vivía bajo el reinado de Behrám Ibn Behrám: «Este mubazán se puso un día a reprochar al rey la injusticia de su gobierno y la indiferencia que mostraba a ciertos abusos cuyas consecuencias podían ser fatales para el imperio, dando a sus advertencias la forma de un apólogo, preferido por un búho». El rey, habiendo oído los gritos de un búho, preguntó lo que el animal decía, y el mubazán le respondió: «Un búho macho quiere desposarse con una hembra de su especie; ella consiente mediante una dote de veinte aldeas caídas en ruina bajo el reinado de Behrám, a efecto —agrega ella— “de que yo pudiera recorrerlas y gritar allí a mis anchas”». Él acepta la condición y le dice: «Mientras que este monarca siga reinando, podré poner a tu disposición mil aldeas, al cabo no me costaría trabajo encontrarlas». El rey, a quien estas palabras le habían despertado la atención, se retiró con el mubazán y le pidió la explicación. «Señor —comenzó a decir éste—, la grandeza de un reino sólo se culmina cuando se apoya en la religión, se resigna a la voluntad divina y se conforma, en todos los actos, a los mandatos y prohibiciones de Dios. La religión sólo se sostiene por el rey; el poderío del rey estriba en sus tropas; el mantenimiento de las tropas requiere dinero; el único medio para obtener el dinero es el desarrollo económico-social; ningún desarrollo se logra sin una justa administración; la justicia es una balanza que el Altísimo ha instalado en medio de sus criaturas y a la cual ha designado a un administrador, que es el rey. En tanto tú ¡oh rey! has quitado las tierras a sus antiguos poseedores y cultivadores, a las gentes que pagaban el impuesto territorial y nutrían tus arcas; tú has concedido esas tierras a tus cortesanos y servidores, a individuos ociosos, que han descuidado toda labranza, a hombres sin previsión y carentes de las nociones elementales pertinentes a la buena administración de una finca rústica. Dada su afinidad al soberano, se les ha eximido del pago de impuestos y se ha obligado, injustamente, a los contribuyentes y labriegos a cubrir la diferencia. Ante tal iniquidad éstos dejaron sus tierras y abandonaron sus casas para ir a establecerse en tierras lejanas, de difícil manejo. Eso dio por resultado la declinación de la agricultura, la ruina del campo, la escasez del erario, la extenuación del ejército y la miseria del pueblo. Por tanto, los reyes vecinos tuyos ya acarician la idea de apoderarse de Persia, sabiendo que nuestra nación ha perdido todos los recursos esenciales al mantenimiento de una soberanía». «El rey, al escuchar esa disertación, se puso a examinar el estado del imperio; quitó las tierras a los cortesanos para devolverlas a sus antiguos dueños, quienes, ya restablecidos en las condiciones de antaño, renovaron sus actividades con brío. De tal modo, sobrevino un resurgimiento, recuperaron sus fuerzas los que se habían debilitado, el país se cubrió de mieses, el dinero afluyó a las cajas de los recaudadores, el ejército recobró su vigor, los abusos de autoridad fueron extirpados, y las poblaciones fronterizas se colmaron de aprovisionamientos. El rey, ocupándose personalmente en dirigir la administración del Estado, gozó de un reinado feliz y nada turbó ya el orden del imperio». Esta anécdota nos hace ver que la injusticia acarrea la ruina del proceso social y que la secuela respectiva se traduce en gran perjuicio del gobierno, destruyéndole los recursos y precipitando su caída. No debemos prestar atención (a una objeción que uno pudiera hacerse; a saber, que) los actos de opresión han tenido lugar en las grandes urbes de diversos imperios, sin que ello les haya arruinado. La sinrazón que esas urbes han padecido tiene por medida la relación que existe entre dichos actos y los medios de que los habitantes pueden disponer, pues dada la importancia de la ciudad, de su numerosa población y sus abundantes recursos, el menoscabo que una administración inicua puede causarle sería leve al principio; ello no se desarrolla sino gradualmente y de una manera casi insensible, porque los vastos recursos de la ciudad y la abundancia de sus productos industriales impiden, por un tiempo bastante largo, percibir los efectos desastrosos de la opresión. Inclusive, antes de que la ciudad se convierta en un montón de ruinas, quizá ese gobierno inicuo habría desaparecido, y un nuevo régimen, favorecido por la fortuna, vendría a restaurar la capital y remediar el mal secreto que la minaba y que apenas es perceptible. Sin embargo, esto acontece raramente. Se comprende de lo que acabamos de decir que la declinación de la prosperidad pública es una consecuencia necesaria de la opresión y que, mediata o inmediatamente, la padece el Estado. Tampoco hay que suponer que la opresión consiste únicamente en quitar el dinero o una propiedad a su posesor sin un justo motivo y sin conceder una indemnización, aunque eso sea la opinión generalmente aceptada. La opresión tiene una significación mucho más extensa, pues aquel que toma el bien ajeno, que impone al prójimo trabajos, que exige de él servicios sin derecho, que le somete a un impuesto ilegal, es un opresor; los recaudadores que exigen derechos no autorizados por la ley son opresores; los que infringen estos derechos, igualmente lo son; los autores de peculado, son opresores; opresores son también los que privan al pueblo de sus derechos; asimismo lo son los que arrebatan por la fuerza las pertenencias ajenas, y el mal que se origina de todo esto recae indefectiblemente sobre el gobierno, porque descorazona a la población y destruye el progreso, que es su propia esencia. Esto nos hace comprender la sabiduría del principio conforme al cual el Legislador se guiara cuando proscribió la opresión; porque ella es la principal causa de la desolación del progreso social y presagia la extinción de la especie humana. Principio que la ley divina no pierde de vista y se reconoce en la elección de los cinco puntos esenciales a que se reducen los designios de todas las leyes, a saber: la conservación de la religión, de la inteligencia (del hombre), de su vida, de la población y de la propiedad. Ahora bien, puesto que la opresión puede ocasionar la extinción de la especie arruinando el progreso social, la ley ha tenido la sabia precaución de condenar ese abuso. Así, pues, la proscripción de la opresión ha sido de los más importantes esmeros del Legislador, lo cual está demostrado por los pasajes del Corán y de la Sunna tantas veces, que escapan a todo esfuerzo para poderlas puntualizar o enumerar. Si cada uno tuviera el poder de oprimir a los demás, la ley hubiera determinado una pena aplicable especialmente a este delito, así como ha hecho para todos los otros actos que dañan a la especie humana y que cada individuo puede cometer: tales como el adulterio, el homicidio y la embriaguez. Mas nadie tiene el poder de oprimir, excepto aquel sobre el cual los demás hombres carecen de todo poder: de hecho, la opresión es cosa de gente que posee el poder en la mano y ejerce la autoridad suprema. El Legislador se ha aplicado por tanto a vituperar, del modo más enérgico, todo acto de opresión, y reiterar las amenazas contra los hombres que en ello se hacen culpables con la esperanza de que los poderosos tuvieren en su propia conciencia un monitor que les retenga. «¡Y tu Señor no es injusto para con sus siervos!».
Que no se nos objete que la ley ha fijado una pena al bandolerismo, aunque este delito sea un acto de opresión cometido por un individuo con posibilidad para ello, porque el bandolero tiene realmente el poder cuando ejecuta su oficio. A esta objeción se puede responder de dos maneras: primero, declarando que la pena establecida por la ley en previsión de ese caso se aplica al bandolero por los delitos que ha cometido contra las personas y los bienes. Esta es la opinión sostenida por un gran número de legistas, porque —dicen—, la aplicación de la pena no tiene lugar sino después de someter al malhechor y llevar a cabo su proceso; pero, para el bandolerismo en sí, no hay pena alguna determinada. En segundo lugar, se puede replicar que el bandolero no puede ser calificado con el término de «poseedor de poder», porque se entiende por «poder», hablando de un opresor, la mano que se extiende (hacia los bienes ajenos) sin que haya allí un poder mayor capaz de oponérsele, y eso es lo que acarrea la ruina (de la sociedad). Ahora el poder del bandolero consiste en el miedo que inspira y que le sirve de medio para apoderarse de los bienes del prójimo; mas el brazo de la comunidad puede destruir este poder; está autorizado por ambas leyes, la religiosa y la civil. Este no es, pues, un poder invencible que ocasione la ruina de la sociedad. ¡Y Dios es omnipotente para cuanto le place!
Uno de los tipos de opresiones más graves y nocivos al bien público, es la imposición de prestaciones y trabajos a los súbditos sin retribución. El trabajo del hombre cuenta dentro del carácter de las ocupaciones lucrativas. En nuestro capítulo referente a la subsistencia, mostraremos que, entre los hombres civilizados, la ganancia y la subsistencia representan el valor del trabajo. Por consiguiente sus esfuerzos y su trabajo son para ellos los medios de ganar y adquirir; incluso se puede decir que son sus únicos medios. La clase laborante no tiene otro ingreso para subsistir y lucrar que el fruto de su trabajo. Por tanto, si se la obliga a trabajar en provecho ajeno, o si se le imponen tareas que no le proporcionarán los medios de vivir, sería como privarla de su utilidad, o despojarle el valor de su trabajo, único medio de obtener su beneficio. De tal suerte, se vería presa de la penuria; falta de la mayor parte, o mejor dicho, de la totalidad de los recursos de su existencia; si esas prestaciones son requeridas con frecuencia, los hombres acaban por desmoralizarse completamente perdiendo la esperanza en todos sus afanes. Tal estado perturbaría el progreso social y conduciría a la ruina del país.
¡Y Dios, enaltecido sea, mejor lo sabe y de Él proviene toda asistencia!
Otro orden de opresión aún más grave y dañino a la prosperidad del pueblo y del Estado, es cuando el (gobierno) constriñe a los negociantes a cederle, mediante un exiguo precio, los efectos y mercancías que poseen y obligarlos luego a comprarle otras mercancías a un precio elevado. Esto es (lo que se llama en jurisprudencia) comprar y vender por la vía de la violencia y la constricción. Obtienen a veces plazos para efectuar sus pagos, cosa que reanima un tanto su esperanza de poder aprovechar las fluctuaciones del mercado para vender con alguna ventaja aquellas mercancías que se les ha forzado a comprar y reparar así sus pérdidas. Pero sucede a menudo que la administración les exige el pago antes del término fijado, lo cual los coloca en la necesidad de realizar todo a precios bajos, y, por consiguiente, las dos operaciones les aportan la pérdida de una parte de sus capitales. Los negociantes de toda clase establecidos en la ciudad, los que allí llegan de diversos países para (comprar o vender) diferentes artículos, todas las gentes que se dedican al pequeño comercio en el mercado, los tenderos que expenden comestibles y frutas, los artesanos que fabrican herramientas y utensilios de menaje, en una palabra los comerciantes de todo género y de toda condición, padecen igual menoscabo. Tal situación va prevaleciendo gradualmente sobre los negocios menguando sensiblemente los capitales; de suerte que los comerciantes, habiendo agotado sus medios pecuniarios con la esperanza de reparar sus pérdidas, no les queda otro recurso que clausurar sus negocios a efecto de evitar una ruina completa. La propia causa impide a los extranjeros venir a la ciudad para efectuar operaciones de compraventa; el mercado se paraliza, y el pueblo, que en su mayoría vive del comercio, ya no halla la manera de conseguir su subsistencia. La inactividad de los mercados y la penuria del pueblo, al que se le ha privado de todos los recursos, hacen disminuir inevitablemente e incluso descaecer las rentas del Estado, cuya mayor parte, que proviene de los derechos sobre transacciones comerciales, es suministrada por las gentes de la clase media y de las clases inferiores. Situación tal conduce al reino hacia su ruina y perjudica el progreso de la ciudad; mas como el mal se introduce lentamente, no se percibe de inmediato. He aquí pues lo que resulta cuando el jefe del Estado recurre a semejantes medios desviados para apoderarse del dinero. Pero cuando la administración, cediendo a una tendencia a la tiranía, lleva a cabo, deliberadamente, el atropello contra los bienes de los súbditos, sus inviolabilidades, su vida, su honor, sus intimidades personales, esto abre al punto una brecha en la estructura del reino y precipita su derrumbe, porque los ánimos se agitan, e impulsan a todo mundo a la insurrección. La ley, previendo esas causas desastrosas, y, con el fin de alejarlas, prescribe la cordura en las transacciones mercantiles, y prohíbe engullir, con pretextos baladíes, los bienes del prójimo, a efecto de evitar todo acceso a los abusos que privan a la gente de sus medios de subsistencia y conducen a sediciones fatales a la prosperidad pública.
La causa de todas esas exacciones, es la necesidad en que se encuentra el gobierno o el sultán de tener siempre mucho dinero disponible, a fin de poder satisfacer sus hábitos del lujo y subvenir a sus múltiples gastos. Como los ingresos ordinarios ya no bastan para cubrir a tantos gastos, se crean nuevos impuestos y se procura incrementar la renta por cuanta vía factible, a efecto de equilibrar los ingresos con los egresos. Empero el lujo continúa en aumento y, por consiguiente, las erogaciones; el apuro del gobierno por los dineros del pueblo es cada día mayor, y en consecuencia la existencia del reino disminuye gradualmente, el círculo de sus fronteras se estrecha, su organización se trastorna y el país cae en poder de un pretendiente que ha acechado la ocasión para apoderarse de él. ¡Y Dios es más sapiente!
