1792 Los límites de la acción del Estado. Wilhelm von Humboldt.
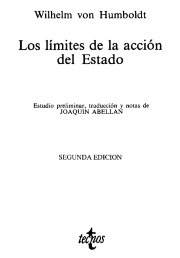 I. [INTRODUCCIÓNJ
I. [INTRODUCCIÓNJ
Le difficile est de ne promulger que des lois nécessaires, de rester a jamais fidèle a ce principe vraiment constitutionnel de la société, de se mettre en garde contre la fureur de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernemens modernes. (Mirabeau l' Aîné, Sur I' éducation publique.)
Cuando se comparan entre sí las Constituciones de los Estados más notables y se comparan a su vez con las opiniones de los filósofos y políticos más acreditados, produce asombro, y tal vez no sin razón, encontrar que se trata de un modo tan completo y que resuelve de un modo tan poco preciso un problema que parece digno, sin embargo, de atraer la atención: el problema de los fines a los que debe dirigirse la institución del Estado en su conjunto y de los límites que hay que ponerle a su acción. Casi todos los que han intervenido en las reformas de los Estados o han propuesto reformas políticas se han ocupado exclusiva ente de la distinta intervención que a la nación o a algunas de sus partes corresponde en el gobierno, del modo como deben dividirse las diversas ramas de la administración del Estado y de las providencias necesarias para evitar que una parte invada los derechos de la otra. Y sin embargo, a la vista de todo Estado nuevo a mí me parece que debieran tenerse presentes siempre dos puntos, ninguno de los cuales puede pasarse por alto, a mi juicio, sin gran quebranto: uno es el de determinar la parte de la nación llamada a mandar y la llamada a obedecer, así como todo lo que forma parte de la verdadera organización del gobierno; otro, el determinar los objetivos a que el gobierno, una vez instituido, debe extender, y al mismo tiempo circunscribir, sus actividades.
Esto último, que en rigor invade la vida privada de los ciudadanos y determina la medida en que éstos pueden actuar libremente y sin trabas, constituye, en realidad, el verdadero fin último, pues lo primero no es más que el medio necesario para alcanzar este fin. Pero si el hombre persigue lo primero con mayor esfuerzo, está probando así el curso habitual de su actividad. La felicidad del hombre sano y lleno de energía estriba, en efecto, en perseguir un fin y alcanzarlo, aplicando a ello su fuerza física y moral. La posesión que restituye el reposo a la fuerza puesta en tensión sólo tienta en la engañosa fantasía. Lo cierto es que en la situación del hombre, cuya fuerza está siempre en tensión y presta a actuar y a quien la naturaleza circundante estimula constantemente a la acción, la posesión y el reposo sólo existen en la idea. Sólo para el hombre unilateral es el reposo también el término de una manifestación, y al hombre no formado un objeto le brinda materia para pocas manifestaciones. Por tanto, lo que se dice acerca del enojo causado por la saciedad en la posesión, sobre todo en el terreno de las sensaciones más sutiles, no rige en modo alguno con el ideal del hombre, que la fantasía es capaz de forjar; y esto, que en el pleno sentido de nuestra afirmación se refiere al hombre completamente sin formar, va perdiendo su razón de ser gradualmente, a medida que es una formación más elevada la que guía hacia aquel ideal. Lo expuesto explica por qué el conquistador disfruta más el triunfo mismo que los territorios conquistados y el reformador goza más la inquietud y los peligros de su labor reformadora que el tranquilo disfrute de los resultados obtenidos; del mismo modo, ejerce más tentación sobre el hombre el poder que la libertad, o, por lo menos, le fascina más el cuidado por conservar la libertad que el disfrute de ella. La libertad no es, en cierto modo, más que la posibilidad de ejercer acciones variadas e indeterminadas; el poder, el gobierno en general, es, sin embargo, una acción real, concreta. Por eso, la nostalgia de libertad sólo se produce, con harta frecuencia, como fruto del sentimiento de la carencia. Pero lo que resulta innegable es que la investigación del fin y de los límites de la acción del Estado encierra una importancia grande; mayor acaso que ninguna otra investigación política. Ya dejamos dicho que esta investigación toca, en cierto modo, el fin último de toda política. Es la única, además, susceptible de una aplicación más leve o más extensa. Las verdaderas revoluciones de los Estados y otras instituciones de los gobiernos no pueden producirse más que cuando concurren muchas circunstancias, no pocas veces harto fortuitas, y acarrean siempre consecuencias dañosas muy variadas. En cambio, todo gobernante -lo mismo en los Estados democráticos que en los aristocráticos o en los monárquicos puede extender o restringir, callada e insensiblemente, los límites de la acción del Estado, y alcanzará su fin último con tanta mayor seguridad cuanto mayor sea el sentido con que huya de toda innovación sorprendente. Las mejores operaciones humanas son aquellas que más fielmente reproducen las operaciones de la naturaleza. Y es indudable que la semilla enterrada silenciosa e inadvertidamente en el suelo produce beneficios más abundantes y más gratos que la erupción, necesaria indudablemente, pero acompañada siempre de ruina y estragos, de un volcán embravecido. Además, ningún otro tipo de reforma es más propio de nuestra época, si ésta se dice ser, con derecho, una época de progreso en ilustración y cultura. Y esta importante investigación de los límites de la acción del Estado habrá de conducir necesariamente -como fácilmente se puede prever- a una libertad superior de las fuerzas y a una mayor variedad de las situaciones. Pero la posibilidad de elevarse a un grado más alto de libertad exige siempre un grado igualmente alto de formación , una mínima necesidad de actuar, por decirlo así, en masas uniformemente unidas, exige mayores fuerzas y una riqueza más variada por parte de los individuos actuantes. Por tanto, si es cierto que nuestra época es aventajada en esta formación, en esta fuerza y en esta riqueza, será necesario garantizarle también la libertad que, con razón, reivindica. Y los medios con los que habría de llevarse a cabo una reforma semejante son también mucho más adecuados a esta formación más avanzada, si aceptamos que lo es. Si en otros sitios u otras épocas es la espada desenvainada de la nación la que limita el poder físico del gobernante, aquí son la ilustración y la cultura las que vencen a sus ideas y a su voluntad, y la imagen informe de las cosas parece más obra suya que obra de la nación. Y si constituye un espectáculo hermoso y sublime ver a un pueblo que, llevado por el sentimiento pletórico de sus derechos del hombre y del ciudadano, rompe sus cadenas, es incomparablemente más bello y grandioso ver a un príncipe que rompe por sí mismo las cadena y concede a los hombres la libertad, no como don de su bondad, sino en cumplimiento de su primer e inexcusable deber -pues lo que produce el respeto a la ley supera en belleza y en grandeza los frutos arrancados por las penurias y la necesidad-. Entre la libertad a que aspira una nación al cambiar su constitución y la libertad que pueda conferirle el Estado actual existe la misma relación que entre la esperanza y el deleite real o entre la predisposición y la realización efectiva. Si se echa una ojeada a la historia de las constituciones políticas, sería muy difícil señalar con exactitud, en cualquiera de ellas, el ámbito de acción del Estado, ya que seguramente en ninguna se ajusta a un plan bien meditado y basado en principios sencillos. La libertad de los ciudadanos ha sido limitada siempre, principalmente, desde dos puntos de vista: por un lado, por la necesidad de establecer la constitución o asegurarla; por otro lado, por la utilidad de velar por el estado físico o moral de la nación. Estos dos puntos de vista variaban en la medida en que la constitución, dotada por sí de poder, necesitase de otros apoyos y según la mayor o menor amplitud de miras de los legisladores. No pocas veces ambas clases de consideraciones se combinaban. En los Estados antiguos, casi todas las instituciones relacionadas con la vida privada de los ciudadanos eran políticas, en el más estricto sentido de la palabra. En efecto, como en ellos la constitución se hallaba dotada realmente de poco poder, su estabilidad dependía principalmente de la voluntad de la nación y era necesario encontrar diversos medios para armonizar su carácter con esta voluntad. Es, exactamente, lo que sigue sucediendo todavía hoy en los pequeños Estados republicanos, y -considerada la cosa desde este punto de vista exclusivamente-debe, por tanto, estimarse absolutamente exacta la afirmación de que la libertad de la vida privada aumenta exactamente en la misma medida en que disminuye la libertad de la vida pública, mientras que la seguridad discurre siempre paralelamente a ésta. Sin embargo, los legisladores antiguos se preocuparon con frecuencia, y los filósofos de la Antigüedad siempre,- por el hombre, en el sentido más propio de la palabra. Y, como lo supremo en el hombre, para ellos, era el valor moral, se comprende que la República de Platón, por ejemplo, fuese, según la observación extraordinariamente certera de Rousseau, más un escrito pedagógico que un escrito político. Si se comparan los Estados modernos en este punto, es innegable, en no pocas leyes e instituciones que imprimen a la vida privada una forma con frecuencia muy precisa, la intención de velar por el propio ciudadano y por su bienestar. La mayor firmeza interior de nuestras constituciones, su mayor independencia con respecto al carácter de la nación, la influencia más poderosa que hoy ejercen las cabezas pensantes -las cuales, lógicamente, se hallan en condiciones de abrazar puntos de vistas más amplios y más firmes-, toda esa multitud de descubrimientos que enseñan a elaborar o a emplear mejor los objetos corrientes de la actividad de una nación, y, finalmente y sobre todo, ciertos conceptos religiosos que hacen al gobernante responsable también del bienestar moral y del porvenir de sus ciudadanos, todo esto ha contribuido, al unísono, a producir este cambio. Sin embargo, estudiando la historia de ciertas leyes de policía y de ciertas instituciones vemos que tienen su origen, con harta frecuencia, en la necesidad, unas veces real y otras veces supuesta, que siente el Estado de imponer tributos a los súbditos, y en este sentido reaparece en cierto modo la analogía con los Estados antiguos, ya que estas instituciones tienden asimismo al mantenimiento de la constitución. Pero, en lo que se refiere a las restricciones inspiradas, no tanto en el interés del Estado como en el de los individuos que lo forman, existe una diferencia considerable entre los Estados antiguos y los modernos. Los Estados antiguos velaban por la fuerza y la formación del hombre en cuanto hombre; los Estados modernos se preocupan de su bienestar, sus bienes y su trabajo. Los antiguos buscaban la virtud; los modernos buscan la felicidad. Por eso, por una parte, las restricciones puestas a la libertad por los Estado antiguos eran más opresivas y más peligrosas, pues tocaban directamente a lo que constituye lo verdaderamente característico del hombre: su existencia interior; y por esa misma razón todas las naciones antiguas presentan un carácter de unilateralidad, que (sin contar la ausencia de una cultura más refinada y de una comunicación más general) generaban y alimentaban el sistema de educación común implantado en casi todos los países y la vida comunitaria, intencionalmente organizada, de los ciudadanos. Pero, por otra parte, todas estas instituciones del Estado mantenían y estimulaban, entre los antiguos, la fuerza activa del hombre. Esta misma preocupación, que jamás se perdía de vista, por formar ciudadanos fuertes y capaces de bastarse a sí mismos, daba un mayor impulso al espíritu y al carácter. En cambio, entre nosotros, aunque el hombre mismo se halle menos limitado, las cosas que lo rodean sí tienen una forma coartante, y por ello parece posible luchar contra estas trabas externas con la fuerza interior de la naturaleza. Pero la propia naturaleza de las restricciones a la libertad en nuestros Estados tiende mucho más a lo que el hombre posee que a lo que el hombre es y, en esto, no sólo ejercitan -como los antiguos- la fuerza física, intelectual y moral, de manera unilateral, sino que le imponen ideas determinantes como leyes y reprimen la energía que es, por así decir, la fuente de toda virtud activa y la condición necesaria para su formación más elevada y más completa. Y si, en las naciones antiguas, la mayor fuerza resultaba inofensiva para la unilateralidad, en las nuevas la desventaja de la menor fuerza se aumenta por la unilateralidad. Esta diferencia entre los antiguos y los modernos se evidencia en todas partes. En los últimos siglos, es la celeridad de los progresos conseguidos, la cantidad y la difusión de los inventos y la grandiosidad de las obras realizadas lo que más atrae nuestra atención, pero de la Antigüedad nos atrae sobre todo la grandeza que desaparece siempre al desaparecer un hombre, el esplendor de la imaginación, la profundidad del espíritu, la fortaleza de la voluntad, la unidad de todo el ser humano, que es lo único que da verdadero valor al hombre. Era el hombre, concretamente su fuerza y su formación, quien avivaba toda actividad. Entre nosotros, en cambio, es con harta frecuencia un todo ideal con el-que parece que se olvidan los individuos, o, por lo menos, no lo es su ser interior, sino su tranquilidad, su bienestar, su felicidad. Los antiguos buscaban la felicidad en la virtud, mientras que los modernos han pretendido demasiado tiempo obtener ésta de aquélla. Y hasta aquel que ha sabido ver y exponer la moralidad en su más alta pureza cree tener que añadir a su ideal del hombre, por medio de un mecanismo muy artificial, la felicidad, aunque ciertamente más como recompensa ajena que como un bien conquistado por sí mismo. No me detengo más a examinar esta diferencia. Terminaré con las palabras de la Etica de Aristóteles: «Lo individual de cada uno, con arreglo a su naturaleza, es lo mejor y lo más dulce para él, Por eso el vivir ajustado a la razón, siempre que ésta sea lo que más abunda en el hombre, es lo que hace al hombre más dichoso».
Entre los tratadistas de Derecho político se ha discutido más de una vez si el Estado debe limitarse a velar por la seguridad o debe perseguir también el bienestar físico y moral de la nación en general. La preocupación por la libertad de la vida privada conduce preferentemente a la primera afirmación, mientras que la idea natural de que la misión del Estado no se reduce a la función de la seguridad y de que el abuso en la restricción de la libertad es, evidentemente, posible, pero no necesario, inspira la segunda, Y éste es, incuestionablemente, el criterio predominante, tanto en la teoría como en la práctica. Así lo demuestran la mayoría de los sistemas de Derecho público, los modernos códigos filosóficos y la historia de la legislación de casi todos los Estados. La agricultura, los oficios, la industria de todas clases, el comercio, las propias artes y las ciencias: todo recibe su vida y su dirección del Estado. Con arreglo a estos principios, ha cambiado de fisonomía el estudio de las ciencias políticas, como lo demuestran, por ejemplo, las ciencias camerales y de policía, y se han creado ramas completamente nuevas de la administración del Estado, tales como las corporaciones camerales, de manufacturas y de hacienda. No obstante, por muy general que pueda ser este principio, creemos que vale la pena examinarlo más de cerca. Y este examen...•
