Inicio
2016 ¿Quién domina el mundo? Noam Chomsky.
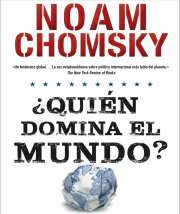 Introducción
Introducción
La cuestión planteada por el título de este libro no puede tener una respuesta simple y definitiva. El mundo es demasiado variado, demasiado complejo, para que eso sea posible. Aun así, no es difícil reconocer las grandes diferencias en la capacidad de modelar los asuntos mundiales ni identificar a los actores más destacados e influyentes.
Entre los Estados, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido de lejos el primero entre desiguales y sigue siéndolo. Continúa dictando en gran medida los términos del discurso global en un abanico de asuntos que van desde Israel-Palestina, Irán, Latinoamérica, la «guerra contra el terrorismo», la organización económica, el derecho y la justicia internacionales, y otros semejantes, hasta problemas fundamentales para la supervivencia de la civilización, como la guerra nuclear y la destrucción del medio ambiente. Su poder, no obstante, ha disminuido desde que alcanzó una cota sin precedentes históricos en 1945. Con el inevitable declive, el poder de Washington queda hasta cierto punto compartido dentro del «Gobierno mundial de facto» de los «amos del universo», por usar los términos que utilizan los medios de comunicación para referirse a los poderes capitalistas dominantes (los países del G7) y las instituciones que estos controlan en la «nueva era imperial», tales como el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones internacionales que reglan el comercio.
Por supuesto, los «amos del universo» distan mucho de ser representativos de la población de las potencias dominantes. Hasta en los países más democráticos, la población tiene un impacto pequeño en las decisiones políticas. En Estados Unidos, hay destacados investigadores que han dado con pruebas convincentes de que «el impacto que ejercen las elites económicas y los grupos organizados que representan intereses empresariales en la política del Gobierno de Estados Unidos es sustancial, mientras que los ciudadanos comunes y los grupos de intereses de masas tienen poca o ninguna influencia independiente». Dichos autores afirman que los estudios «apoyan de manera sustancial las teorías del dominio de la elite económica y la del pluralismo sesgado, pero no la teoría de la democracia electoral mayoritaria o el pluralismo mayoritario». Otros estudios han demostrado que la gran mayoría de la población, en el extremo bajo de la escala de ingresos/riqueza, se halla, de hecho, excluida del sistema político, y sus opiniones y posturas son pasadas por alto por sus representantes formales, mientras que un pequeño sector en la cima posee una influencia arrolladora; asimismo han revelado que, a largo plazo, la financiación de campañas predice, con mucha fiabilidad, las opciones políticas.
Una consecuencia es la apatía: no molestarse en votar. Esa apatía tiene una correlación significativa con la clase social, cuyas razones más probables enunció hace treinta y cinco años Walter Dean Burnham, un destacado experto en política electoral. Burnham relacionó la abstención con «una peculiaridad crucial del sistema político estadounidense: la ausencia total de un partido de masas socialista o laborista que pueda competir de verdad en el mercado electoral», lo cual, argumentó, explica en buena medida «el sesgo de clase en la abstención», así como la minimización de opciones políticas que podrían contar con apoyo de la población general, pero se oponen a intereses de las elites. Esas observaciones siguen siendo válidas hoy en día. En un detallado análisis de las elecciones de 2014, Burnham y Thomas Ferguson muestran que el índice de participación «recuerda los principios del siglo XIX», cuando el derecho de sufragio estaba prácticamente restringido a los varones libres con propiedades, y concluyen que «tanto las encuestas como el sentido común confirman que en la actualidad son muchísimos los estadounidenses que recelan de los dos grandes partidos políticos y cada vez se sienten más molestos respecto a las perspectivas a largo plazo. Muchos están convencidos de que unos pocos grandes intereses controlan la política, y ansían medidas eficaces para revertir el declive económico a largo plazo y la desmedida desigualdad económica, pero los grandes partidos impulsados por el dinero no les ofrecerán nada en la escala requerida. Es probable que eso solo acelere la desintegración del sistema político evidenciada en las elecciones al Congreso de 2014».
En Europa, el declive de la democracia no es menos llamativo, mientras la toma de decisiones en cuestiones cruciales se desplaza a la burocracia de Bruselas y las potencias financieras que esta representa en gran medida. Su desprecio por la democracia se reveló en julio de 2015 en la salvaje reacción a la mera idea de que el pueblo de Grecia pudiera tener voz para determinar el destino de su sociedad, destrozada por las brutales políticas de austeridad de la troika: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en concreto los actores políticos del último, no sus economistas, que han sido críticos con las políticas destructivas. Esas políticas de austeridad se impusieron con el objetivo declarado de reducir la deuda griega; en cambio, han aumentado la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB), mientras que el tejido social griego se ha desgarrado y Grecia ha servido como embudo para transmitir rescates financieros a bancos franceses y alemanes que hicieron préstamos arriesgados.
Hay aquí pocas sorpresas. La guerra de clases, típicamente unilateral, cuenta con una historia larga y amarga. En el amanecer de la era capitalista moderna, Adam Smith condenó a los «amos de la humanidad» de su tiempo, los «comerciantes y productores» de Inglaterra, que «eran, de lejos, los arquitectos principales» de la política y se aseguraban de que sus propios intereses fueran «particularmente atendidos» por más «dolorosos» que resultaran los efectos sobre otros, en especial las víctimas de su «injusticia salvaje» en el extranjero, peén gran parte de la población de Inglaterra. La era neoliberal de la última generación ha añadido su toque propio a esa imagen clásica: los amos salen de las capas superiores de economías cada vez más monopolizadas; las instituciones financieras son colosales y, a menudo, depredadoras; y las multinacionales están protegidas por el poder del Estado y por las figuras políticas que, en gran medida, representan sus intereses.
Por otra parte, apenas pasa un día sin noticias de inquietantes descubrimientos científicos sobre el avance de la destrucción medioambiental. No es demasiado tranquilizador leer que «en las latitudes medias del hemisferio norte, las temperaturas promedio están elevándose a un ritmo que es equivalente a desplazarse hacia el sur unos diez metros cada día», es decir, «unas cien veces más rápido que la mayoría de los cambios climáticos que podemos observar en el registro geológico» y, quizá, mil veces más rápido según otros estudios técnicos.
No menos desalentador es el crecimiento de la amenaza nuclear. El bien informado exsecretario de Defensa William Perry considera que «la probabilidad de una catástrofe nuclear es más alta hoy» que durante la Guerra Fría, cuando escapar de un desastre inimaginable fue casi un milagro. Al mismo tiempo, las grandes potencias continúan, tenazmente, con sus programas de «inseguridad nacional», por utilizar la acertada expresión del veterano analista de la CIA Melvin Goodman. Perry es también uno de los especialistas que le solicitaron al presidente Obama «terminar con el nuevo misil de crucero», un arma nuclear con puntería mejorada y menores resultados que podría alentar una «guerra nuclear limitada» y, siguiendo una conocida dinámica, provocar una rápida escalada hasta el desastre absoluto. Peor todavía, el nuevo misil cuenta con variantes nucleares y no nucleares, de manera que «un enemigo atacado podría suponer lo peor, reaccionar desproporcionadamente e iniciar una guerra nuclear». Hay pocas razones para esperar que se preste atención al consejo, pues la planificada mejora del sistema de armas nucleares del Pentágono, con un coste de un billón de dólares, continúa con rapidez, al tiempo que algunas potencias menores dan sus propios pasos hacia el fin del mundo.
Creo que todo ello dibuja bien el elenco de protagonistas. Los capítulos que siguen buscan explorar la cuestión de quién gobierna el mundo, cómo actúan en sus esfuerzos y adónde conducen estos, y cómo las «poblaciones subyacentes», según la útil expresión de Thorstein Veblen, podrían tener la esperanza de derrotar el poder de las empresas y la doctrina nacionalista para, en sus palabras, estar «vivos y preparados para vivir».
No queda mucho tiempo.
1
La responsabilidad de los intelectuales, el retorno.
Antes de pensar en la responsabilidad de los intelectuales, merece la pena aclarar a quiénes nos estamos refiriendo.
El concepto de intelectual en el sentido moderno ganó relieve con el Manifiesto de los intelectuales de 1898, en el que los dreyfusards, inspirados por la carta abierta de protesta de Émile Zola al presidente de Francia, condenaron tanto la acusación infundada al oficial de artillería francés Alfred Dreyfus por traición como el posterior encubrimiento militar. La posición de los dreyfusards trasmite la imagen de los intelectuales como defensores de la justicia que se enfrentan al poder con valor e integridad, si bien no era así como eran vistos entonces. Los dreyfusards, una minoría entre las clases instruidas, fueron condenados de manera implacable por la corriente principal de la vida intelectual, en particular por algunas figuras destacadas entre los «inmortales de la fervientemente antidreyfusard Académie Française», como escribe el sociólogo Steven Lukes. Para el novelista, político y líder antidreyfusard Maurice Barrès, los dreyfusards eran «anarquistas de atril». Para otro de aquellos inmortales, Ferdinand Brunetière, la misma palabra intelectual encarnaba «una de las excentricidades más ridículas de nuestro tiempo, es decir, la presunción de elevar a escritores, científicos, profesores y filólogos al rango de superhombres» que se atrevían a «tratar de idiotas a nuestros generales, de absurdas a nuestras instituciones sociales y de malsanas a nuestras tradiciones».
¿Quiénes eran pues los intelectuales? ¿La minoría inspirada por Zola (que fue sentenciado a prisión por libelo y huyó del país) o los inmortales de la Academia? La cuestión resuena a través de los años, de una forma o de otra.
INTELECTUALES: DOS CATEGORÍAS
Durante la Primera Guerra Mundial, cuando destacados intelectuales de todas las ideologías se alinearon de manera entusiasta en apoyo de sus Estados, surgió una respuesta. En su Manifiesto de los Noventa y Tres, hubo destacadas figuras en uno de los Estados más ilustrados del mundo que llamaron a Occidente a «tener fe en nosotros. Creed que llevaremos esta guerra hasta el final como una nación civilizada para la que el legado de un Goethe, un Beethoven, un Kant, es tan sagrado como sus hogares y casas». Sus homólogos en el otro lado de las trincheras intelectuales se les equiparaban en entusiasmo por la noble causa y fueron más allá en la autoadulación. En New Republic proclamaron que «el trabajo eficaz y decisivo en nombre de la guerra lo ha llevado a cabo […] una clase que debe ser descrita en líneas generales como los “intelectuales”». Aquellos progresistas creían que estaban garantizando que Estados Unidos entraba en guerra «bajo la influencia de un veredicto moral alcanzado mediante la máxima deliberación por parte de los miembros más reflexivos de la comunidad». En realidad, fueron víctimas de las invenciones del Ministerio de Información británico, que buscaba en secreto «dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo» y, en particular, dirigir el pensamiento de los intelectuales progresistas estadounidenses, que podrían ayudar a contagiar la fiebre belicista a un país pacifista.
John Dewey estaba impresionado por la gran «lección psicológica y educativa» de la guerra, que demostraba que los seres humanos —o, más en concreto, los «hombres inteligentes de la comunidad»— pueden «hacerse cargo de los asuntos humanos y manejarlos […] de manera prudente e inteligente» para lograr los fines que buscan. (Dewey solo tardó unos años en cambiar de intelectual responsable en la Primera Guerra Mundial a «anarquista de atril» que denunciaba la «prensa no libre» y cuestionaba «hasta qué punto la auténtica libertad individual y la responsabilidad social son posibles en una medida aceptable bajo el régimen económico existente»).
No todo el mundo se conformó de manera tan sumisa, por supuesto. Hubo figuras notables, como Bertrand Russell, Eugene Debs, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, que fueron, como Zola, condenados a prisión. A Debs lo castigaron con especial severidad: una condena de diez años de cárcel por plantear preguntas sobre «la guerra por la democracia y los derechos humanos» del presidente Wilson. Wilson rechazó amnistiarlo al acabar la guerra, aunque el presidente Harding transigió por fin. El escarmiento fue menos severo para algunos disidentes, como Thorstein Veblen, a quien despidieron de su puesto en la Agencia de los Alimentos tras preparar un informe que mostraba que la escasez de mano de obra agrícola podía superarse terminando con la brutal persecución de los sindicatos por parte de Wilson, sobre todo la que se ejercía contra Trabajadores Industriales del Mundo. Por su parte, Randolph Bourne fue apartado de los periódicos progresistas después de criticar la «liga de las naciones benevolentemente imperialistas» y sus nobles empeños.
El patrón de premio y castigo se repite a lo largo de la historia: aquellos que se sitúan al servicio del Estado suelen ser elogiados por la comunidad intelectual general, mientras que los que se niegan a alinearse al servicio del Estado son castigados.
En años posteriores, hubo destacados estudiosos que distinguieron de forma más explícita las dos categorías de intelectuales. Los excéntricos ridículos son catalogados como «intelectuales que se rigen por los valores», que plantean «un desafío al Gobierno democrático tan grave, al menos en potencia, como los planteados anteriormente por camarillas aristocráticas, movimientos fascistas y partidos comunistas». Entre otras fechorías, estas criaturas peligrosas «se dedican a menoscabar el liderazgo y desafiar a la autoridad» e, incluso, se enfrentan a las instituciones responsables del «adoctrinamiento de los jóvenes». Algunos se hunden hasta el extremo de dudar de la nobleza de los objetivos bélicos, como Bourne. Esa condena de los bribones que cuestionan la autoridad y el orden establecido fue presentada por los estudiosos de la liberal e internacionalista Comisión Trilateral —la Administración Carter salió en gran parte de sus filas— en su estudio de 1975 The Crisis of the Democracy. Al igual que los progresistas de New Republic durante la Primera Guerra Mundial, los trilateralistas extienden el concepto de intelectual más allá de Brunetière para incluir a los «intelectuales tecnocráticos y orientados a la política», pensadores responsables y serios que se dedican a la labor constructiva de modelar la estrategia política dentro de instituciones establecidas y a garantizar que el adoctrinamiento de los jóvenes siga su curso.
Lo que más alarmó a los sabios de la Trilateral fue el «exceso de democracia» durante una época agitada, la década de 1960, cuando sectores normalmente pasivos y apáticos de la población entraron en el ruedo político para defender sus intereses: las minorías, las mujeres, los jóvenes, los mayores, la clase obrera, en resumen, los sectores de población que a veces se denominan «intereses especiales». Hay que distinguirlos de aquellos que Adam Smith llamó «amos de la humanidad», que son los «principales arquitectos» de la política gubernamental y que buscan su «infame máxima»: «Todo para nosotros y nada para los demás». El papel de los amos en el ruedo político no se condena ni se discute en el volumen de la Trilateral, presumiblemente debido a que los amos representan «el interés nacional»; como aquellos que se aplaudieron a sí mismos por conducir al país a la guerra «mediante la máxima deliberación, por parte de los miembros más reflexivos de la comunidad», habían alcanzado su veredicto moral.
Para superar la excesiva carga que los intereses especiales imponen al Estado, los trilateralistas pidieron más «moderación en la democracia», un retorno a la pasividad por parte de los que acumulaban menos méritos, tal vez incluso un retorno a los días felices en que «Truman había sido capaz de gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de abogados y banqueros de Wall Street» y, por lo tanto, la democracia floreció.
Los trilateralistas bien podrían haber afirmado que estaban acatando la intención original de la Constitución, «un documento intrínsecamente aristocrático concebido para controlar las tendencias democráticas de la época», y que entregaban el poder a una «clase mejor» de personas y vetaban «el ejercicio del poder político a aquellos que no eran ricos, de buena cuna o destacados», en palabras del historiador Gordon Wood. No obstante, en defensa de Madison hay que reconocer que su mentalidad era precapitalista. Al determinar que el poder debería estar en manos de «la riqueza de la nación», «el grupo de hombres más capaces» imaginó a aquellos hombres con el modelo del «estadista ilustrado» y el «filósofo benévolo» del imaginado mundo romano. Serían «puros y nobles», «hombres de inteligencia, patriotismo, propiedad y circunstancias independientes», «cuya sabiduría puede discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia serán menos propensos a sacrificarse ante consideraciones temporales o parciales». Con tales dotes, aquellos hombres «refinarían y ampliarían la opinión pública» y custodiarían el interés general frente a las «travesuras» de las mayorías democráticas. En una línea similar, los intelectuales progresistas de Wilson podrían haberse consolado con los descubrimientos de las ciencias del comportamiento, explicados en 1939 por el psicólogo y teórico de la educación Edward Thorndike:
La gran suerte de la humanidad es que existe una correlación significativa entre la inteligencia y la moralidad, incluida la buena voluntad con los semejantes […]. En consecuencia, nuestros superiores en capacidad son en promedio nuestros benefactores, y a menudo es más seguro confiar nuestros intereses a ellos que a nosotros mismos.
Una doctrina reconfortante, aunque algunos podrían sentir que Adam Smith era más observador.
REVERSIÓN DE LOS VALORES
La distinción entre las dos categorías de intelectuales proporciona el marco para determinar la «responsabilidad de los intelectuales». La expresión es ambigua. ¿Se refiere a su responsabilidad moral como seres humanos decentes, en una posición en la que pueden usar su privilegio y su estatus para fomentar las causas de la libertad, justicia, misericordia, paz y otras cuestiones sentimentales? ¿O se refiere al rol que se espera que desempeñen como «intelectuales tecnocráticos y orientados a la política» de servir al liderazgo y las instituciones establecidas en vez de derogarlos? Como el poder por lo general tiende a imponerse, los de la segunda categoría son considerados «intelectuales responsables», mientras que los primeros son desestimados o denigrados; en este país, claro está.
Por lo que respecta a los enemigos, la distinción entre las dos categorías de intelectuales se mantiene, pero con los valores invertidos. Los intelectuales de la antigua Unión Soviética defensores de los valores eran percibidos por Estados Unidos como disidentes respetables, mientras que no teníamos más que desprecio para los apparatchiks y los comisarios, intelectuales tecnocráticos y centrados en la política. De manera similar, honramos a los valientes disidentes iraníes y condenamos a aquellos que defienden a las instituciones religiosas. Y lo mismo respecto a cualquier otro lugar.
En este sentido, el respetado término disidente se utiliza de un modo selectivo. Por supuesto, no se aplica con sus connotaciones positivas a intelectuales defensores de los valores en Estados Unidos o a aquellos que en el extranjero combaten tiranías apoyadas por Washington. Tomemos el interesante caso de Nelson Mandela, que no se eliminó de la lista de terroristas del Departamento de Estado hasta 2008, por lo que hasta esa fecha no pudo viajar a Estados Unidos sin autorización especial. Veinte años antes, era el líder criminal de uno de los «grupos terroristas más notorios del mundo», según un informe del Pentágono. Por esa razón el presidente Reagan tuvo que apoyar el régimen del apartheid, aumentó el comercio con Sudáfrica, violando así las sanciones del Congreso, y apoyó los estragos de Sudáfrica en países vecinos, que condujeron, según un estudio de Naciones Unidas, a un millón y medio de muertes. Ese fue solo un episodio en la guerra contra el terrorismo declarada por Reagan para combatir «la plaga de la edad moderna» o, como lo expresó el secretario de Estado George Shultz, «un retorno a la barbarie en la edad moderna». Podríamos añadir centenares de miles de cadáveres en Centroamérica y decenas de miles más en Oriente Próximo, entre otros éxitos. No es de extrañar que el Gran Comunicador sea adorado por los investigadores de la Institución Hoover como un coloso cuyo «espíritu parece marchar por el país, observándonos como un fantasma afable y amistoso».
El caso de Latinoamérica es revelador. Aquellos que exigían libertad y justicia en Latinoamérica no son admitidos en el panteón de disidentes respetables. Por ejemplo, una semana después de la caída del Muro de Berlín, a seis destacados intelectuales latinoamericanos, todos sacerdotes jesuitas, les volaron la cabeza por órdenes directas del alto mando salvadoreño. Los autores fueron los miembros de un batallón de elite armado y entrenado por Washington que ya había dejado un espantoso rastro de sangre y terror.
Los sacerdotes asesinados no se homenajean como disidentes respetables ni tampoco otros como ellos en todo el hemisferio sur. Disidentes respetables son los que pedían libertad en los dominios del enemigo, en Europa del Este y la Unión Soviética; sin duda, esos pensadores sufrieron, pero ni remotamente como sus homólogos en Latinoamérica. Esta afirmación no es discutible; como escribe John Coatsworth en Cambridge History of the Cold War, desde 1960 hasta «el derrumbe soviético en 1990, las cifras de presos políticos, víctimas de tortura y ejecuciones de disidentes políticos no violentos en Latinoamérica exceden ampliamente las de la Unión Soviética y sus satélites de Europa oriental». Entre los ejecutados hubo muchos mártires religiosos y también se produjeron crímenes en masa, apoyados de manera sistemática o iniciados por Washington.
¿Por qué entonces la distinción? Cabría argumentar que lo ocurrido en Europa del Este importa más que el destino del sur global a nuestras manos. Sería interesante ver ese argumento verbalizado y también la explicación de por qué debemos desestimar principios morales elementales al pensar en la implicación de Estados Unidos en asuntos exteriores, entre ellos que deberíamos concentrar los esfuerzos allí donde podemos hacer más bien; normalmente, donde compartimos responsabilidad por lo que se está haciendo. No tenemos ninguna dificultad en exigir que nuestros enemigos sigan estos principios.
A pocos de nosotros nos importa, o a pocos tendría que importarnos, lo que Andréi Sajarov o Shirin Ebadi dicen sobre los crímenes de Estados Unidos e Israel; los admiramos por lo que dicen sobre su Estados y por lo que hacen, y esa conclusión se aplica con mucha más fuerza para aquellos que viven en sociedades más libres y democráticas, y, por consiguiente, tienen oportunidades mucho mayores para actuar de manera eficaz. Es de cierto interés que, en los círculos más respetados, la práctica es casi la opuesta a lo que dictan los valores morales elementales.
Las guerras de Estados Unidos en Latinoamérica entre 1960 y 1990, dejando aparte sus horrores, han tenido un significado histórico de larga duración. Por tratar solo un aspecto importante, fueron, en no menor medida, guerras contra la Iglesia católica, llevadas a cabo para aplastar una terrible herejía proclamada en el Concilio Vaticano II, en 1962. En aquel momento, en palabras del distinguido teólogo Hans Küng, el papa Juan XXIII «condujo a una nueva era en la historia de la Iglesia católica» ya que restauró las enseñanzas de los evangelios, que se habían dejado de lado en el siglo IV, cuando el emperador Constantino estableció el cristianismo como la religión del Imperio romano e instituyó «una revolución» que convirtió «la Iglesia perseguida» en una «Iglesia perseguidora». La herejía del Vaticano II fue aceptada por los obispos latinoamericanos, que adoptaron la «opción preferencial por los pobres». Sacerdotes, monjas y seglares llevaron luego el mensaje pacifista radical de los Evangelios a los pobres, ayudándolos a organizarse para mejorar su destino amargo en los dominios del poder de Washington.
Ese mismo año, 1962, el presidente John F. Kennedy tomó varias decisiones críticas. Una fue la de desplazar la misión de los ejércitos de Latinoamérica de la «defensa hemisférica» (un anacronismo desde la Segunda Guerra Mundial) a la «seguridad interna»; en la práctica, una guerra contra la población si se llegaba a levantar la cabeza. Charles Maechling Jr., que dirigió la contrainsurgencia y la planificación de la defensa interna desde 1961 a 1966, describe las consecuencias no sorprendentes de la decisión de 1962 como un movimiento desde la tolerancia de la «voracidad y crueldad de las fuerzas armadas de Latinoamérica» hasta la «complicidad directa» en sus crímenes y el apoyo de Estados Unidos a «los métodos de las brigadas de exterminio de Heinrich Himmler». Una iniciativa fundamental fue el golpe militar en Brasil, respaldado por Washington y llevado a cabo poco después del asesinato de Kennedy, que instituyó allí una situación de seguridad nacional asesina y brutal. La plaga de la represión se extendió por todo el hemisferio, y llegó el golpe de 1973 que instaló la dictadura de Pinochet en Chile y, después, la más brutal de todas, la dictadura argentina, el régimen favorito de Ronald Reagan en Latinoamérica. El turno de Centroamérica —aunque no era la primera vez— llegó en la década de 1980 con el liderazgo del «fantasma afable y amistoso» de los eruditos de la Institución Hoover, que ahora es admirada por sus éxitos.
El asesinato de los intelectuales jesuitas cuando caía el Muro de Berlín fue un golpe final para derrotar a la herejía de la teología de la liberación, la culminación de una década de horror en El Salvador, que se inició con el asesinato, por las mismas manos, del arzobispo Óscar Romero, la «voz de los sin voz». Los vencedores en la guerra contra la Iglesia declararon su responsabilidad con orgullo. La Escuela de las Américas (después rebautizada), famosa por su preparación de asesinos latinoamericanos, anunció como uno de sus «temas de debate» que la teología de la liberación iniciada en el Vaticano II «fue derrotada con la ayuda del ejército de Estados Unidos».
En realidad, los asesinatos de noviembre de 1989 fueron casi un golpe final; todavía se necesitaba más esfuerzo. Un año después, Haití celebró sus primeras elecciones libres y, para sorpresa y estupefacción de Washington —que había anticipado una victoria fácil de su propio candidato, escogido entre la elite privilegiada—, el pueblo organizado en los barrios pobres y en las montañas eligió a Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote popular, comprometido con la teología de la liberación. Estados Unidos enseguida empezó a socavar el Gobierno electo y, tras el golpe militar que lo derrocó unos meses después, prestó un apoyo sustancial a la brutal junta militar y sus partidarios de la elite que tomaron el poder. El comercio con Haití se incrementó, lo que violaba las sanciones internacionales, y aumentó todavía más con el presidente Clinton, quien también autorizó a la compañía petrolera Texaco a abastecer a los gobernantes asesinos, desafiando sus propias directrices. Me saltaré las vergonzosas secuelas, ampliamente estudiadas en otros lugares, salvo para señalar que en 2004 los dos torturadores tradicionales de Haití, Francia y Estados Unidos, a los que se unió Canadá, intervinieron por la fuerza otra vez, secuestraron al presidente Aristide (que había sido elegido de nuevo) y lo enviaron al África central. Aristide y su partido fueron luego efectivamente vetados en la farsa de elecciones de 2010-2011, el episodio más reciente en una historia horrenda que se remonta centenares de años y apenas es conocida entre los responsables de los crímenes, que prefieren cuentos de esfuerzos abnegados para salvar a pueblos que sufren de su destino nefasto.
Otra catastrófica decisión de Kennedy en 1962 fue enviar una misión de las Fuerzas Especiales, dirigida por el general William Yarborough, a Colombia. Yarborough asesoró a las fuerzas de seguridad colombianas para que llevaran a cabo «actividades paramilitares, de sabotaje o terroristas contra partidarios comunistas conocidos», actividades que «deberían ser respaldadas por Estados Unidos». El significado de la expresión «partidarios comunistas» lo explicó el respetado presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, que también fue ministro de Asuntos Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa, quien escribió que la Administración Kennedy «se esforzó mucho para transformar nuestros ejércitos regulares en brigadas de contrainsurgencia, aceptando la nueva estrategia de escuadrones de la muerte», dando lugar a:
Lo que en Latinoamérica se conoce como la doctrina de seguridad nacional […] [que no es una forma de] defensa contra un enemigo externo, sino una forma de hacer de las instituciones militares los señores del juego […]. El derecho a combatir al enemigo interno, como se estableció en la doctrina brasileña, la doctrina argentina, la doctrina uruguaya y la doctrina colombiana, es el derecho a combatir y exterminar a trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y mujeres que no apoyan al poder establecido y que se supone que son comunistas extremistas. Y esto podría significar cualquiera, incluidos activistas de los derechos humanos como yo mismo.
Vázquez Carrizosa vivía con una fuerte escolta en su residencia de Bogotá cuando lo visité en 2002 como parte de una misión de Amnistía Internacional, que estaba iniciando su campaña de un año entero para proteger a los defensores de los derechos humanos en Colombia en respuesta al horripilante historial de ataques contra activistas proderechos humanos, sindicalistas y las víctimas habituales del Estado del terror: los pobres e indefensos. Al terror y a la tortura en Colombia se les añadió la guerra química («fumigación») en el ámbito rural bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, lo cual condujo a la miseria y a un enorme éxodo de los supervivientes a los suburbios urbanos. La fiscalía general de Colombia calcula ahora que más de ciento cuarenta mil personas han sido asesinadas por paramilitares, que a menudo actuaron en estrecha colaboración con el ejército financiado por Estados Unidos.
Hay señales de la carnicería por todas partes. En 2010, en una carretera de tierra casi intransitable que llevaba a un pueblo remoto en el sur de Colombia, mis compañeros y yo pasamos un pequeño calvero con muchas cruces sencillas que marcaban las tumbas de víctimas de un ataque paramilitar a un autobús local. Los informes de los crímenes son suficientemente gráficos; el tiempo que pasamos con los supervivientes, que están entre la gente más amable y compasiva que he tenido el privilegio de conocer, hace la imagen más gráfica y más dolorosa.
Esto no es más que un breve esbozo de crímenes terribles, de los cuales Washington tiene un parte sustancial de culpa, que podríamos haber evitado con facilidad. Pero es más gratificante disfrutar de los elogios por protestar con valentía de los abusos de enemigos oficiales: es una buena acción, pero nada que ver con la prioridad de un intelectual que se rige por los valores y que se toma en serio la responsabilidad de esa posición.
Dentro de nuestros dominios de poder, a diferencia de los de países enemigos, a las víctimas no solo se las pasa por alto y se las olvida rápidamente, sino que también se las insulta con cinismo. Un ejemplo llamativo de este hecho se produjo a las pocas semanas del asesinato de los intelectuales latinoamericanos en El Salvador, cuando Vaclav Havel visitó Washington y se dirigió a una sesión conjunta del Congreso. Ante su embelesado público, Havel alabó a los «defensores de la libertad» en Washington, que «comprendían la responsabilidad que emana de ser la nación más poderosa de la tierra»; significativamente, su responsabilidad por el asesinato brutal de sus homólogos salvadoreños poco antes. La clase intelectual liberal quedó cautivada por su discurso. Anthony Lewis defendió con entusiasmo en The New York Times que Havel nos ha recordado que «vivimos en una época romántica». Otros destacados comentaristas liberales se deleitaron con el «idealismo, la ironía y la humanidad [de Havel] al predicar una doctrina de culto a la responsabilidad individual», mientras que el Congreso «obviamente se estremeció de respeto» por su genio e integridad, y se preguntó por qué Estados Unidos carece de intelectuales que, como él, «antepongan la moral al interés personal». No hace falta entretenerse en pensar cuál habría sido la reacción si las fuerzas de elite armadas y entrenadas por la Unión Soviética hubieran asesinado a Havel y media docena de sus colegas, lo cual era, por supuesto, inconcebible, y el padre Ignacio Ellacuría, el más destacado de los intelectuales jesuitas asesinados, hubiera pronunciado las mismas palabras en la Duma.
Como apenas podemos ver lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, no es sorprendente que los hechos que suceden a una ligera distancia resulten del todo invisibles. Un ejemplo muy claro: el envío por parte del presidente Obama de un comando de setenta y nueve hombres a Pakistán en mayo de 2011 para llevar a cabo lo que era, evidentemente, un asesinato planificado del principal sospechoso de las atrocidades del 11-S, Osama bin Laden. Aunque el objetivo de la operación, desarmado y sin ninguna protección, podría haber sido capturado con facilidad, fue asesinado y su cuerpo arrojado al mar sin autopsia; una acción que, según leemos en la prensa liberal, fue «justa y necesaria». No hubo juicio, como en el caso de los criminales de guerra nazis, un hecho que no pasaron por alto los expertos legales en el extranjero, que aprobaron la operación pero objetaron el procedimiento. Como nos recuerda la profesora de Harvard Elaine Scarry, la prohibición del asesinato en el derecho internacional se remonta a una denuncia enérgica de la práctica por parte de Abraham Lincoln, quien en 1863 condenó los llamamientos al asesinato como «bandolerismo internacional», una «atrocidad» que las «naciones civilizadas» ven con horror y que merece la «venganza más severa». Ha llovido mucho desde entonces.
Hay mucho más que decir respecto a la operación Bin Laden, entre otras cosas la aceptación por parte de Washington del riesgo de provocar una guerra mayor e, incluso, la filtración de materiales nucleares a los yihadistas, como he explicado en otro lugar, pero ciñámonos a la elección del nombre: Operación Gerónimo; causó indignación en México y hubo grupos indígenas estadounidenses que protestaron, si bien no hay indicios de que Obama estuviera identificando a Bin Laden con el jefe indio apache que encabezó la valerosa resistencia de su pueblo frente a los invasores. La elección del nombre recuerda la facilidad con la que bautizamos nuestras armas homicidas con el nombre de las víctimas de nuestros crímenes: Apache, Black-Hawk, Cheyenne. ¿Cómo habríamos reaccionado si la Luftwaffe hubiera llamado a sus cazas «Judío» o «Gitano»?
La negación de estos «pecados atroces» es, en ocasiones, explícita. Por mencionar solo unos pocos casos recientes, hace dos años en uno de los periódicos más destacados de la izquierda liberal, The New York Review of Books, Russell Baker subrayó lo que había aprendido de la obra del «heroico historiador» Edmund Morgan: que cuando Colón y los primeros exploradores llegaron, «encontraron un inmenso continente escasamente poblado por pueblos agricultores y cazadores […]. En el mundo ilimitado y virgen que se extiende desde la selva tropical hasta el norte helado podría haber poco más de un millón de habitantes». Hay un error de muchas decenas de millones en el cálculo, y a lo largo y ancho de todo el «inmenso continente» había civilizaciones avanzadas. No hubo reacciones, aunque cuatro meses después los editores publicaron una enmienda en la que señalaban que en Norteamérica podrían haber vivido hasta dieciocho millones de personas; sin embargo, seguían sin mencionarse decenas de millones más «desde la selva tropical hasta el norte helado». Hacía décadas que se conocía todo, también las civilizaciones avanzadas y los crímenes por llegar, pero no se consideró lo bastante importante ni para una frase casual. Un año después, el famoso historiador Mark Mazower mencionó en la London Review of Books el «maltrato de los nativos americanos» por parte de Estados Unidos, otra vez sin suscitar ningún debate. ¿Aceptaríamos la palabra maltrato para crímenes comparables cometidos por nuestros enemigos?
EL SIGNIFICADO DEL 11-S
Si la responsabilidad de los intelectuales se refiere a su responsabilidad moral como seres humanos que pueden usar su privilegio y su estatus para defender las causas de la libertad, la justicia, la misericordia y la paz, y para denunciar no solo los abusos de nuestros enemigos, sino, de manera mucho más significativa, los crímenes en los cuales estamos implicados y que podemos mitigar o terminar si así lo decidimos, ¿cómo deberíamos pensar el 11-S?
La idea de que el 11-S «cambió el mundo» está ampliamente aceptada, lo cual es comprensible. Sin duda, los hechos de aquel día tuvieron consecuencias enormes a escala nacional e internacional. Una fue que llevó al presidente Bush a redeclarar la guerra de Reagan contra el terrorismo; la primera ha «desaparecido», por usar la expresión de nuestros asesinos y torturadores favoritos de Latinoamérica, presumiblemente porque sus resultados no encajan bien con nuestra imagen preferida. Otra consecuencia fue la invasión de Afganistán, luego, de Irak y, más recientemente, las intervenciones militares en otros países de la región, así como las amenazas regulares de un ataque sobre Irán («todas las opciones están abiertas», es la frase estándar). Los costes, en todas las dimensiones, han sido enormes. Eso sugiere una pregunta bastante obvia, que no se plantea aquí por primera vez: ¿había una alternativa?
Diversos analistas han observado que Bin Laden obtuvo éxitos fundamentales en su guerra contra Estados Unidos. «Afirmó repetidamente que la única forma de echar a Estados Unidos del mundo islámico y de derrotar a sus sátrapas era llevar a los estadounidenses a una serie de pequeñas pero caras guerras, lo que, al final, los llevarían a la bancarrota», escribe el periodista Eric Margolis. «Estados Unidos, primero durante el mandato de George W. Bush y luego durante el de Barack Obama, corrió a la trampa de Bin Laden […]. Gastos militares grotescamente exagerados y adicción a la deuda […] puede que sean el legado más pernicioso del hombre que pensó que podría derrotar a Estados Unidos». Un informe del Proyecto Costes de la Guerra del Instituto de Asuntos Internacionales y Públicos Watson, en la Universidad de Brown, calcula que la factura final será de entre 3,2 y 4 billones de dólares. Un éxito impresionante de Bin Laden.
Que Washington se precipitaría hacia la trampa de Bin Laden fue evidente enseguida. Michael Scheuer, analista de la CIA responsable de seguirle la pista de 1996 a 1999, escribió: «Bin Laden ha sido preciso al contarle a Estados Unidos las razones por las que está en guerra con nosotros. El dirigente de al-Qaeda —continuaba Scheuer— pretendía alterar drásticamente las políticas de Estados Unidos y Occidente hacia el mundo islámico». Luego explica que Bin Laden tuvo éxito en gran medida: «Las fuerzas y políticas de Estados Unidos están dando lugar a la radicalización del mundo islámico, algo que Osama bin Laden ha estado tratando de hacer con sustancial pero incompleto éxito desde principios de la década de 1990. Como resultado, creo que es justo concluir que Estados Unidos sigue siendo el único aliado indispensable de Bin Laden». Cabe argumentar que sigue siéndolo después de su muerte.
Hay una buena razón para creer que podría haberse dividido y socavado el movimiento yihadista después de los atentados del 11-S, que fue duramente criticado dentro del movimiento. Además, ese «crimen contra la humanidad», como fue justamente llamado, podría haberse abordado como un crimen, con una operación internacional para detener a los sospechosos probables. Eso se reconoció poco después del atentado, pero tal idea ni siquiera fue tenida en cuenta por quienes toman las decisiones en Washington. Parece que no se pensó ni un momento en la incierta oferta de los talibanes —cuya seriedad no podemos establecer— de llevar a los líderes de al-Qaeda a juicio.
En su momento, cité la conclusión de Robert Fisk de que el crimen horrendo del 11-S se cometió con «maldad y formidable crueldad», un juicio preciso. Los crímenes podrían haber sido todavía peores: supongamos que el vuelo 93 de United Airlines, derribado por valientes pasajeros en Pensilvania, hubiera impactado en la Casa Blanca y que el presidente hubiera muerto. Supongamos que los autores del crimen planearan imponer una dictadura militar que matara a miles de personas y torturara a cientos de miles más. Supongamos que la nueva dictadura estableciera, con el apoyo de los criminales, un centro internacional de terror que ayudara a instaurar Estados de tortura y terror similares en otros lugares, y, como guinda del pastel, llevara un equipo de economistas —llamémoslos Qandahar Boys— que de inmediato conducirían la economía a una de las peores depresiones de su historia. Eso, claramente, habría sido mucho peor que el 11-S.
Como todos deberíamos saber, eso no es un experimento teórico. Ocurrió. Por supuesto, me estoy refiriendo a lo que en Latinoamérica a menudo se conoce como «el primer 11-S»: el 11 de septiembre de 1973, cuando Estados Unidos tuvo éxito en sus reiterados esfuerzos para derrocar el Gobierno democrático de Salvador Allende en Chile mediante un golpe militar que colocó en el poder al siniestro general Augusto Pinochet. La dictadura colocó allí entonces a los Chicago Boys —economistas preparados en la Universidad de Chicago— para remodelar la economía de Chile. Consideremos la destrucción económica, las torturas y los secuestros, multipliquemos los números de víctimas por veinticinco para tener un equivalente per cápita y veremos que aquel primer 11-S fue mucho más devastador.
El objetivo del golpe, en palabras de la Administración Nixon, era matar el «virus» que podría alentar a aquellos «extranjeros que quieren jodernos»; jodernos tratando de hacerse con sus propios recursos y, en general, llevando a cabo una política de desarrollo independiente en una línea contraria a los deseos de Washington. De fondo estaba la conclusión del Consejo de Seguridad Nacional de Nixon, que argumentaba que si Estados Unidos no podía controlar Latinoamérica, no podía esperarse que «lograra imponer un orden en otras partes del mundo». La «credibilidad» de Washington habría quedado minada, en palabras de Kissinger.
El primer 11-S, a diferencia del segundo, no cambió el mundo. No fue «nada de gran consecuencia», aseguró Kissinger a su jefe al cabo de unos días. Y a juzgar por cómo figura en la historia convencional, sus palabras no están erradas, aunque los supervivientes podrían ver la cuestión de manera diferente.
Estos hechos de escasa consecuencia no se limitaron al golpe militar que destruyó la democracia chilena y puso en marcha la historia de terror que siguió. Como ya se ha dicho, el primer 11-S fue solo un acto en el drama que empezó en 1962, cuando Kennedy desvió la misión de los ejércitos latinoamericanos hacia la «seguridad interna». Las aplastantes secuelas tampoco tienen grandes consecuencias, es el patrón familiar cuando la historia está custodiada por intelectuales responsables.
INTELECTUALES Y SUS ELECCIONES
Volviendo a las dos categorías de intelectuales, parece casi un universal histórico que los intelectuales conformistas, los que apoyan los objetivos oficiales y se olvidan de razonar sobre los crímenes oficiales, son respetados y privilegiados en su sociedad, mientras que los que se rigen por los valores son castigados de una u otra manera. El patrón se remonta a los primeros tiempos. Fue el hombre acusado de corromper a los jóvenes de Atenas el que bebió la cicuta, igual que a los dreyfussards los acusaron de «corromper almas y, en su debido momento, a la sociedad en su conjunto», y los intelectuales que en la década de 1960 se preocuparon por los valores fueron acusados de interferencia con «el adoctrinamiento de los jóvenes». En la Biblia judía hay figuras que, según los criterios contemporáneos, son intelectuales disidentes; en nuestra traducción se llaman «profetas». Indignaban amargamente al poder establecido con sus análisis geopolíticos críticos, su condena de los crímenes de los poderosos, sus llamamientos a la justicia y su preocupación por los pobres y los que sufren. El rey Ahab, el más malvado de los reyes, denunció que el profeta Elías odiaba Israel, el primer «judío que se odia a sí mismo» o «antiamericano», como se llama a sus homólogos actuales. Los profetas fueron tratados con severidad, a diferencia de los aduladores de la corte, que después serían condenados como falsos profetas. Es comprensible; sería sorprendente que fuera de otro modo.
En cuanto a la responsabilidad de los intelectuales, no me parece que haya mucho que decir más allá de algunas verdades simples: los intelectuales son privilegiados; el privilegio genera oportunidad y la oportunidad confiere responsabilidades. Un individuo puede elegir.
