1521-1525 Diálogo sobre el gobierno de Florencia. Francesco Guicciardini.
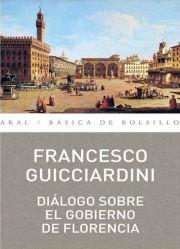 Estudio preliminar
Estudio preliminar
El Diálogo sobre el gobierno de Florencia: república y política en Guicciardini
Ya en 1512, desde el vagido inicial de su Discurso de Logroño, Guicciardini sostenía que había dos causas de probable destrucción de la libertad de Florencia y de su gobierno, una externa y otra interna; a saber: las potencias «ultramontanas» (Francia, España) y la constitución en vigor, junto a los usos y costumbres dominantes. A fin de paliar los efectos de las armas ajenas adujo la necesidad de hacerse con armas propias, un remedio que por entonces también formaría parte del acervo de medidas mediante las que combatir las consecuencias del orden actual reformando la constitución. El nuevo orden allí establecido, salvo en detalles menores, anticipa casi punto por punto el que veremos aflorar 13 años después en el Diálogo sobre el gobierno de Florencia, que si bien en gran medida reproduce, precisa y amplía el anterior, lo hace con tal maestría y tal rigor como para convencer al lector de tener ante sus ojos no sólo una obra de arte del republicanismo cívico renacentista, sino incluso un gran libro al que la historia del pensamiento político no ha tratado con la generosidad merecida. Pasemos pues a trazar las líneas maestras del nuevo ordenamiento que Guicciardini querría plasmar en su ciudad al objeto de preservar su grandezza.
Experiencia y política
Valorando negativamente los cambios políticos, incluido el más reciente de 1494, la fecha en la que se simula tiene lugar la discusión, Bernardo – el hombre tras cuyas ideas Guicciardini disimula las suyas– suscita la reacción de sus contertulios, en especial de Soderini, el único confaloniero vitalicio en la historia de Florencia. Para este los cambios apenas tienen relevancia cuando se trata de meras alterazioni, esto es, cuando sólo se muda de personas al frente del gobierno o, dentro de uno, alguien muta de peldaño en la escala del poder; pero cuando se trata de verdaderas mutazioni y son los regímenes los que cambian, y en la transformación a uno peor sucede uno mejor o bueno sin más, las ciudades ganan notablemente con ella. Bernardo sigue aferrado a su posición inicial, y se escuda en el poderoso caballero que inapelablemente le socorre: la experiencia. A propósito de los cambios, esta le ha enseñado, y con «cuantiosos ejemplos», los daños y aflicciones escondidos en ellos; pero lo ha instruido también en otros ámbitos, al punto de devenir una verdadera brújula para el hombre público esclarecido y prudente.
Ahora bien, si nos preguntáramos por las condiciones de validez de la experiencia en tanto fuente de la verdad, inútilmente buscaríamos una respuesta cabal en la obra de Guicciardini; tan sólo constataríamos sin demostrar, y desde su primera aparición, su condición de oráculo de la misma. Y si en tal caso, rebajando el nivel de exigencia epistemológica, inquiriésemos por el tipo de experiencias en las que el político ha de basarse, oiríamos una respuesta desconcertante: tras confesar que sólo la suya le ha servido de maestra, un párrafo donde la ironía rebaja el conocimiento que se puede «aprender de los muertos» –tan profundo y vital en Maquiavelo– respecto de «los sucesos de épocas diversas» permite barruntar la jactancia de quien presume haber conversado sólo «con los vivos» o no haber contemplado «otras cosas que las de mi tiempo».
La experiencia se opone así, de entrada, al saber libresco, el de los filósofos, a quienes Bernardo deja expresamente de lado, humillados por su inutilidad. Nada hay que aprender de todos esos platones antiguos y modernos que excavando en la cueva de su razón, y sin mancharse de realidades fácticas, creen haber hallado allí el tesoro oculto de una forma de gobierno perfectamente modelada, válida para todo tiempo y lugar, y lista para ser impuesta con independencia de toda circunstancia. Mas una tal experiencia a poco puede oponerse: si, en efecto, fuera sólo esa –la personal– y fuera sólo así –directa–, ¿qué garantías podría ofrecer, primero, de expandir temporalmente su verdad más allá de la vida de quien la contempla; y, segundo, de ampliar gnoseológicamente su objetividad más allá de la percepción que la configura? Porque, en última instancia, de aquí surge la gran cuestión: ¿por qué dicha experiencia, a la que apela de continuo Bernardo, lo es; o mejor, por qué, en tanto tal, le cabe la seguridad de la certeza? La única respuesta que el texto da a esta pregunta es presentarnos como ya constituida una experiencia que en su validez y naturaleza rebasa claramente el ámbito personal anterior, dando mayor consistencia a su alcance. Que se sigue pretendiendo universal, porque la verdad aportada por ella continúa apareciendo incuestionable, si bien ahora, para su demostración, recurre a elementos más complejos y racionales, como de inmediato se verá.
¿Cómo reacciona la experiencia cuando la razón libresca la arrincona contra las cuerdas con la pregunta por el mejor gobierno, aquel que garantiza perpetuamente la armonía y la paz entre ellos? En realidad, con un acto de prepotencia, porque de inmediato lo sustituirá por ese que garantiza a los ciudadanos la cuota de seguridad y felicidad que por su naturaleza reclaman, y que difícilmente hallarán en uno ajeno a su voluntad. Un acto de prepotencia que aún se advierte más en su respuesta: el buen gobierno se mide en sus efectos y no en sus máximas o su orden, por lo que el mejor de todos será el que mejores efectos produzca. Empero, cuando se llega ahí, la experiencia ya es diversa de la que antaño hiciera gala Bernardo. De hecho, al discutir si el cambio de régimen ha sido beneficioso o no para la ciudad, y el pseudónimo de Guicciardini trae de nuevo a colación el aval de su experiencia, la complejidad del problema le lleva a añadir rápidamente que sus posibles errores, que siempre serían de detalle, encontrarán fácil enmienda en los conocimientos extraídos por sus contertulios de «las numerosas historias de diversas naciones antiguas y modernas» que han leído y meditado, de los cuales se podrá echar mano llegada la ocasión. De repente, como se ve, la experiencia trasciende la esfera personal, en la que cabría incluir la de quienes se relacionan con nosotros, para abarcar también la historia: la entera historia, además, desde el momento en que se apela a las naciones de todas las épocas; una historia, por tanto, que ha dejado de ser ya lejana en el tiempo o ajena al presente. El significado y las consecuencias inherentes a dicha información las podremos observar enseguida.
La universalización de la validez de la experiencia ha sido posible merced a factores de suma relevancia intelectual. Los «efectos» que medirán la cualidad de los gobiernos, y que no son sino el criterio con el que la experiencia sella su verdad en la política, llegan tan lejos porque aquellos factores se han activado en su interior y contribuyen de modo decisivo a configurar su juicio. En suma: ¿qué significa, y a dónde nos lleva, someter la política –en realidad, no sólo la cualidad de los gobiernos, sino también la bondad o no de los cambios políticos– a dicha regla?
«Dónde están mejor gobernados los súbditos, dónde se observan mejor las leyes, dónde se hace mejor justicia y dónde se respeta más el bien de todos» constituyen otras tantas direcciones a las que atender cuando se trata de comparar gobiernos, esto es, los cuatro criterios con los que fijar al mejor de todos. Pero esto significa al menos dos cosas: que, al menos en principio, no hay garantía alguna de que siempre gane el mismo y, aún más, que no será la «forma» de un gobierno, el orden a que da lugar, lo que determine el resultado de la comparación. Y si no es la forma, si no es el orden constituido, aun si se debiere «a la voluntad y elección de los súbditos», lo que decida la cuestión, por fuerza tendrán que ser los «resultados» del ejercicio del poder. Cualquier gobierno que aventaje a los demás, y pueden ser todos los que lo consigan, será el mejor gobierno: ni la violencia ni la elección en el acceso al poder determinan el futuro ejercicio del mismo, por lo cual el gobernante que se valió de la primera para llegar a él y renunció a aquella durante su permanencia al frente del gobierno será mejor que su opuesto, pese a partir este con mejores títulos.
La consecuencia inmediata de esto último es que si bien la libertad sigue siendo uno de los elementos en grado de llegar a ser constitutivos del poder, su relación con él ha perdido ya el vínculo de necesidad que poseía en las teorías normativas librescas, y con eso su condición de fuente de legitimidad del mismo; no sólo: donde la libertad ya no es principio y límite del orden estatal, su régimen, la República, ha perdido por tanto no ya su condición de único régimen legítimo, sino asimismo su marbete normativo de mejor que los demás. En la feria de la diversidad de las formas de gobierno tendrá ahora que competir con sus rivales, antaño enemigos, a la hora de satisfacer los cuatro criterios antedichos del buen gobierno, que incluyen entre ellos los fines de la política.
Añadamos que el calvario axiológico de la libertad no termina ahí, sino que se prolonga en la psicología, donde al dejar de ser un hecho cierto, un atributo fijo de la voluntad humana, termina por desvirtuar su naturaleza ética. Pues si bien se habla de aquella como un deseo natural del género humano –y no sólo del género humano florentino–, que convierte en igual de natural su apetito por la República, y a semejante operación psicológica se la tilda de «razón universal de todos los hombres» que sacia el «instinto» político de cada uno, sin embargo la realidad, tal como se ofrece en la arena pública de cada día y por doquier, resulta ser mucho más prosaica y su instinto menos ideal. En esa escena la libertad política es habitualmente la ideología de la ambición y de la codicia, su «pretexto y excusa», porque el genuino deseo, connatural a los hombres, y en ello Florencia no es excepción, es el «de dominar y prevalecer sobre los demás». Y se ofrece al alma con tal vehemencia que no sólo en los «grandes» se da por descontado, sino que en el mismísimo pueblo, habituado a defenderse contra semejante fatalidad y por ende a reclamar una libertad con la que protegerse del fervor de sus enemigos de clase por la dominación, también sirve de coartada a la ambición de cuantos en su seno mejoran su posición y pueden optar a la «supremacía» apenas la «ocasión» les llega. La experiencia surte con ejemplos sin fin a quien no deje a su mente arrastrarse ante los prejuicios.
Así pues, la irrelevancia de la libertad como factor legitimador del poder se ha saldado con la irrelevancia normativa de la república, su santo y seña institucional; la ha situado al mismo nivel que las restantes formas de Estado y desencadenado una competencia entre ellas a la hora de configurar el orden ciudadano que mejor garantice los fines de la política. No es que la libertad o la república hayan perdido su naturaleza axiológica, pero ya eso no basta para arrodillar a los demás elementos políticos ante ellas, como tampoco garantizan por sí mismas la satisfacción de tales fines. Lo que de ahí surge no es ni más ni menos que la autonomía de la política, una actividad que ya no depende de ninguna otra para existir, dotada de fines y medios específicos que la hacen socialmente necesaria, tanto como la naturaleza de los mismos la vuelve única, y que exige en el mundo del saber la presencia de una ciencia inmanente que nada debe a los demás.
Esta autonomía normativa de la política, ya sea en su dimensión teórica como en la práctica, constituye uno de los factores decisivos que han permitido a la experiencia alcanzar la validez universal con la que impone su verdad. Pero lo ha hecho perdiendo todo vestigio de inmediatez original y volviéndose todo un sistema de conocimiento que para repartir su verdad urbi et orbe exige la presencia de una política autónoma y una ciencia política inmanente, dotada aquella de fines y medios propios y dotada esta con la capacidad de organizarlos y justificarlos intelectualmente. Es así como la experiencia puede recurrir a los «resultados» del ejercicio del poder para predicar la bondad o maldad del mismo, con la certeza de estar afirmando la verdad. Ahora la experiencia ya no se limita a constatar hechos sin criterio alguno de diferenciación, sino que puede comparar efectos y medir el grado de adecuación a los fines preestablecidos, lo que le permitirá emitir su veredicto con justicia e imparcialidad. Con todo, tan alta función exige otro factor que proporcione las garantías requeridas por dicha afirmación, sin el cual la pretensión de verdad sería mera ínfula de algún espíritu pretencioso y orgulloso de su vanidad: se trata de la identidad de la naturaleza humana.
Juntando afirmaciones que Guicciardini desarrolla en contextos diferentes y sobre temas sin conexión directa entre ellos, aunque la mano invisible del dualismo antropológico las sepa finalmente manifestaciones suyas, obtendríamos un cuadro acerca del hombre en el que en principio «todos […] están inclinados al bien, y nadie hay que obteniendo igual ventaja del mal que del bien por naturaleza no guste más del bien»; mas es tan frágil la condición humana que las tentaciones no las sabe vencer si no es cayendo en ellas, y difícilmente habría un solo individuo que, arrastrado por fuerza por su codicia y demás pasiones, quedaría sin corromper ante el desafío del poder o del placer, de no ser porque el establecimiento del gobierno los mantiene «firmes en su inclinación natural primera» gracias a «los premios y los castigos». Si así son y han sido siempre y por doquier los seres humanos, no es difícil percibir sobre qué descansa esta otra afirmación del autor del Diálogo: «[…] el mundo está dispuesto en modo que cuanto existe en el presente ha existido bajo diversos nombres y en diversos lugares y ocasiones […] mucho del futuro». De ahí que sea relativamente sencillo emitir «un juicio sobre el futuro». Hechos que se repiten acaban siendo verdades que se confirman mediante su repetición; el saber se nutre de ellas por medio de un simple proceso inductivo.
Tal es por tanto la mayor consecuencia de la autonomía de la política y la identidad de la naturaleza humana: que han racionalizado la experiencia hasta hacer de ella no sólo una segura vía de acceso a la verdad, sino también la garantía en gran medida del conocimiento del futuro. Así, podemos entender cabalmente lo que al principio casi pareciera una muestra de obstinación por parte de Bernardo, y que ahora se nos revela como un simple ejercicio de coherencia: su insistencia por comparar los efectos del régimen pasado de los Médicis con los aún no acaecidos del actual régimen republicano de Florencia, pues ya conoce por otras manifestaciones cuál será, con altísimo grado de aproximación, el futuro del presente. Y todo ello al objeto de determinar si alguno es bueno o, al menos, cuál es mejor de los dos de ser ambos malos.
Naturalmente, esto último requiere de una tecnificación ulterior de la política, según apuntábamos en una nota anterior, y que en realidad no es y no puede ser sino una función más de una racionalización anterior de la misma. Si hemos logrado establecer los criterios por los que guiar nuestra búsqueda del mejor Estado, el más adecuado a la situación actual en un territorio concreto y para una población determinada, y nunca el mejor en absoluto, ello se debe a que, previamente, nos habíamos hecho con un modelo de Estado con el que guiar nuestra búsqueda y transformar la realidad, y ese esqueleto racional será lo que vayamos completando con la adecuación a las circunstancias de cada lugar en donde sea aplicable. Los criterios políticos permiten tanto alinear los fenómenos ya acaecidos de un régimen en un esquema racional e identificar su cuota de verdad por el grado de adecuación a aquellos, como también vincular a dicho esquema los datos ciertos anticipados por la identidad de la naturaleza humana sobre los conocimientos ya obtenidos del pasado, garantizando en tal modo un cierto grado de verdad de los primeros. Pero lo que no está en poder de dichos criterios es organizar la información obtenida de todo lo anterior en un conocimiento político cierto y deducir de él la ordenación del mejor gobierno posible.
Así, llevar a cabo los fines específicos de la política la fuerza a establecer también determinados principios por los que guiar la constitución y marcha de las instituciones: la designación del sujeto político, que recaería en el pueblo; la meritocracia como vía de acceso a los cargos públicos y al ejercicio del poder, a fin de impedir que la ignorancia decida en lugar del sabio; el control del poder, para evitar que las pasiones se conviertan en el soberano real frente al pueblo, que acabaría siéndolo sólo de manera nominal, etc. En este marco, el gobierno de los Médicis, explicará Guicciardini, fue una tiranía, si bien su despotismo y arbitrariedad fuesen incomparablemente menores que los de otras ciudades italianas de la época también gobernadas por tiranos. El nepotismo y el amiguismo imperaban allí más de lo que previsiblemente lo harán en la recién instaurada república; pero esta, afirmará Guicciardini con igual rotundidad, se perderá por su marchamo popular, esto es, por haber fiado al pueblo las decisiones políticas más importantes, cuando, se sabe, «por su naturaleza el pueblo no discierne, no piensa ni suele recordar». Y en ambos regímenes, la justicia se resentirá por la prepotencia de uno y por la ignorancia de otro, la paz se resentirá ante los intereses y capacidades de ambos soberanos, y pasiones como «el odio, el desprecio y la avidez» cegaron y cegarán a los hombres, como lo han hecho en todo tiempo y lugar.
Frente a los vicios y defectos de uno y otro gobiernos, a los que ya se dieron y de seguro vendrán, cabe oponer una forma de gobierno que respete la libertad y la igualdad, el carácter popular del régimen y el justo reconocimiento de las diferencias exigida por la cualificada distinción de los notables, en la cual la historia florentina dicta la presencia imperativa de determinadas instituciones y la razón una nueva composición de las mismas y un renovado orden constitucional. La nueva correlación entre ambas, entre experiencia y razón –aparentemente un vuelco casi completo de la doctrina– se imponía desde el momento en que no es en efecto posible experimentar lo nuevo si no es a través de la razón, ni que esta proclame la verdad de lo pensado si no es con ayuda de la experiencia. Muchos mitos iniciales han caído así ante tal necesidad, a la que Bernardo se apresta a dar forma a continuación: Florencia ya se ha reconciliado de nuevo con la libertad y la igualdad, pese a lo anteriormente afirmado; su historia es rejuvenecida en su nueva constitución; la cultura libresca del pasado se ha impuesto de tal modo que Aristóteles, aun sin citarlo, es la guía intelectual y política de la renovada ciudad; el anterior miedo al cambio y su valoración negativa han devenido exigencias del futuro inmediato; la perfección política es en buena medida posible a pesar de la imperfección antropológica, ahora no tan carente. Y la experiencia que antaño afirmara a secas su verdad presupone una racionalización tan poderosa de la materia política que ha devenido toda una teoría del conocimiento.
El nuevo orden político
Entre las consecuencias generales de tan densa racionalización de la materia política destaca el hecho de facilitar la vida de los criterios a fin de valorar los efectos por medio de los cuales seleccionar al mejor gobierno, pues como el esqueleto político configurado en dicho proceso de abstracción era el de una república, la cuestión del mejor gobierno, aun reduciéndose al mejor gobierno florentino, la oponía al resto de los regímenes que en un principio pretendieron competir con ella por el trono de las preferencias de los habitantes de la ciudad. La tiranía era rechazada sin más por el hecho de ser tiranía, pero a la monarquía del buen rey se la confinaba a un supuesto periodo originario de la fundación de la ciudad, lo que equivalía a un elegante adiós ,y la aristocracia no merecía consideración alguna en una ciudad como Florencia, en la que la igualdad de las casas invocaría a la «fuerza» para trazar las diferencias entre ellas, y las inevitables envidias y discordias que nacerían en un gobierno de desiguales constituirían el primer paso para la instauración de un nuevo régimen: la «tiranía o la anarquía popular».
La respuesta a la pregunta por el gobierno idóneo para la ciudad ya no se dirimirá, por tanto, cribando los efectos que cada uno de ellos produciría sobre los criterios antevistos y seleccionando puntualmente los mejores; ahora la cuestión consistirá en estructurar la ingeniería institucional de un orden que debe contar con una Señoría, un confaloniero, un consejo mayoritario junto a otros consejos menores, etc., es decir, en fijar el número de órganos, su composición, organización y procedimientos de selección y decisión; y en determinar las relaciones entre ellos, tanto como la duración del mandato de quienes los ejercen: con el objetivo de ajustar la potencial diversidad de aquellos y la amplia gama combinatoria disponible de sus interrelaciones a la producción de los mejores bienes para la ciudad. El secreto del buen gobierno se revela todo él ahí. Es la llave de la seguridad de personas y bienes, por un lado, y de la prosperidad de la ciudad, junto a la unión de sus habitantes, por otro.
Así pues, ¿cómo surge y se organiza el nuevo orden republicano en Florencia?
Al final del capítulo anterior hemos dejado entrever cómo afrontar semejante desafío comporta la confluencia de dos grandes fuerzas: el poder de la historia y el poder de la razón. El primero deja huellas de su potencia en la herencia axiológica que presidirá el entero ordenamiento; en la existencia en la constitución por venir de instituciones que ya hicieron acto de presencia en las constituciones pasadas y con idéntica función, como los Ocho de balía, o bien en la influencia ejercida en ella de algunos elementos de constituciones antiguas o actuales ajenas a Florencia pero que le sirven de modelo, como es el caso de Esparta o Roma en la Antigüedad o la más notoria de Venecia en la actualidad. El segundo se hace notar en las referencias a instituciones que hoy ya suscitan melancolía en la Florencia contemporánea, que ha vendido su alma patriótica a las comodidades y cobardías del comercio, aunque el ideal constitucional habría debido incorporarlas en su seno, como la disciplina militar; la unidad social con la que un Licurgo, por ejemplo, bendijera el futuro espartano, y que también es un palpitante efecto de la constitución véneta; y, en fin, algunas de las instituciones nucleares de la misma que la historia prescribe transferir a la florentina. Mas también, y quizá con mayor fuerza, en algunas de las críticas repartidas entre los diversos espejos histórico }s relativas a determinados aspectos de las instituciones importadas, y que subrayan, con la fuerza de la razón, la singularidad de la nueva criatura jurídica frente a tales modelos.
El poder de la razón se manifiesta asimismo en otros contextos sorprendentes que dejan al descubierto la inconsistencia de muchos dogmas propios de la política clásica –como el de que hay pueblos atados por el destino a una constitución determinada– aceptados como tales por sus epígonos modernos, como el vínculo entre la constitución y los humores, lo que viene a subrayar por otra vía el poder de la historia. Guicciardini, al plantear la cuestión de la sustitución de la actual constitución florentina por la pergeñada en el texto, no oculta el drama siempre inherente al hecho de imponer lo nuevo y aboga por hacerlo persuadiendo a los interesados de su bondad en lugar de inclinarse por imponerla mediante la fuerza. La clave consistirá en acompasar el nuevo orden a los humores de la ciudad y de los ciudadanos, lo cual significa adecuarla a su naturaleza, características, condiciones e inclinaciones. He ahí una condición necesaria aunque no suficiente, nos hace barruntar Guicciardini. Ahora bien, eso qué otra cosa significa si no trazar un vínculo necesario entre normas, costumbres, psicología, moral y acción de un pueblo, esto es, convertir la historia en la jaula en la cual se desarrolla la vida de una ciudad.
Sin entrar aquí en el obstáculo insalvable que semejante idea opone a la explicación de las grandes diferencias que hay siempre en el interior de la misma, de ser eso cierto, y cada pueblo, por tanto, el peculiar producto de una historia única, la suya, ¿cómo sería posible entonces la ideal conjunción de historias de pueblos y épocas distintas que Guicciardini superpone a la de Florencia en su nueva constitución; cómo lograr la pretendida unidad con elementos tan heterogéneos, la armonía de la escena renacentista con motivos tan barrocos? Y, sin embargo, eso es lo que está presente en el nuevo orden que, de imponerse, evitaría a Florencia repetir males pasados y los peligros inherentes a su reproducción en un contexto, el de la presencia ultramontana en Italia, más peligroso que cualquiera anterior. No vamos a extendernos más en esto, pero con lo aquí expuesto basta y sobra para comprender que gracias al poder de la razón no sólo Florencia, sino todos los seres humanos, podemos declarar inútil una gran parte de la historia propia al tiempo que devenimos sujetos de todas las historias, esto es, que el hombre es un ser históricamente universal, o lo que es igual: libre.
El relato guicciardiniano es víctima de esa idea. En abstracto, ese adecuar la nueva norma al ser florentino actual puede quizá disimular entre el fárrago de condicionantes la paternidad de una historia leída como propia, es decir, única. Pero cuando todo ello comienza en concreto por respetar la libertad y la igualdad, adoptadas como virginales raíces de la sociedad florentina a lo largo del tiempo, la primera herida a la verdad histórica ya ha sido infligida, y lo que siga no siempre será ni fiable ni factible. Libertad e igualdad se erigen, pues, en los principios de la constitución in pectore. De hecho, se las presenta no sólo juntas, sino unidas, la segunda convertida en fundamento de la primera, e incluso vinculadas ambas a la justicia, que en relación con la igualdad parece ser su aplicación constitucional, según se verá. Sin embargo, no hay definición técnica alguna de ellas, salvo la que cabe deducir de sus respectivos usos en los diversos contextos en los que van apareciendo. Vemos por ejemplo a la libertad deambular con aire decidido por las variadas estancias del «Gran Consejo, que no es otra cosa que el pueblo»: la «participación» en él del «capacitado para los cargos» (ahí comparte sede con la «igualdad» –la «base primera para la conservación de la libertad»–, pues quien participa en dicho órgano colectivo, el corazón popular de la república, es «todo aquel» en disposición de ejercerlos); la clara delimitación de las competencias o el control del poder, del que la medida anterior forma parte, conforman su ámbito en el interior del Gran Consejo. Mas también se la percibe allá donde el poder aparezca bajo control, como cuando se establecen los procedimientos adecuados para la selección de los miembros que han de constituir determinados órganos o para la toma de decisiones en los mismos u otros, o bien en las motivaciones que inducen al autor a introducir la novedad del Consejo de los Cien en el entramado institucional: de un lado, impedir que magistrados llegados a ciertas alturas, como los senadores, se duerman en los laureles de su estatus y lleguen en consecuencia a olvidarse de que siempre han de estar bajo la lupa de la «valoración pública»; y de otro, la formación de contubernios o facciones entre ellos con los que volar hasta un cargo más elevado.
La igualdad, y la justicia, se hallan asimismo presentes en ese vuelo anterior que va llevando a los mejores de un cargo a otro superior como recompensa a su virtù política, es decir, a esa nueva valorización del prestigio que ya no consiste en el título o cargo al que se accede, sino en el buen ejercicio del mismo, lo que conlleva una lección de compromiso cívico impartida por la moralidad a la ambición. Y ocupan igualmente el territorio prácticamente al completo del principio de funcionalidad del poder, esto es, el ámbito donde al gobierno de los mejores se añade el de las transformación de las condiciones de antaño para el ejercicio de los cargos públicos, que en Florencia, puntual epígono en ello de Roma e incluso Venecia, lastraba el beneficio del citado gobierno: ahora, la duración de ciertos cargos no se limitará a dos meses, un periodo ridículamente breve si se desean obtener frutos duraderos, y para muchos de los titulares, insistimos, el paso por uno debe ser el acicate para llegar a otro superior, al objeto de que los mejores no dejen nunca de gobernar.
Ahora bien, ¿cómo se garantiza Guicciardini de la usurpación del carácter popular de la república y su reemplazo por otro aristocrático, una vez sancionado el derecho de los mejores a gobernar y establecido ese cursus honorum en el que en la práctica el mérito va tomando forma? Un recurso al respecto lo constituye el mantenimiento de la «inclinación» popular del régimen mediante la delimitación competencial, lo que obliga a que en ciertos asuntos capitales de la dirección política, como la aprobación de las leyes, el proceso no se dé por concluido hasta su ratificación por el Gran Consejo. La conclusión en el mismo de un proceso iniciado y en gran parte desarrollado en el Consejo de los Ciento Cincuenta significa que la libertad sigue rigiendo los destinos políticos de la república, y la razón básica, como se ve, consiste en haber dividido la función legislativa entre diversos órganos. Otro recurso más y de nuevo relacionado con las competencias consiste en la partición de las mismas también entre diversos órganos, como ocurre cuando en algunos aspectos de la función ejecutiva el Consejo de los Diez se convierte en el órgano que traslada al Consejo Intermedio para su resolución asuntos debatidos en el Consejo de los Ciento Cincuenta, o bien cuando es él quien pone fin a la deliberación iniciada por este último adoptando la decisión final.
Empero, hay otras medidas más radicales que de tener éxito eliminarían dicho peligro, y tienen que ver precisamente con la igualdad y la justicia, es decir, con el gobierno de los mejores. Estos, se sabe, existen por doquier, y por tanto también en las ciudades libres a pesar de la presencia de la igualdad, y su existencia reclama el reconocimiento de la desigualdad de los desiguales, vale decir, su participación en la gestión de los asuntos públicos. Son ellos, esos pocos «dotados por la naturaleza con más inteligencia y juicio que los demás» quienes, en realidad, hacen la historia: la de las ciudades y, por su través, la general (Venecia, y es sólo un ejemplo, les debe el mejor gobierno que jamás haya visto la luz en una ciudad desarmada). Es de ellos de quienes aquellas aguardan siempre algo grande, por lo cual valoran positivamente sus ansias de gloria y honor, de las que parecen ver por adelantado los «actos generosos y excelsos» y los bienes que les seguirán; repudian en cambio la «manía de grandeza o, mejor dicho, de poder», porque no hay freno que la pueda retener.
¿Es la participación política connatural a su estatus la garantía pretendida? El hecho de que tales individuos no deban su honor y su prestigio a su riqueza o su linaje, sino, afirma Guicciardini, a sus capacidades naturales y adquiridas parece apuntar en esa dirección, pues el peso muerto de la herencia y los poderes bastardos de la historia se anulan a sí mismos ante aquellas. Un «gobierno de notables», por tanto, debiera estar en el orden del día constitucional de toda república popular, y no sólo de la véneta; y de hecho, un órgano como el Consejo Consultivo propuesto para la florentina, integrado por notables, se sabe que por su mera conformación aportaría al menos «tres benéficos efectos» al marco que lo acoge: decisiones tomadas por técnicos, por quienes entienden, en lugar de por la multitud; un freno a toda posible deriva autoritaria de un confaloniero vitalicio, y un dique opuesto por igual a la tiranía personal o a la anarquía popular. Bastaría por tanto con que se sancionase formalmente el reconocimiento del talento; con que el mérito pudiese hacer carrera a lo largo del proceso del poder, sin que obstáculos innaturales obstaculizaran su camino; con que las capacidades personales se volvieran socialmente visibles desde los cargos públicos; o, como dice Guicciardini, con «que a nadie quedara esperanza de adquirir grandeza sino siguiendo el camino recto», para que un espectáculo inédito se ofreciera casi espontáneamente ante los deslumbrados ojos del habitante de Florencia: el de una política en la que entre los propios notables cupiera incluso la «competencia por obrar bien y favorecer a la patria». A partir de ahí, con la justicia rindiendo tributo a su naturaleza, los notables, devenidos insignes patriotas, identificarían su suerte personal con la de su patria, y ellos, que de suyo son garantía de estabilidad, velarían asimismo por su preservación frente al peligro de la novedad.
Esa idealización del notable y del papel que jugará en la venidera república es asimismo en parte la de la propia naturaleza humana, y un premio a la fortaleza de esta en detrimento de su cacareada fragilidad; Guicciardini cree que cuando «los hombres[…] no recaban más beneficio o satisfacción obrando mal que obrando bien tienden naturalmente al bien», y el cuadro recién elaborado de la función a desempeñar por los notables una vez establecida la nueva norma legal constituye el apogeo constitucional de aquella. Todo lo bueno que hay en su interior encuentra una salida al exterior y todo lo malo se refrena dentro de sí y no produce efectos. Le ha bastado con ver premiado el mérito y con ciertos controles de diversa naturaleza al ejercicio del poder esparcidos aquí y allá por entre los espacios inter o intrainstitucionales para dejarse seducir por la romántica promesa de futuro y adorar al nuevo ídolo: ¡al menos a Odiseo lo tuvieron que amarrar para resistirse a las sirenas!
Ahora bien, la naturaleza humana no es muy sensible a los romanticismos psicológicos o éticos, y no es menester ser un buen lector de Tucídides o de su ahijado Maquiavelo para saberlo; el propio Guicciardini ha silenciado el oráculo del mal contenido en ella y al que tanto caso hacía en otros contextos. El aislamiento sociológico entre mérito y linaje, por ejemplo, no dura un suspiro, pues en la misma página que contiene esa honda semilla liberal en la concepción del individuo y la ordenación de una sociedad se equipara a los notables con «los ilustres de elevada alcurnia», y de ellos la imagen que se perfila antes y después no se corresponde en nada con la del patriota. Más arriba se dejó constancia de la deslegitimación ética y política de sus apelaciones a la libertad operada por su ambición y su codicia, que no dudan en jugar con el mayor afecto del alma humana, incluida la florentina, en aras de su interés. Tampoco ahora, en efecto, las perspectivas son más halagüeñas: «[…] la naturaleza de los hombres es insaciable, y quien actúa para preservar su posición y no ser oprimido, cuando lo ha logrado no se detiene ahí, sino que intenta ampliarla más allá de lo debido y, por ende, oprimir y usurpar la de otros». El sujeto es el aspirante a príncipe y el contexto el de imponer por la fuerza una nueva legislación con la ayuda de un senado, pero su validez es universal. Guicciardini, además, no se detiene ahí, y por si alguien coquetea aún con la idea de que eso es lo propio del común de los mortales, pero que la superioridad moral del notable permite albergar esperanzas de un destino más noble y elevado para la especie humana allá donde sea su casta la que empuñe el timón del gobierno, en tal caso no estaría de más tener presente la siguiente lección deducida de la historia romana: «[…] ¡tan connatural es a quien posee el título de noble causar disgusto y reputar viles a cuantos tiene por no nobles en la misma patria!». Lección generalizada, como se ve, a cualquier noble de cualquier tiempo y lugar, y que retrotrae a la condición de bucólica creencia la idea antevista de que el bien es la opción natural del alma cuando el cuerpo no saca más beneficio del mal. Y no hay por qué ofender a un noble para esperar su venganza, como nos recuerda Maquiavelo, pues la opresión de los débiles es la perenne contribución de su instinto a sus deseos de grandeza. Cómo conciliar esa violencia comprometida con sus genes con su ulterior silencio normativo una vez que la república asigna en justicia a los notables los cargos debidos constituye el enigma encerrado en el gobierno de los mejores que Guicciardini no ha logrado descifrar; cómo la igualdad pueda entonces ser el fundamento de la libertad entra así a formar parte de los misterios de la política.
El significado histórico de la conexión entre libertad e igualdad exigida por Guicciardini en tanto fundamento normativo específico de la república popular tiene un alma doble, que da lugar a un curioso e imprevisto batiburrillo que mezcla su precoz anticipo de concepciones modernas con deudas contraídas con la tradición. La libertad, empezando por esto último, es introducida en la política asociada al gobierno del pueblo, pero no porque se le ascienda a sujeto político supremo de la constitución, se le unja como sola autoridad legítima y se le dote con un poder soberano, esa varita mágica de la que en un Rousseau manan todos los demás y a cuyo ejercicio queda fijada la libertad en todas y cada una de sus manifestaciones; el trono, según Guicciardini, lo comparte con otras fuentes de autoridad que la razón prescribe con igual necesidad, y, de hecho, esa libertad, que desaparece en cuanto se abusa de ella, coincide en su esencia más con el bien platónico-escolástico, que la voluntad no puede dejar de perseguir si lo conoce, y del que sólo el error le aleja de él, que con su versión moderna. No hay libertad política, afirma el autor del Diálogo, si el pueblo no participa de la gestión de los asuntos públicos, pero tampoco si gobierna mal, esto es, si su poder, como cualquier otro poder, no está contenido entre límites, pues eso garantiza el abuso. Lo cual significa que no basta con que gobierne el pueblo, sino que es menester que lo haga bien, porque de lo contrario la tiranía –una tiranía colectiva esta vez, mas tan nociva como la individual y más perversa moralmente–acabará siendo dueña de la república.
De otro lado, el buen gobierno del pueblo se completa con la recta ordenación del entero proceso del poder, el genuino buen gobierno al decir de Guicciardini. Cuando una constitución que cuenta con un gobierno libre limita además el ejercicio del poder, con independencia de quién lo ejerza; concede la dirección política a los notables; otorga los cargos en función de los méritos; establece medidas para que los mejores nunca dejen el poder o bien tramen novedades por motivos espurios, etc., los ciudadanos perciben los frutos de la libertad: no se expolian sus bienes, no se veja a sus personas, no se derogan sus derechos. En tal caso, el gobierno del pueblo no sólo es la antítesis de la tiranía, sino que lo es por haber fusionado libertad e igualdad, como querrá en su día Tocqueville para el mundo moderno a fin de que la libertad salve a la democracia de la tiranía igualitaria; por haber asegurado la participación pública de un sujeto político que aun sin ser, insistimos, la fuente de la soberanía lo es ya de la legitimidad del poder, al quedar adscrita la existencia de la libertad política a su presencia en el mismo. Y un sujeto legítimo del proceso del poder, cuya libertad aparece normativamente refrenada por instituciones y reglas constituye mutatis mutandis quizá la contribución histórica anticipada del intento que llevará a cabo la democracia liberal en el siglo XIX por controlar la libertad del pueblo soberano en el marco de las instituciones del Estado de Derecho. Echemos ahora una rápida ojeada al desenvolvimiento de la libertad y la igualdad por el entramado constitucional. La vida de ambos principios se activa ya en la organización misma de las instituciones en las que aquel se estructura, y prosigue en el detalle de su composición y función. Cuanto se observa de cerca todo ello salta de inmediato el poder de la historia, ya desde el nombre en algunos casos, mas también en su cometido, e igualmente en el espíritu general que las anima, desplegado a partir de la creencia en que ambas musas ideológicas, libertad e igualdad, son connaturales al devenir de la ciudad; empero, todavía más se percibe el poder de la razón, no sólo por las reformas propuestas–genuinas novedades, en algún caso–, sino por la dirección que las mueve o la inspiración que reciben de modelos históricos o contemporáneos que sacan los pies del florentino del tiesto de su historia, sumergiéndolo dentro de la naturaleza humana general, a la que, por serlo, no es ajena ninguna experiencia histórica aunque no todas se tomen como referencia. Es un determinado concepto de constitución, que presupone un determinado concepto de hombre, el que se pone en juego y concreta la universalidad histórico-antropológica en el proyecto republicano aquí delineado. Por lo demás, la libertad y la igualdad palpitan, aunque no siempre con idéntica fuerza ni de la misma manera, tanto en las instituciones pluripersonales como en las unipersonales, en la general del Gran Consejo y las colegiadas de los demás consejos, colegios u otras magistraturas, o –se verá– en la individual del confaloniero vitalicio.
Asimismo, sus huellas se detectan claramente cuando el análisis desplaza su foco de la organización de las instituciones a su composición y función. Determinar quiénes integran los órganos conlleva explicarlos procedimientos que establecen cómo se llega hasta ellos, del mismo modo que el qué harán una vez allí conlleva explicar el procedimiento por el cual deciden qué hacer. La complejidad de las magistraturas colegiadas, en las que la elección de sus miembros implica en varias de ellas genuinos procesos de selección, en tanto las decisiones que adoptan presuponen procesos de cualificación, se mitigan en parte o casi del todo en las unipersonales, mas no por eso los principios republicanos de libertad e igualdad llegan a desaparecer.
Veamos algunas de las modalidades adoptadas para estar presentes. En el Gran Consejo, como dijimos, libertad e igualdad van de la mano en la regla que lleva a todos los capacitados para ejercer cargos a participar en él. Después, la libertad gana peso con la ratificación de las leyes o la distribución de la gran mayoría de cargos y prebendas con que se premia en mayor o menor grado a los habitantes de la ciudad; pero la igualdad no ha hecho ahí mutis por el foro, sino que se halla parapetada en el casi de la distribución anterior –distribuía la gran mayoría de cargos y prebendas, es decir: no todos– o en el proceso subyacente a su actividad –se ratifican las leyes: no se debaten ni deciden–, etc. En cambio, en el antiguo Consejo de los Ochenta, que Guicciardini quiere ahora de los Ciento Cincuenta, libertad e igualdad vuelven a darse la mano, porque la elevación del número es la forma que tiene la cantidad de volverse cualidad, y con 150 debatiendo y decidiendo los asuntos públicos la libertad se garantiza un respeto que sólo 80 no están en grado de ofrecerle; la libertad, además, sale fortalecida con los límites impuestos al poder de dicho órgano, en tanto la igualdad adquiere mayor relieve en él frente a su potencialmente conflictiva pareja porque erige la cualidad –se trata aquí literalmente de la plena realización del dogma del gobierno de los mejores– en base de su existencia, según cabe apreciar en su composición y en las competencias asignadas: los notables gestionando la política exterior y mucho de lo más granado de la política interior, para lo que requerirá la cooperación del Consejo de los Diez.
En síntesis: los principios republicanos determinan el devenir de las instituciones republicanas a través de la ordenación y la composición de las mismas, que suponen aplicar criterios de elección de sus miembros y, en la mayor parte de los casos, de selección previa, a partir de la cual se procede a elegir, así como la puesta en práctica de procedimientos con los que cualificar las decisiones sólo accesibles a los mejores; no solamente: subyacen también a la función asignada a las instituciones a través de un delicado proceso de delimitación competencial que comporta, por una parte, división de competencias y atribución selectiva a los órganos correspondientes; por otra, partición de las competencias correspondientes a determinadas funciones gubernamentales y su ulterior asignación a diversos órganos, que sólo cooperando entre sí completan la función requerida por el proceso del poder para la dirección política de la comunidad. Añadamos que en la fijación de competencias Guicciardini toma en consideración asimismo todo ese mundo en apariencia indefinido de elementos de poder (integrado por el peso de las tradiciones, el estatus ocasional de las personas, el rodaje institucional, el azar mismo, etc.), por su naturaleza no reglado, pero del que la prudencia permite prever sus efectos anómicos sobre las instituciones y anárquicos sobre la sociedad, razón por la cual se esfuerza por plantar cara al desorden cuando este aún no ha dado señales de vida o su vida no ha dado señales de fuerza; es lo que en nuestra opinión significa el añadido del Consejo Consultivo a la Señoría, integrado por ciudadanos insignes, a fin de que el confaloniero vitalicio, cualificado por las razones que ahora detallaremos, se imponga con facilidad a los Seis Votos que le acompañan, extraídos del cuerpo general de la ciudadanía y por lo tanto fácilmente no incluibles entre los notables, y pueda acumular en la práctica un poder que las leyes le niegan. La razón, frenando el poder antes de que se vuelva irrefrenable, es una de las grandes obras de la libertad y la igualdad sobre la constitución republicana.
Veamos ahora muy someramente quién es y qué hace el confaloniero vitalicio, a fin de detectar el paso de aquellas sobre las instituciones unipersonales. Y, sobre todo, en si lo que es y lo que hace cabe detectar la huella de la libertad y la igualdad. Con su preferencia por el carácter vitalicio del cargo de confaloniero, Guicciardini se sale de la historia florentina para adoptar la véneta en Florencia; pero este cambio de tradición va acompañado de otros más: en principio, el de descartar esos modelos incompletos de confaloniero que por razones diversas son los reyes en Esparta o los cónsules en Roma; y, más aún, el de invertir la relación entre libertad y duración de un cargo. Permanecer en un cargo es fácilmente la primera manifestación del deseo de acumular el poder que distribuye los cargos y la mejor garantía de lograrlo. Por ello la libertad se defiende contra la duración inmortal privando de competencias ejecutivas a quien ostenta el cargo, esto es, del poder, y renovando axiológicamente su contenido para resaltar el prestigio, es decir, ese poder que deriva no del cargo mismo, sino de su recto ejercicio. Además, a fin de refrenar el deseo que puntualmente pudiera brotar en el corazón de quien lo ejerce, por un lado, y como dijimos, le yuxtapone en algunos consejos la presencia de los notables, en quienes sólo hace mella el poder de la razón y de la virtud, mas no el de la mentira; y, por otro, universaliza dicho prestigio como poder simbólico al situarle, junto a la Señoría, en otros consejos que son los centros neurálgicos del poder ejecutivo, como el Senado. De esta manera el confaloniero podrá revertir la duración de su mandato en beneficios para la ciudad, porque privado de la ambición de otros cargos al haber llegado al supremo en una ciudad que, por su organización, tiene prohibido al príncipe, su omnipresencia a lo largo de las instituciones le permitirá hacer más cosas y la experiencia acumulada en el desempeño del cargo hacerlas mejores. Y todo ello, añade Guicciardini, es poder: para, por ejemplo, resistir a quien barrunta urdir mutazioni en el régimen o apoyar a quien intenta castigar al poderoso que ha cometido un delito confiando con arrogancia en la impunidad de su potencia.
Naturalmente, eso es posible siempre y cuando no sea cualquiera quien pueda ejercer el cargo, ni sea el azar quien se valga del sorteo para nombrarlo. El confaloniero vitalicio, en suma, deberá ser elegido. El procedimiento para hacerlo vuelve a mostrar el poder de la razón, que corrige el establecido por los venecianos pese a haber aportado estos el modelo con su dogo vitalicio. Dicho modelo, que desconfía del juicio del pueblo, acepta sin embargo el sorteo, por lo que puede volver por la ventana lo que salió por la puerta; y recelando asimismo de las pasiones de los pocos, han dejado sin embargo «la elección en mano de un número reducido», que favorece el surgimiento de «corruptelas y ambiciones». La consecuencia es brutal para el gobierno popular: ni el Gran Consejo, que lo define, ni el Senado, que lo dirige, participan en la elección del único poder simbólico de la ciudad: y de ahí su rechazo para Florencia.
Hay otro mal en las ciudades libres del que Guicciardini aspira a resguardar a la suya: el del ambicioso que, con la intención de devenir príncipe, se alía con el pueblo o con el Senado a fin de imponer su interés, sin reparar en los medios. Las consecuencias para la ciudad en ambos casos suelen ser deletéreas, ahondando en las divisiones sociales naturales que una constitución bien reglada contribuye a diluir. El mal tiene un remedio fácil: la coparticipación de pueblo y notables en la elección. Estos son los que, desde el Senado y junto a otros que «puedan participar en la elección», escogerán a 40 o 50 candidatos entre «personas elegidas por sorteo», seleccionándose acto seguido los tres más votados (hayan obtenido o no la mayoría): al día siguiente, en el Gran Consejo, el pueblo completará la tarea con la elección del más votado. Libertad e igualdad, por tanto, se garantizan su presencia en la elección y, eliminando el rastro de incertidumbre y violencia anexo a corruptelas y pasiones, su supervivencia tras la misma (para lo que se sumarán las medidas ya citadas).
República y política
Establecida la constitución, esta no ha hecho más que dar su primer paso, que, desde luego, es de lejos el más sencillo. Nacer no es tan dificultoso habiendo mentes que viven por y para la política, memoria y testimonios del pasado reciente de la ciudad a los que interrogar, instituciones y prácticas en las que se ha condensado la historia reciente de la misma, ejemplos coetáneos en los que eventualmente mirarse y un mar de historia pretérita al alcance de la inteligencia en el que navegar y, en su caso, explotar. El político, con su reciente criatura del brazo, se compromete ante sus ciudadanos a poner fin simultáneamente a las violencias presentes en el gobierno de los Médicis y a los efectos anárquicos que de seguro surgirán del actual, a causa de las imperfecciones de ambos. Instaurarla no será una empresa fácil: no en vano en ella el pueblo, veleidoso e ignorante como es, no deliberaba ni adoptaba las decisiones más importantes, y sin embargo debe ser convencido de su bondad. Y, por si fuera poco, su actual prepotencia –esa característica de la condición humana, que nunca se conforma con lo que pide si puede llegar más lejos, y sin reparar en medios–, nacida de saberse dueño del gobierno vigente al haber sido el actor principal en la expulsión de los Médicis, no es el interlocutor más sensible al que la razón quepa persuadir. Los cambios patrocinados por la nueva constitución le llegarán envueltos en un perfume aristocrático que le recordarán tiempos pasados y peores, sin duda portadores para algunos de nostalgias inaceptables por sí mismas y porque de imponerse comportarían un ataque contra el nuevo soberano. Si añadimos a todo ello que la historia de la ciudad está llena de tiempo, y que por ello sus prejuicios y las «malas costumbres» han encallecido, y no le permiten aceptar ciertos cambios con facilidad ni aun si su voluntad los desea, el panorama no resulta de lo más halagüeño y la constitución habrá perecido a manos de las circunstancias sin haber ido más allá de un simple duelo dialéctico entre niños que, ociosos como están, jugaban a ser mayores.
Resta confiar en que los hechos compriman el tiempo necesario para que los habitantes entren en razón; pero es en momentos así como, según Guicciardini, se percibe frente a quienes fían todo el destino del hombre a la virtù la importancia para la ciudad de nacer con buena «fortuna», y que en la situación actual pusiera su caballo blanco a la merced de «un hombre sabio y amante de esa gloria de fundar un buen gobierno» que no temiera ver limitado su poder pese a la gloria de ser él quien gobernó el cambio necesario; entonces convencería a la multitud sin necesidad de más pruebas, porque al aceptar dicha limitación daría muestras de que «no lo mueve el interés propio», sino el bien común. Si el caballo blanco llevara a su jinete lejos en el tiempo, los frutos de la nueva constitución empezarían a madurar con celeridad, entre ellos el de su propia perfección interna, pues la práctica iría enmendando los errores de la teoría y llenando sus vacíos. Y pronto se verían superados los flagelos con los que las dos constituciones anteriores, la de los Médicis y la popular, azotaron la ciudad, y en su lugar hacerse realidad el desiderátum de la benevolencia entre los habitantes, hasta formar un todo que, por ello, se hará más fuerte, más próspero y más grande. Condiciones mediante las cuales se hallará en grado de prevenir el surgimiento o el desarrollo de los males –riquezas, grandeza, imperio y seguridad– propios de ciudades ya bien ordenadas y gestionadas.
Dicho con otras palabras: Florencia estará tan unida –o más– como lo ha estado Venecia a lo largo de su historia gracias a su constitución, al contrario de cuanto le sucediera a Roma, en este punto cualquier cosa menos un modelo. El largo excurso de Guicciardini acerca del papel de los tumulti en Roma, a los que acusa de haber mantenido en vilo la existencia incluso de la ciudad, que habría perecido cien veces de no ser por la modélica organización de su ejército, demuestra la suma atención que concede a la solución del conflicto entre las clases constitutivas de la ciudad y la gran importancia revestida por aquella para la futura convivencia en la ciudad. Guicciardini no niega la grandeza de Roma en lo concerniente a la disciplina militar, las costumbres, el genuino deseo de gloria y el amor a la patria de sus habitantes, junto a otras «virtudes» más; y, por otro lado, conserva siempre el sano escepticismo de quien sabe «imposible que en las cosas humanas haya algo bueno del todo». Ahora bien, proclamar los «tumultos», como hace Maquiavelo, contra quien dirige toda su pesada artillería dialéctica, como la fuente de la libertad y de la grandeza de la ciudad cuando las divisiones que originan a punto estuvieron de sumirla repetidamente en los abismos de la esclavitud o la desaparición, indica que no se ha comprendido mucho acerca del funcionamiento y la conservación de una sociedad, y tanto como eso que no se ha entendido nada de su origen.
La causa fue la desunión originaria, que dejó su huella en una ordenación primera que reproducía en el derecho el statu quo social: la división en clases, la atribución de cargos únicamente a los nobles –o si se prefiere: la completa exclusión de los plebeyos de los mismos–, a lo que se añadió el permanente abuso de poder en su ejercicio, contra el que no había defensa alguna por parte de los oprimidos, cuya ayuda se requería sin embargo ante las amenazas externas, produjeron una inseguridad permanente, una rebelión tras otra en el que el bando más fuerte, el pueblo, acabó inclinando la balanza de su lado y cambió la constitución hasta tal punto que incluso se aceptó el acceso al consulado de los miembros de origen popular. Sólo entonces los conflictos cesaron o se mitigaron, y con ello la agonía de la ciudad, frente a sí misma y frente al peligro exterior. Pero para entonces ya se habían creado instituciones como los tribunos de la plebe, para Maquiavelo garantes de la libertad y de las leyes, y para Guicciardini el síntoma del abuso de una y de la violación de las otras, es decir, la demostración de la perenne insatisfacción de la naturaleza humana, incapaz de conformarse con el deseo satisfecho si está a su alcance rampar como sea, de la venganza del débil, que aspiraba a ser igual, cuando se hace fuerte.
La «grand âme», por decirlo con el atributo mediante el cual Rousseau rinde pleitesía a su legislador, del príncipe republicano, ese hombre sabio que pese a imponer el nuevo orden y reservarse un papel en él, al contrario de la gran mayoría de los legisladores antiguos y modernos, incluido el de Maquiavelo, renuncia a acumular poder y a ejercerlo en su interés, y la armonía social con la que se cierra el orden constitucional, que se llenará así de prosperidad y paz, constituyen respectivamente el fundamento para la instauración de la nueva constitución y el corolario de su aplicación, con ayuda del tiempo. Pero son también la mayor deuda política contraída por Guicciardini con el pasado, la falsa moneda con la que la teoría se transmuta en creencia y aspira a chantajear a la naturaleza humana a su paso por la política real, ocultando el reguero de destrucción, perversidad, violencia y dolor que marcan la presencia de la ambición, la codicia, el deseo de grandeza o el de dominación, y las infinitas y reiteradas prácticas a que dan lugar, en la arena pública. Con todo, Guicciardini también es moderno…
Aun cuando la nueva constitución sea la mejor en absoluto de cuantas la ciudad pueda darse, no por ello deja de ser posible, y la Florencia contemplada en ella es la Florencia real: la misma que, en cuanto ciudad- Estado poderosa, un día salió de su cascarón territorial para ampliar sus dominios. Así incorporó antaño Pisa y Arezzo, y la tentación de hacerlo hoy con Lucca o Siena no deja de ser un asunto banal de la política exterior, como es esta una prolongación de la política interna en el escenario internacional, y tan vital como ella para la supervivencia. ¿Lo es también para la libertad y la igualdad? La pregunta neutral en grado de definir en principio la acción exterior de la república, pese a la magnitud del cambio en el orden interno, es si debe ampliar su dominio o no. La respuesta sacará a la luz el drama que es en sí misma toda política exterior.
Todo empieza porque ese asunto banal presupone en su resolución la feliz conjunción de política y circunstancias, de reunir sin chirriar las máximas de la acción exterior con la disponibilidad del contexto; o, dicho más crudamente, si es posible o no ejercer la propia voluntad fuera del propio territorio. Y el feliz maridaje de ambos elementos no siempre resulta fácil de consumar; de hecho, en este caso, Florencia asiste al drama de comprobar cómo la historia, que la ha habituado a dominar al punto de convertir dicho hábito en una necesidad «a la que ya no podemos renunciar», choca frontalmente con las circunstancias, que se niegan a satisfacer su requerimiento y, por si fuera poco, en bien de la propia Florencia: Italia no es cosa sólo de italianos, sino que la potencia francesa anda por medio y esta pensará antes en deshacerse de sus enemigos italianos más poderosos, aunque poco en relación con ella –son los que pueden facilitar mediante alianzas la entrada en suelo itálico de otras potencias como ella–, que de los menos. De ahí que antes de nada se abogue por no aumentar el dominio.
Las circunstancias explican a la historia el detalle de la situación: el interés de Francia, la posición contraria de la Iglesia, más poderosa que Florencia, el espíritu de libertad de la Toscana, que no sólo se niega a perecer sino que amenaza con querer dominar; mas de poco vale todo ese ejercicio de realismo frente al deseo de dominar que la historia florentina ha segregado en el corazón florentino, frente a su valoración ética por parte de la voluntad florentina, que afirma sin rubor que «conquistar es algo amable», o frente a la lectura que de las propias circunstancias hace la mente florentina: dominadas por la incertidumbre, las cosas no siempre son lo que parecen, por lo cual es fácil ver cómo la ocasión pasa de largo cuando uno se muestra remiso en el intento de satisfacer el deseo; por ello, el consejo de permanecer como se está sólo a regañadientes es contemplado, y se acaba reinterpretando en función de la máxima política históricamente adquirida: «[…] que os abstengáis de toda empresa que os lleve a adquirir dominio cuando no sea sencillo, y que por ello os podría sumir en peligros y penalidades; en los demás casos, actuad de acuerdo con los tiempos y las circunstancias del momento». Es decir: dominad si la ocasión os lo permite constituye la prescripción con la que finalmente el consejo anterior de Guicciardini a sus conciudadanos deviene ahora máxima.
Así pues, la acción exterior es el ámbito político en el cual el interés de la ciudad se subordina al «momento», en el que las circunstancias miden los costos de «peligros y «penalidades» implicadas en su realización antes de dar su visto bueno a la misma. El interés del Estado se sacia al dominar, ampliando el dominio, aunque hacerlo con seguridad sea su condición; no hay reglas, aparte de lo que la prudencia pueda decidir llegado el momento, por las que guiarse, salvo las físicas de no echarse a perder por dominar. En cambio, sí hay consecuencias seguras: las únicas libertad e igualdad que el interés de la república respeta son las propias; derogar las ajenas es un gesto «amable» que una sociedad se debe a sí misma si quiere respetarse. Salvo en dos casos: cuando es posible ganar menos de lo que se pierde o, cabe suponer, cuando sea ella misma la víctima. Después de todo, es sabido desde hace tiempo que a los griegos sí les está permitido esclavizar pero no ser esclavos.
La política exterior, por tanto, no conoce república, no entiende de más libertad o más igualdad, ni tampoco de otro interés, que los propios. No es política propiamente hablando, es decir, ese conjunto de normas con las que una sociedad decide con libertad su destino, propias del orden republicano a nivel interno, sino en el mejor de los casos anarquía organizada. ¿Cuál puede ser entonces la ética de una sociedad donde no hay sociedades?
¿Cuáles las visiones del hombre, las reglas de conducta de las sociedades que sí lo son respecto de las demás? ¿Qué de específico le corresponde al quehacer republicano frente al tiránico en el mundo exterior, cómo justificará su superioridad normativa frente a cualquier otro? La conducta que Guicciardini prescribe hacia Pisa, y la explicación que nos da la misma, resumen las claves.
Las respuestas son desoladoras porque la respuesta primera es la crueldad y su mundo de violencias, y las siguientes son su aplicación. La república, antes zarandeada en los posibles desencuentros entre historia y circunstancias, y condenada a barajar beneficios y daños antes de cumplir su deseo de ampliación del dominio, ahora, que quiere ya sólo conservarlo, queda circuitada en su esencia normativa al quebrarse la línea que une política interior y política exterior, y con ella la diferencia que le separaba para mejor de los demás regímenes políticos. Pero intentemos explicarnos.
Qué hacer en relación con Pisa es preguntarse si recuperar el viejo dominio recién perdido o dejarlo estar. El problema es que siendo cosa de dos, las dos partes ponen en liza su voluntad, y siendo contradictoria, y amando los pisanos su libertad como los florentinos su dominio, el solo modo de recuperar lo perdido, sostiene Guicciardini, queda en manos de la fuerza: en manos, pues, de la crueldad y sus violencias. Un medio que por su naturaleza cuadra bien con cualquier régimen salvo con la república, por lo que su uso por ella la vuelve un régimen más, asimilable en el exterior a cualquier otro. Lo antirrepublicano, vale decir, lo antihumano de la crueldad es que desconoce el límite, y siendo así, el fin justifica los medios. Dos enemigos luchando a muerte entre sí se autorizan mutuamente al uso de
«medicinas fuertes», a una recíproca destrucción, y es eso lo que predica Guicciardini: el exterminio de los pisanos apresados durante la guerra. Un remedio sin paliativos, mas con ventajas adicionales: no sólo se debilitan las fuerzas del enemigo pisano, sino que infunde temor a los otros enemigos. Por lo demás, Guicciardini da a entender que la situación de partida favorece a los más ricos, es decir, a Florencia, pues mientras Pisa desciende a la arena con una milicia de pisanos, su enemigo les opone un ejército de mercenarios; en tal caso, añade el autor del Diálogo con descarnada asepsia, si los pisanos devolvieran la moneda a sus atacantes haciendo lo mismo con sus prisioneros se habría perdido muy poco, ya que bastaría con comprar más mercenarios (la república, se ve, era ya menos que república antes de iniciar la contienda). Guicciardini, en fin, añade una nueva medida por si la otra no se practicara con la contundencia debida: «[…] meterlos en prisión, y que desesperen de salir de ella» en tanto Pisa no vuelva al redil florentino: Génova marcó aquí el camino que Florencia debiera seguir.
Ejercer toda la crueldad requerida para sumir en la impotencia al enemigo: tal es, en suma, la máxima que debe presidir la acción florentina en relación con Pisa. Y si dicha conducta significa desnaturalizar una vez más a la república asimilándola a los restantes regímenes, entre sus consecuencias está, ya roto el nexo entre política interior y política exterior, la desvirtuación de la política, esto es, la pérdida de toda seña de identidad normativa, y a su socaire la paradójica irrupción de una política inmanente, ajena por completo a la moral o a la religión, en los dominios de la vida social. En efecto, quien declara «amable» la conquista y se reconoce drogado por el hábito de dominar sabe que más pronto que tarde habrá de mirar al monstruo de la violencia a los ojos y tendrá que venderle su alma para explicar su acción. Cualquier rastro de piedad o de bondad es ya pura ideología con la que la conciencia se vende a causa de su impotencia sin necesidad de ser comprada; Guicciardini lo expresa en un párrafo memorable donde la sombra del amigo tan criticado está más presente que nunca, pero dándole cobijo esta vez en su desamparo ético: «[…] quien hoy desea retener el dominio y el gobierno debe, cuando se puede, valerse de la piedad y la bondad, y cuando no se puede actuar de otro modo es menester que se valga de la crueldad y la poca conciencia». El canto del cisne del poder de la moral o la religión en la política culmina ahí, justo para postrarse ante su nueva dueña y declararle sumisión eterna. La política les rinde su último tributo, meramente retórico, antes de proclamar que ella tiene patria, pero no alma; así, poco después de las palabras citadas, añade: «[…] era menester hacer de los Diez de la guerra personas que amasen más su patria que su alma, porque es imposible reglar el orden político y el gobierno si se les quiere mantener en el modo en que hoy se hace, según los preceptos de la ley cristiana».
Tener patria y no alma es lo que permite la supervivencia de una comunidad en la escena internacional, pero es también lo que convierte la supervivencia en una lucha sin cuartel, y por ende a la paz, que debería velarla mediante normas jurídicas, en una criatura advenediza y proscrita. Tener patria en vez de alma es lo que vuelve amable, apetecible, la conquista, el medio de obtener títulos de grandeza que lo son de potencial sumisión para otros; la patria es el símbolo de la conversión de la comunidad internacional, el mundo de los Estados, en estado de naturaleza y la mónada autosuficiente que junto a las restantes mónadas lo pueblan; la patria es por tanto el derecho a dominar y el derecho a matar por dominar, que es el de matar para defenderse al objeto de no ser dominado, es el centro del mundo en un mundo que carece de centro y en el que sólo la fuerza crea su orden, siempre precario y provisional porque siempre puede cambiar de bando.
Ahora bien, aunque la conquista sea políticamente «amable» sigue siendo religiosa y moralmente injustificable. En ese ámbito no hay quien pueda convencer a la conciencia de que tanta muerte y tanto mal como el que se genera con la conquista –y en este punto habría que decir que no sólo con ella– sean el justo precio a pagar por ampliar o retener el dominio propio. Para la conciencia la conquista es el mal, y recurrir a la violencia, el título que desautoriza las posesiones adquiridas: es ocupación ilegítima de un territorio que no pertenece al ocupante, y llevada a cabo por medios violentos contra inocentes que sólo eran culpables de ser más débiles. Para la conciencia, en realidad, la conquista no es sino el secreto de toda política, a excepción de la república que está ensimismada en su orden interno, por fin revelado, y es que al fin y al cabo «todos los Estados, observados en su origen, son violentos», y «no hay potestad alguna que sea legítima», ni siquiera la del emperador y ni siquiera la de «los sacerdotes, cuya violencia –añade– es doble, porque para someternos se valen de las armas espirituales y de las temporales». Todo ello es del dominio público de gobernantes e intelectuales, pero aun así, si alguien en el Senado florentino deseara persuadir a sus correligionarios de la inmoralidad de reconquistar Pisa, o simplemente de no llevar adelante una «empresa que se promete exitosa y útil», saldaría su esfuerzo con el más sonoro fracaso.
A pesar de todo, la república es la única isla de legitimidad en el océano político constituido por todos los regímenes habidos hasta aquí. No en el ámbito externo, desde luego, en el que lleva a cabo su política como un régimen más. Pero es que es en este ámbito donde se ha refugiado del cobijo de las normas una parte del corazón de la naturaleza humana, y en tanto no se cambie el que en el mundo haya fuertes y débiles, ni se funde un imperio mundial que borre de dicha parte la inclinación a dominar los primeros a los segundos, así como el hábito de hacerlo, será la política y no la religión o la moral la que imprima su ley a la conducta humana. A la religión, si es consecuente, no le queda sino cambiar de aires, buscarse una nueva vida en otra parte, «pues quien desea vivir en todo de acuerdo con Dios, mal hará si no se aleja de vivir en el mundo, y mal se puede vivir de acuerdo con el mundo sin ofender a Dios». Y es que lo que Guicciardini está realmente diciendo con estas palabras es que la religión es culpable de no saber lo que quiere pidiendo imposibles, de querer regir la voluntad y la conducta de un ser al que es fisiológicamente incapaz de sujetar a sus preceptos; está por tanto de más en el mundo, y su retirada de él no mostraría sino la confesión de su impotencia en el intento de cambiar su naturaleza.
Así pues, en la vida humana hay una parte salvaje que no es posible dominar por completo; las diversas potencias normativas que se reparten o comparten el control de su comportamiento deben rendirse en un determinado punto del trayecto. Y ni siquiera el régimen que con su organización rinde homenaje a la libertad y la igualdad es capaz de domeñar esos instintos que le impulsan de mano de la violencia a violar fuera lo que respeta dentro. La política se ha salido de él y lo ha condenado a reglar tan sólo una parte de su ser, lo que le ha forzado a perder su identidad normativa y su aspiración a ser el modelo de toda convivencia social. Pero también ocurre al revés, y la república ha forzado a la política a perder su identidad violenta en el interior de un territorio jurídicamente organizado. Es posible a partir de esos datos básicos pensar en organizar la vida interestatal de tal modo que los conflictos no degeneren naturalmente en enfrentamientos y que la violencia no impere sin más donde falte el derecho. Que aquellos o esta desaparezcan es pura ilusión, al menos mientras permanezca inmutada la condición humana; pero la política aprende básicamente de sí misma, y en este sentido la república, cuya organización interior refleja un orden, quizá pueda también ser por eso un espejo en el que mirarse buena parte del mundo exterior a ella.
Antonio Hermosa Andújar
Universidad de Sevilla
Proemio
Es una idea tan bella, tan honorable y magnífica la de meditar acerca de los regímenes políticos, de los cuales dependen el bienestar, la salvación, la vida de los hombres y todas las acciones egregias que se llevan a cabo en este mundo inferior, que aun si se careciese de la menor esperanza de realizar algún día cuanto se piensa o diseña, no puede decirse que no merezca alabanza quien aplica su ánimo y pasa una parte de su tiempo en la contemplación de un asunto tan noble y digno; con el añadido de que es siempre posible recabar enseñanzas idóneas y útiles para aspectos relativos a nuestro convivir. No cabe creer que Platón, al meditar y escribir sobre la cosa pública, se sintiese esperanzado de que el gobierno imaginado por él hubiera de ser establecido y obedecido por los atenienses, ya por entonces tan revoltosos e insolentes que, pese a los esfuerzos por procurarles una buena administración, y como escribiera en una carta, desesperó de que nunca jamás se aviniesen a un buen gobierno, por lo que renunció para siempre a inmiscuirse o afanarse con el suyo.
Así pues, en absoluto será reprobable el pensar o escribir acerca del gobierno de nuestra ciudad; y por mucho que la autoridad de los Médicis en Florencia y el enorme poder del pontífice parezcan haber acabado con su libertad, sin embargo los avatares cotidianos propios de las cosas humanas pueden ahora conducir, con idéntica facilidad a como el gobierno popular se transformó de pronto en gobierno monárquico, a que del gobierno monárquico se regrese a la antigua libertad. Tanto más cuanto que difícilmente cabe esperar de una casa la perpetuidad que no se espera de una república. Y aun si así fuese, tampoco semejantes pensamiento y discurso tendrían por qué ser del todo inútiles, máxime si, como muestra el ejemplo reciente del tiempo en que fue confaloniero Piero Soderini, en el que esta ciudad anduvo muy cerca de dar forma a un buen y encomiable gobierno, sus elementos no están aún corruptos ni en un estado en el que considerarlos aptos para dicho bien suscite desesperación.
Tampoco cabe censurarme el que presuma de mí mismo, o me infatúe demasiado, por cuanto no teniendo más inteligencia y prudencia que las que tengo, y habiendo pasado la mayor parte de mi vida fuera de mi patria, me considere capacitado para demostrar cómo se ha de erigir en Florencia un gobierno recto, bien instituido y verdaderamente en grado de ser llamado libre. Algo que desde su fundación hasta hoy ningún ciudadano ha sabido o podido hacer. Y no habrá en dicho discurso nada inventado o juzgado por mí, sino que será todo él una narración sincera y fiel de lo que en otro tiempo se discurrió por los más graves y esclarecidos de nuestros ciudadanos; y a fin de que semejante razonamiento se fije en la memoria mediante el instrumento de las letras, he querido escribir en el mismo modo y orden que mi padre, uno de los que me hablaron al respecto, en varias ocasiones me contara. Y ello pese a que, como solía hacer, se esmerase más por comprender la opinión de los demás que por decir la suya.
En varias ocasiones, pues, me contó que habiendo ido juntos Piero Capponi y Pagolantonio Soderini –distinguidísimos ciudadanos y de gran autoridad– y él el año 1494, pocas semanas después de la expulsión de Piero de Médicis, no sé si por un voto o por devoción, al templo de Santa Maria Impruneta, visitaron al regreso a Bernardo del Nero –ciudadano ya muy anciano y muy esclarecido, alejado por entonces de los asuntos públicos por mor de la fuerte sospecha recaída sobre todos los que tenían poder en tiempo de los Médicis–, que apaciblemente residía en su villa, cerca de allí. Y no sabría decir qué fuera más intenso en mi padre, si el placer deparado por el recuerdo de la conversación, desde luego enorme, o el disgusto de rememorar el desdichado final que tuvo Bernardo. Quien, tan esclarecido como era, y habiendo casi como un oráculo predicho muchas cosas que después ocurrirían, ya fuera por el desprecio de alguna ofensa que se le hizo desde el estrato popular, o aún más por las muy deshonestas acusaciones que se le hicieron; o bien porque, desesperando de que la ciudad, presa por entonces de una división y confusión gravísimas, no llegara a unificarse bajo un gobierno bien ordenado, volviese con ánimo a la idea de ese vivir en el que desde niño había sido educado y que tanto había amado; o bien fuera porque al destino no se puede resistir, el caso es que no supo o no pudo cerrar tanto los oídos a quien le reveló el complot para devolver el poder a Piero de Médicis, y fue decapitado no como autor o cómplice de tal hecho, sino por no denunciarlo.
Mas volviendo a nuestro propósito, tampoco me parece merecer ser tachado de ingrato por mucho que haya contraído no ya enormes, sino extraordinarias obligaciones con la casa Médicis, en tanto dos de sus pontífices, primero León y luego Clemente, se valieran de mis servicios y me honraran en exceso, como persona en la que, Clemente en especial, depositaron confianza suma. A tales obligaciones no parece adecuarse el alimentar propósitos contrarios al gobierno de dicha casa; y de mis escritos, hechos ante todo para mi propio placer y gozo y no con intención de publicarlos, no se puede ni debe inferir que mi ánimo sea hostil a su grandeza o me repela su autoridad. Máxime si, ante idéntica razón, no se arguye que a Jenofonte –ciudadano ateniense que, como debe creerse, amaba a su patria–, por haber escrito a propósito de Ciro acerca del principado, disgustase la libertad de Atenas, o que Aristóteles, preceptor de Alejandro Magno y fuertemente obligado hacia él, por haber escrito la Política fuese enemigo suyo.
Como si la voluntad y el deseo de los hombres no pudiese diferir de la reflexión o el discurrir sobre las cosas, o como si el objeto de dicho razonamiento fuese manifestar cuál de los dos gobiernos mal ordenados e imperfectos me desagradara menos, si ya la necesidad no me forzara a desaprobar menos el que más esperanzadamente es posible reordenar. Pues si se propone un modo de convivencia basado en una libertad honesta, bien equilibrada y ordenada, no se me podría reprochar que lo señalara como mi preferido sobre los otros, conocidísimo como se es cuanto escriben los filósofos acerca de las obligaciones que se tienen respecto de la patria y respecto de los demás; o que siendo diversos en el régimen de la libertad los grados de oficios y beneficios de los hombres, no cabe llamar ingratitud el tener más en cuenta las deudas y obligaciones mayores que las menores. Empero, dejando ya de lado argumentos y objeciones, damos inicio al razonamiento, al que yo, a fin de separarme lo menos posible de la verdad y del modo en que se desarrolló, he introducido bajo forma de diálogo.
