2017 Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica. Jorge F. Malem Seña.
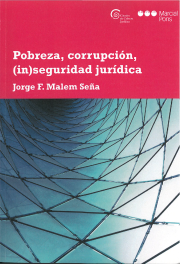 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica son fenómenos que suelen coexistir en cada uno de los países iberoamericanos. Y no de ahora, sino desde siempre. Sin embargo, sus respectivas caracterizaciones y las relaciones que pueden tejerse entre ellos no son fáciles de establecer. En primer lugar, por razones conceptuales. Las distintas definiciones y concepciones que se asumen de estos estados de cosas sociales impactan decisivamente en las diversas vinculaciones que se pueden formular. En segundo lugar, por sus implicaciones mutuas. Se discute acaloradamente, en ocasiones, si la pobreza es causa de corrupción o si, por el contrario, es la corrupción quien causa la pobreza, y el papel que juega la inseguridad jurídica en ambas supuestas direcciones causales. En tercer lugar, porque la mejora de uno de los aspectos de esta tríada no siempre supone la mejora de los restantes. Y, en cuarto lugar, por no abundar en otras cuestiones, porque las diferentes soluciones propuestas para cada uno de estos problemas, sea individualmente o en su conjunto, no generan un consenso generalizado.
Entenderé que la presencia de la pobreza, de la corrupción y de la inseguridad jurídica en una sociedad determinada puede ser considerada como una calamidad y no como una catástrofe. Las diferencias entre la una y la otra ya fueron puestas de manifiesto por Ernesto Garzón Valdés. Las catástrofes son provocadas por hechos naturales; un terremoto, unas lluvias torrenciales o un tsunami que causen auténticos estragos pueden ser considerados como sus ejemplos típicos. Por el contrario, las calamidades son el fruto de acciones humanas voluntarias e intencionales, las guerras, el terrorismo o las violaciones masivas de derechos humanos pueden ser vistas como sus arquetipos indiscutibles. Las catástrofes son inevitables, aunque muchas de ellas puedan ser predichas y así mitigadas sus consecuencias negativas. Las calamidades, por el contrario, al ser por completo dependientes de acciones humanas son evitables y, como tal, sus efectos perniciosos se pueden prevenir o eludir.
Es verdad que un hecho catastrófico puede provocar momentáneamente pobreza e inseguridad jurídica, o generar las condiciones para el incremento de la corrupción. Pero aun así es necesario hacer, al menos, dos aclaraciones. La primera, no siempre es el caso que una catástrofe produzca esos efectos. Piénsese en el tsunami que asoló las costas orientales japonesas en el mes de marzo del 2011, que no ocasionó de un modo significativo ni de forma permanente, ninguno de estos resultados. La segunda, las catástrofes se ceban principalmente en poblaciones que, de forma previa al evento natural, ya padecían, en diversos grados, la pobreza, la corrupción o la inseguridad jurídica. Como prueba de lo afirmado puede contemplarse lo acaecido con el terremoto de Haití en enero de 2010. Este acontecimiento no hizo más que agigantar las calamidades preexistentes, pero no las originó.
No deja de ser necesario advertir, además, que tales infortunios no son inexorables, sean magnificados o incluso causados por catástrofes. En la mayoría de las ocasiones, aun en caso de cataclismos naturales, la pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica pueden ser atemperadas, cuando no eliminadas, con los recursos existentes o con ayudas internacionales bien distribuidas. Amartya Sen puso de manifiesto hace ya más de treinta años, por ejemplo, que las hambrunas sufridas por los etíopes en el periodo 1972-1974 y que causaron la muerte de entre 50.000 y 200.000 personas de una población de alrededor de 27 millones de habitantes, no se debieron tanto a la sequía o a una disminución drástica de la disponibilidad de alimentos como a factores no naturales. Entre ellos cabe mencionar, de forma no exhaustiva, la sistemática minimización de la seriedad del problema del hambre por parte de las autoridades etíopes, a pesar de las señales rojas emitidas por algunas organizaciones internacionales desde épocas tempranas, la falta de caminos adecuados o los problemas de transportes que generaron una mala distribución de los alimentos disponibles, la incapacidad de las personas para acceder a ellos, o la política de precios implementada al respecto. Esto es, la hambruna y sus terribles consecuencias se debieron más a la ausencia de una política pública adecuada que a adversidades naturales, y eso depende de acciones humanas intencionales.
Y otro tanto puede decirse de la trágica hambruna que en la actualidad —año 2017— padecen países como Etiopía, Somalia, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. En cuatro de los cinco países nombrados existen conflictos armados de larga duración. ACNUR advierte que las muertes que se pueden producir superarían a las ocurridas en el año 2011, cuando fallecieron alrededor de 260.000 personas. En ocasiones, da la impresión de que no se aprende de las experiencias pasadas o que, simplemente, los sufrimientos ajenos carecen de relevancia para nuestras vidas.
Que la pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica sean fenómenos históricamente universales, por otra parte, no ha de llevar a la conclusión de que son igualmente ineluctables. Por ese motivo, nada puede hacer pensar que su padecimiento es propio de una época, o de un lugar determinado, o de un sistema político concreto, sin posibilidad alguna de ser evitados. Tener en cuenta este aspecto es importante porque hay autores que sostienen que haber nacido en un contexto geográfico dado supone quedar sometido indefectiblemente a tales calamidades. Héctor Murena es uno de ellos. Según el autor argentino, haber nacido en Hispanoamérica es «nacer con un segundo pecado original, con una misteriosa culpa de carácter geográfico-cultural a la que nadie escapa. El pecado original de los países americanos radica en el hecho de que fueron formados por seres que entregaban el alma a cambio del oro, y por seres sin alma a quienes solo movía la voracidad. Todas las superestructuras que han surgido naturalmente sobre él, y las que hemos implementado para taparlo, llevan su impronta». Se generarían, de este modo, en Hispanoamérica, calamidades inescindibles del nacimiento, ineludibles en sus consecuencias.
Pero nada más lejos de la realidad, aunque habría que reconocer que Iberoamérica, se incluye aquí a España y Portugal, imprime unas tonalidades peculiares a estas calamidades universales. Y es que tales calamidades, en sus manifestaciones históricas, siempre son dependientes del contexto. Por ese motivo, la genealogía, los modos cómo se producen y la magnitud de sus efectos dependerá de las circunstancias de tiempo, lugar y clase o grupo social afectado, entre otros factores.
A pesar de que el contexto hispanoamericano podría dibujarse bajo una cierta uniformidad si se toman en consideración determinados elementos, habría que recordar que Iberoamérica está conformada por un conjunto de países muy diferenciados en sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, y con un pasado cercano que presenta grandes disimilitudes. Así lo reconoce, entre otros, el Latinobarómetro de 2013, al afirmar, «en el año 2010 anunciamos la década de América Latina. En el año 2013 podemos confirmar que esa década le está trayendo a la región un nivel de prosperidad que no había visto antes. Si bien los países centroamericanos están en una situación muy distinta a los de Sudamérica, y podemos hablar de dos américas latinas, la región como tal está en un momento positivo de su historia. Ha dejado atrás los golpes militares que se mantienen como fantasmas y amenazas, pero que la población claramente desecha como alternativa válida. La democracia es el único sistema que se desea».
Según estas diferencias, aparentemente existiría una América Latina de dos velocidades. Otras clasificaciones más finas suelen distinguir, tomando como referencia las variaciones del PIB, entre las siguientes subregiones: América del Sur, Caribe de habla inglesa y neerlandesa, Centroamérica y México. Pero a pesar de estas distinciones, o de otras que podrían formularse si se consideran criterios distintos, es posible extraer algunas generalizaciones muy básicas que pueden ser de alguna utilidad para analizar los elementos y las influencias mutuas que se producen, en ese ámbito político-geográfico, en la relación entre pobreza, corrupción e inseguridad política.
La pobreza se esparce por toda la región iberoamericana, aunque con especificidades según subregiones y países. Si se toman análisis de 2015, se puede constatar que «la tasa de pobreza en América Latina se situó en el 28,2 por 100 en 2014 y la tasa de indigencia alcanzó al 11,8 por 100 del total de la población, por lo que ambas mantuvieron su nivel respecto del año anterior. El número de personas pobres creció en 2014, alcanzando a 168 millones, de las cuales 70 millones se encontraban en situación de indigencia. Este crecimiento tuvo lugar básicamente entre las personas pobres no indigentes, cuyo número pasó de 96 millones en 2013 a 98 millones en 2014». Datos posteriores confirman este incremento de la pobreza, y las expectativas son deseo- razonadoras.
Este pesimismo viene avalado por casi cualquier dato que se analice en la actualidad, ya que a pesar de que nunca como hasta ahora ha habido tanta riqueza en el mundo, la pobreza persiste para una gran parte de su población. La desigualdad política, económica, social y cultural, entre las personas, es apabullante. Según se dice, «la riqueza total a nivel mundial ha alcanzado la asombrosa cifra de 255 billones de dólares. Desde 2015, más de la mitad de esa riqueza está en manos del 1 por 100 más rico de la población. Entre los más acaudalados, los datos de este año revelan que las ocho personas más ricas del mundo acumulan conjuntamente una riqueza neta que asciende a 426.000 millones de dólares, una cantidad que equivale a la riqueza neta de la mitad más pobre de la humanidad (3.600 millones)». Y si se examina otro índice, como es el de la distribución de la tierra en América Latina, se puede entender aún más los niveles de pobreza de la región. En esa zona, «el 64 por 100 de la riqueza total está vinculada a activos no financieros como las tierras y la vivienda y, en la actualidad, el 1 por 100 de las macro explotaciones controla más terreno productivo que el 99 por 100 restante».
En nuestro mundo iberoamericano, la pobreza existe, es de una amplitud considerable y se manifiesta con mil rostros diferentes. Pero definir la pobreza no es tarea sencilla. Quizá por esa razón no resulte extraño que se hayan formulado más de una decena de conceptos para precisarla, no todos compatibles entre sí, algunos ni siquiera complementarios. Tampoco hay consenso acerca de cómo mensurarla o sobre los procedimientos de agregación. De hecho, existen métodos unidimensionales y multidimensionales para caracterizar la pobreza. Los métodos unidimensionales consisten en tomar en consideración solo un criterio para definir la pobreza. Tradicionalmente, el ingreso de una persona o de un grupo familiar. Los métodos multidimensionales prestan atención, en cambio, a un conjunto de factores vinculados entre sí. En este trabajo se mencionarán tan solo algunas de las aproximaciones conceptuales más significativas.
Por ese motivo, haré una presentación esquemática de la caracterización de la pobreza de acuerdo con el criterio del ingreso mínimo, con el de las necesidades básicas insatisfechas y con el que hace referencia a las libertades y capacidades humanas propuesto por Amartya Sen. Cada uno de estos criterios son útiles para explicar, como se verá más adelante, algunos de los aspectos vinculados a la pobreza, aunque dejan sin esclarecer muchos otros. Por esa razón, los análisis que suelen tratar dichos criterios como mutuamente excluyentes deberían hacer un esfuerzo por usarlos de un modo complementario. En cualquier caso, poner de manifiesto la metodología utilizada para caracterizar, medir y emplear mecanismos de agregación, si esto ocurriera, contribuiría a evitar malentendidos puramente verbales que dan lugar a falsos argumentos que luego son fácilmente esgrimidos en las contiendas políticas e ideológicas.
Los efectos de la pobreza sobre quienes la padecen y sobre las sociedades que la soportan no pueden ser más perversos. La pobreza afecta a la vida y a la salud de las personas, a su bienestar y a su seguridad. Los pobres ven conculcados, a menudo, sus derechos más básicos y no suelen tener una voz audible en la arena política. De ahí que sus intereses no suelan ser tenidos en cuenta, incluso en un contexto democrático. Alguien podría pensar, sin embargo, que la pobreza es un problema individual que se ceba solo en aquellos que la sufren. Pero nada más equivocado. Es una cuestión que se extiende como una mancha de aceite por toda la sociedad cubriendo, como se verá, a todos los sectores sociales.
Por ese motivo, la pobreza ha sido presentada como «un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad».
Y si bien es cierto que la pobreza ha existido desde siempre, hay que reconocer que la percepción social, política y moral que de ella se tenía —y se tiene— se ha ido modificando con el tiempo de la mano de la concepción social que se profese. En la actualidad, sin embargo, en nuestros contextos iberoamericanos, pocos se oponen, al menos discursivamente, a la necesidad de su erradicación o a la de paliar sus expresiones más extremas, como la indigencia.
Qué métodos hay que utilizar para extirpar las manifestaciones más negativas de la pobreza está sujeto a discusión. Pero no son tan pocos los que rechazan la acción estatal con ese cometido. No obstante, es difícil que alguien piense que el llamado Consenso de Washington, y su decidida y excluyente apuesta por eliminar la pobreza, haya dado los frutos que prometía. Pareciera existir acuerdo en que ese objetivo requiere políticas públicas activas, inteligentes y sostenibles. El mercado dejado a su arbitrio no aparenta ser la mejor solución. Las recomendaciones y los esfuerzos de los distintos organismos internacionales caminan en otra dirección.
La corrupción es otra calamidad social que suele acompañar a la pobreza, aunque sea independiente de ella. En los países hispanoamericanos, ambas constituyen un maridaje explosivo que amenaza con dinamitar la vida en comunidad. Pero definir qué es la corrupción tampoco es una tarea libre de obstáculos. Dependerá de si se adopta una perspectiva económica, política o jurídica, por ejemplo. O si se pone el acento en el agente interviniente, en las normas violadas o en la materia involucrada. Y no es esa la única dificultad que aparece para analizar este fenómeno. Existen dudas acerca de cuáles son los mecanismos idóneos para medir los niveles de corrupción que soporta cada país o región. En este trabajo, como es menester, formularé una noción de corrupción para hacer más entendible el discurso y ofreceré una tipología que sea útil para los análisis sucesivos.
Pero cualquiera que sea la concepción de la corrupción que se asuma, es posible advertir los traumáticos resultados que se siguen para la sociedad en su conjunto si los ciudadanos, o al menos parte de ellos, deciden practicarla con asiduidad o de un modo generalizado. Los efectos negativos de la corrupción son múltiples y de naturaleza diversa. Pueden ser económicos, políticos, sociales o morales, y afectar a cuestiones públicas o privadas. A pesar de ello, la corrupción es un fenómeno que tiende a la expansión. Esto es así porque constituye un instrumento que sirve para lograr ventajas, ilegítimas, a quienes lo usan. Que haya beneficiados y perjudicados en el juego de la corrupción explica, en parte, por qué no todos están dispuestos a combatir decididamente este flagelo. Esto ocurre en muchos países iberoamericanos.
Dada la existencia de múltiples sujetos perjudicados por la corrupción existe ya un arsenal muy consolidado para luchar en su contra, tanto a nivel nacional como internacional. Prácticamente se ha criminalizado toda manifestación corrupta. Sin embargo, la eficacia de las distintas herramientas legales existentes a tal fin es contextual. Que haya herramientas no supone que siempre sean útiles. Y no resulta inusual observar en Iberoamérica la impunidad de la que gozan los involucrados en los casos de corrupción política o de gran corrupción.
La ineficacia de las normas jurídicas no solo es un incentivo para que las personas se comprometan en actos corruptos, se la ha presentado constantemente también como un signo de inseguridad jurídica. La vieja fórmula vigente en el pasado colonial hispanoamericano de «se acata, pero no se cumple» respecto de las leyes de la metrópoli, parece cobrar hoy una nueva y renovada actualidad respecto de las leyes nacionales y de las normas internacionales.
Pero la seguridad jurídica es un elemento fundamental para que la vida en sociedad se pueda desenvolver de un modo armonioso. Es, además, una aspiración que tiene todo ciudadano que quiera desarrollar sus planes de vida en libertad, pudiendo prever razonablemente qué consecuencias jurídicas le acarrearán en el futuro sus acciones presentes. Es decir, para ejercer su autonomía necesita poder calcular, con alguna probabilidad de éxito, que sus conductas serán evaluadas posteriormente conforme al sistema jurídico vigente en el momento en que fueron realizadas. Dicho en palabras más simples, los ciudadanos deben tener la certeza de que los funcionarios públicos resolverán las posibles controversias que se susciten aplicando el derecho, y no conforme a su arbitrio.
La falta de seguridad jurídica provoca una conmoción intolerable en la vida de las personas y sobre la vida social a todos los niveles: económico, político o cultural. Junto a la pobreza y a la corrupción desencadena que no se pueda vivir una vida libre de temor, de privaciones, digna, y con el pleno goce de derechos fundamentales. Es decir, impide que los seres humanos puedan disfrutar de una seguridad humana plena, tal como fuera definida por Naciones Unidas.
Ahora bien, las causas que provocan inseguridad jurídica no solo son la pobreza y la corrupción. También lo es el ilegal comportamiento de los funcionarios públicos o de los órganos estatales, el accionar del narcotráfico y de la delincuencia organizada, y un largo etcétera. A algunas de estas manifestaciones haré referencia más adelante.
Cada uno de estos fenómenos puede ser analizado en solitud. Se pueden realizar precisiones semánticas, medir sus respectivos alcances y buscar soluciones a los problemas que plantean como si las consecuencias de uno o del otro ocurrieran aisladamente. Pero este es un modo erróneo de entender estas cuestiones, ya que no son independientes de la estructura económica y social dónde se producen y, además, ejercen y reciben influencias mutuas.
En este trabajo, presentaré conceptos de pobreza, corrupción y seguridad jurídica que puedan fructificar, posteriormente, en el tratamiento de su triádica relación. No se trata, pues, de hacer un examen exhaustivo de todas las cuestiones atinentes a cada uno que estos fenómenos, sobre los cuales existe ya una bibliografía tan especializada como inabarcable. También señalaré cuáles son las consecuencias más nocivas que se siguen de la presencia de la pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica. Luego, examinaré la correlación que pudiera existir entre estos tres elementos para concluir con algunas consideraciones generales acerca de cómo intervenir en esta triádica vinculación que suele presentarse como un círculo vicioso.
Este estudio hunde sus raíces en una invitación que me formulara Jordi Ferrer Beltrán, Director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, cuando se comenzaba a pergeñar el II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica y que se titula precisamente Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción, para escribir un documento que sirviera como una guía muy general que favoreciera la discusión entre los distintos participante de dicho Congreso. Es fruto de mi atrevimiento y de mi incontinencia en la escritura, alejados de toda prudencia, lo que explica, aunque no justifica, las páginas que siguen a continuación.
El encargo de Jordi Ferrer se debió más a la incondicional amistad que nos une que a consideraciones de carácter científico o intelectual.
Le estoy sinceramente agradecido por esta nueva muestra de generosidad, aunque dudo que haya podido satisfacer sus expectativas con este trabajo. Me excuso por ello, con mi reconocimiento y afecto de siempre.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 11
CAPÍTULO I
POBREZA
- INTRODUCCIÓN 21
- POBREZA E INGRESO MÍNIMO 23
- POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 26
- POBREZA, LIBERTAD Y CAPACIDADES HUMANAS 30
- LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA POBREZA 35
- CONSIDERACIONES ADICIONALES 38
CAPÍTULO II
CORRUPCIÓN
- INTRODUCCIÓN 41
- EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN 42
- PARTICIPANTES EN LA CORRUPCIÓN 44
- ACTITUDES FRENTE A LA CORRUPCIÓN 45
- CONTEXTOS FAVORECEDORES DE LA CORRUPCIÓN 47
- LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA CORRUPCIÓN 51
- CONSIDERACIONES ADICIONALES 55
CAPÍTULO III
SEGURIDAD JURÍDICA
- INTRODUCCIÓN 61
- EL CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA 63
- FACTORES DE INSEGURIDAD JURÍDICA 67
- CONSIDERACIONES ADICIONALES 76
CAPÍTULO IV
POBREZA, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA
- PAR POBREZA - CORRUPCIÓN 79
- PAR POBREZA - SEGURIDAD JURÍDICA 84
- PAR CORRUPCIÓN - SEGURIDAD JURÍDICA 90
- CONSIDERACIONES ADICIONALES 95
CONSIDERACIONES FINALES 97
ÍNDICE ONOMÁSTICO 133
BIBLIOGRAFÍA 135
Jorge F. Malem Seña. Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica. Madrid. 2017. Cátedra de Cultura Jurídica, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas. 141 Págs.
