2009 La catástrofe perfecta. Ignacio Ramonet.
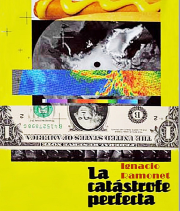 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Los sismos que sacudieron las bolsas y los bancos durante los «septiembre y octubre negros» del año 2008 precipitaron el fin de tilla era del capitalismo. El sistema financiero internacional fue sacudido como nunca. Peor que en 1929. Hubo quienes afirmaron que el mundo había pasado «a un milímetro del abismo, a un milímetro de la explosión atómica económica». Era falso. No había pasado a un milímetro: directamente se había hundido en la más terrible de las crisis sistémicas… Y el apocalipsis está lejos de haber terminado: la crisis se transformó en recesión global, la deflación es una amenaza y muy probablemente el mundo se encamine hacia una nueva Gran Depresión. Con su doloroso cortejo de destrucciones sociales.
El Estado y la política están de regreso. En todos los rincones del mundo, los gobiernos se reubican en primera línea. Retoman su función de actores protagónicos del campo económico, nacionalizan establecimientos financieros, realizan inyecciones de liquidez, multiplican los planes de reactivación. En suma, sustituyen al mercado defectuoso. Incluso la geopolítica internacional se encuentra perturbada.
En Estados Unidos, la crisis ya dio lugar a lo impensable: la elección de Barack H. Obama, un afroestadounidense, para la presidencia. Pero la tarea del nuevo presidente no será fácil. Porque la era Bush marcó el apogeo de la hegemonía mundial de Estados Unidos y porque, en definitiva, este hiperpoder ha resultado efímero y poco eficaz. Las guerras en Afganistán e Iraq demostraron que la supremacía militar no se traduce automáticamente en victorias políticas.
El derrumbe de la Unión Soviética llevó a Estados Unidos a definir objetivos políticos universales en un mundo aparentemente unipolar —admite ahora Henry Kissinger, ex secretario de Estado—, pero esos objetivos tenían más de eslogan que de factibilidad estratégica […] La crisis financiera forzará a todos los grandes países a reexaminar su relación con Washington. […] Estados Unidos deberá renunciar a su papel de tutor autoproclamado y probarlos límites de su hegemonía.
Además, el auge de China e India deja presagiar que los días de Estados Unidos como primera potencia económica mundial están contados. En otras palabras, Barack Obama tendrá que administrar, en medio de la crisis económica más grave de los últimos cien años, la «nueva decadencia» de su país. Lo cual resultará muy peligroso, porque las reacciones de un león herido siempre son imprevisibles, y porque «la historia demuestra que no hay nada bueno en esperar crisis; éstas dan a luz con más seguridad Hitlers o Stalins que Gandhis».
Es difícil esperar que la depresión económica mejore la suerte de la mitad de la humanidad que se reparte menos del uno por ciento de la riqueza mundial. Se prevén explosiones de cólera y violencia en el Sur del planeta, de cuyas repercusiones no escaparán los países ricos del Norte.
La crisis también otorga un pretexto ideal a los industriales productivistas para retrasar la puesta en práctica de medidas destinadas a reducir los gases de efecto invernadero. Lo cual acelerará el cambio climático, con sus consecuencias negativas.
Tal vez este crac no signifique el fin del capitalismo, que ya ha conocido otros y ha logrado reponerse. Pero sí señala el fin de la economía desregulada, la culminación de una era: la del ultraliberalismo, el capitalismo mafioso y la globalización financiera, cuyas principales víctimas, en los países desarrollados, son las clases medias y los trabajadores. Por si esto no fuera poco, éstos van a pagar con sus impuestos y ahorros los planes de recuperación de un sistema bancario estimulado a fuerza de especulación y ahora enloquecido. Y cuya estocada final se dio el 11 de diciembre de 2008 con el arresto en Nueva York de Bernard Madoff, un corredor legendario, implicado desde hace cincuenta años en un gigantesco fraude piramidal calculado en unos 37.500 millones de euros… Mucha gente siente que el Estado la abandona mientras salva a banqueros culpables y los recompensa con escandalosos «paracaídas dorados». Esta sensación de injusticia ya desencadena furias masivas, como no se veían desde mucho tiempo atrás.
¿Acaso es casual que el 6 de diciembre de 2008 la juventud griega haya ocupado las calles de las principales ciudades al grito de «Balas para los jóvenes / dinero para los bancos», protestando contra la muerte de un adolescente asesinado por las fuerzas de policía? En este país alcanzado de lleno por la crisis actual, donde —como en otros estados de la Unión Europea— las privatizaciones golpean alas trabajadores del sector público, donde los funcionarios son víctimas de reducciones presupuestarias drásticas, donde la universidad, el sistema de pensiones y de salud están amenazados por la privatización y donde los salarios siguen estando congelados, los enfurecidos jóvenes griegos expresaron su hartazgo frente a un modelo económico y social que un profesor denunciaba en estos términos: «Estamos hartos del deterioro de nuestras vidas». Puesto que este mismo modelo está funcionando en el resto de la Unión Europea, ¿podemos descartar que se reproduzcan las protestas en otros países?
El sentimiento nacional en Estados Unidos —explica Moisés Naím, director de la revista Foreign Policy— es de linchamiento hacia «los ladrones de Wall Street» y de rechazo «a los inmigrantes que nos quitan el trabajo, las multinacionales que exportan nuestros empleos a la India, los ricos que pagan pocos impuestos».
La crisis será larga. Se producirán inmensos sufrimientos sociales, que no deben ser en vano. Por eso, no habría que «desaprovechar» esta «ocasión», sino aprovechar el impacto para finalmente cambiar un sistema económico internacional y un modelo de desarrollo desiguales y obsoletos. Y refundarlos sobre bases más justas, más solidarias y más democráticas.
UNA REVOLUCIÓN
El derrumbe de Wall Street y su «efecto dominó» planetario pueden compararse, en la esfera financiera, con lo que significó la caída del Muro de Berlín para el campo geopolítico: un cambio de mundo y un giro copernicano. Esta debacle representa para el capitalismo lo que fue la caída de la URSS para el comunismo. El ensayista Emmanuel Todd lo confirma: «Vivimos un derrumbe del ultraliberalismo comparable con el del modelo comunista hace veinte años».
El economista Immanuel Wallerstein es más pesimista:
Hemos entrado en la fase terminal del sistema capitalista. Lo que diferencia esta fase de la sucesión ininterrumpida de ciclos coyunturales previos es que el capitalismo ya no logra formar sistema, en el sentido en que lo entiende Ilya Prigogine (1917-2003): cuando un sistema, biológico, químico o social, se desvía demasiado y con demasiada frecuencia de su situación de estabilidad, ya no va a lograr reencontrar el equilibrio, y asistimos entonces a una bifurcación. La situación se vuelve caótica, incontrolable para las fuerzas que la dominaban hasta entonces. Y vemos que surge una lucha, ya no entre los paladines y los adversarios del sistema, sino entre todos los actores para determinar qué es lo que lo reemplazará. Pues bien, estamos en crisis. El capitalismo llega a su fin.
En síntesis, no es sólo una crisis, es una revolución.
Alcanza con ver cómo en Wall Street, en el templo sagrado del capitalismo, el dogma económico principal de las últimas décadas, es decir, el poder casi religioso del mercado, es hoy cuestionado. Los máximos gurúes del panteón financiero, por lo general adoradores incansables del mercado desregulado, hincan sus rodillas, doblan el espinazo, reniegan de su antigua fe e imploran al Estado que les perdone sus pecados y acuda en su ayuda. Hoy todos se convierten masivamente a las tesis, hasta ayer consideradas heréticas o arcaicas, del economista británico John Maynard Keynes, partidario de la intervención del Estado para estimular la economía. No sin hipocresía, algunos abuchean los paraísos fiscales, vilipendian la capacidad de los hedge funds y condenan los desproporcionados ingresos de banqueros y agentes.
Ahora se reivindica el modelo de los países que eligieron el keynesianismo y mantuvieron alguna forma de regulación económica. «Desde Corea del Sur hasta China, pasando por India —observa Christian Chavagneux—, los logros económicos de las últimas décadas fueron producto de países que escaparon al consenso liberal». Y aunque el impacto de la crisis se hará sentir en todo el planeta, es probable que las economías donde la acción del Estado se colocó al servicio del desarrollo salgan mejor paradas. En el caso de América Latina, cabe destacar el interés de mecanismos como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el Banco del Sur, la creación por parte de los países del ALBA, reunidos por Ecuador, del fondo de estabilización y reservas SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional) o la idea de un banco de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), propuesta por el presidente venezolano Hugo Chávez.
¿Lograrán los espectaculares planes de rescate adoptados en Europa y Estados Unidos detener el deslizamiento del capitalismo hacia el abismo? El propio Henry Paulson, secretario de Estado estadounidense en el Tesoro durante la última administración Bush y creador de un espectacular plan de recuperación de más de 500.000 millones de euros, lo pone en duda: «A pesar de la magnitud de nuestra intervención —afirmó—, otras instituciones financieras van a entrar en quiebra».
Algunos analistas tampoco excluyen un «escenario negro», donde los bancos centrales no lograrían reactivar la demanda mundial. Éste sería el caso si los mercados de crédito siguieran bloqueados o si la Reserva Federal de Estados Unidos ya no pudiera bajar sus tasas.
Los historiadores de la economía no han olvidado, claro está, el terrible crac de Wall Street de 1929 y la «madre de todas las crisis» que desencadenó. Pero sobre todo conservan en la memoria el recuerdo más reciente del «crac rampante» japonés de los años noventa, causado por el estallido de las burbujas especulativas inmobiliaria y financiera. Fenómeno que provocó una «década blanca» para la economía nipona.
A semejanza de lo que observamos con la crisis financiera actual, el crac japonés de los noventa desencadenó un temible círculo vicioso: contracción del crédito, seguido de quiebras y ventas de activos inmobiliarios, que contribuyeron, a su vez, a la baja de los precios. Con la consiguiente cascada de reacciones en cadena: la producción industrial se hundió, la demanda interior se desmoronó, el número de quiebras se multiplicó y el de los desempleados explotó.
Un ambicioso plan de recuperación, anunciado enjulio de 1998 por el primer ministro Keizo Obuchi, alcanzaba la suma de 400.000 millones de euros destinados a recapitalizar los bancos y a comprarles créditos dudosos. Sin mayor éxito: siete bancos terminaron siendo nacionalizados, 61 cerraron y 28 fueron obligados a fusionarse.
La espiral deflacionista golpeó a la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei se desplomó y los precios del sector inmobiliario cayeron en un 70%. Se calcula que las pérdidas de activos inmobiliarios y bursátiles entre 1990 y 1997 rondaron los 7 billones de euros, correspondientes a 24 puntos del PIB japonés, es decir, a más de dos años de crecimiento… Una pesadilla cuyo recuerdo hace temblar hoy a los gobiernos del mundo.
Más aún cuando, en un estudio reciente sobre las 127 crisis económicas acaecidas en unos treinta países durante los últimos treinta años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma que las que nacen a partir de los sectores inmobiliario y bancario son particularmente «intensas, largas, profundas y nocivas para la economía real».
En pocas semanas, después de los huracanes financieros de septiembre y octubre de 2008, los efectos del gran crac de Wall Street habían alcanzado los cinco continentes: la Bolsa de Reikiavik perdía el 94% de su valor; las de Moscú y Bucarest, el 72%; la de Shanghái, el 69%; las de Atenas y Bombay, el 50%; la de Sao Paulo, el 45%; y la de Johannesburgo, el 40%. En enero de 2008, el valor acumulado de ocho grandes Bolsas (Nueva York, Tokio, Londres, Frankfurt, París, Ámsterdam, Bruselas y Lisboa) alcanzaba los 23,5 billones de euros. Diez meses después, se había encogido a la mitad.
El crac había hecho desaparecer, de una sola vez, alrededor de 14 billones de euros, es decir, más de cinco veces el PIB de Francia. A escala planetaria, se esfumaron alrededor de 20 billones de euros, el equivalente a diez años de crecimiento francés… En varios países, en pocos días, las monedas se precipitaron: la rupia india perdió el 10% de su valor; el peso mexicano, el 14%; el zloty polaco, el 22%; y el real brasileño, el 30%. Y otros países (Indonesia, Filipinas, la República Checa) sufrieron presiones similares en sus monedas. Durante la crisis, y a riesgo de amplificarla, los especuladores se ensañaron con los estados más débiles, atacando sus monedas y continuando con su enriquecimiento, cual carroñeros a expensas de sus presas.
Islandia está en quiebra. Otros países europeos, como Ucrania y Hungría, tuvieron que recurrir a las ayudas del FMI, como antes lo habían hecho, en las décadas anteriores, muchos estados del Primer Mundo.
Las pérdidas vinculadas con los créditos inmobiliarios podridos (subprimes) de Estados Unidos se calculan en más de un billón de euros. Y las autoridades norteamericanas, para intentar salvar su sistema financiero, ya habían desembolsado, a mediados de noviembre de 2008, más de 1,5 billones de euros (una suma superior a la que habían asignado, desde 2001, a las guerras de Afganistán e Iraq). Pero los grandes bancos del mundo también necesitan de cientos de miles de millones de euros… Lo cual los condujo a restringir el crédito a las empresas y a las familias, con consecuencias desastrosas para la actividad económica.
¿HACIA UNA PESADILLA SOCIAL?
Donde la crisis golpea con mayor dureza es en el sector inmobiliario. En el Reino Unido, en Irlanda y España, por ejemplo, millones de pisos y casas ya no encuentran comprador. Los precios de las viviendas están en baja. Los de los terrenos construibles también. El aumento de los créditos inmobiliarios, así como los temores de una recesión, sumergen a todo el sector en una espiral infernal, que provoca efectos arrasadores en el conjunto de la industria de la construcción. Todas las empresas de esta rama se encuentran en el ojo del huracán. Se destruyen miles de empleos.
Así, la crisis financiera se transforma en crisis social, provocando el resurgimiento de políticas autoritarias. Varios gobiernos europeos, por ejemplo, ya proclaman su voluntad de favorecer el regreso a sus países de miles de trabajadores extranjeros, apoyándose en la «directiva retorno», votada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008.
En Washington, la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) —encargada oficial de fechar el comienzo y el fin de los ciclos económicos— anunció, el 1 de diciembre de 2008, que la recesión económica había comenzado un año antes, es decir, ya desde diciembre de 2007… Resultado: en noviembre de 2008, Estados Unidos registró una reducción del empleo ininterrumpida durante diez meses, cosa que no experimentaba desde treinta y cuatro años atrás. En ese mismo mes de noviembre de 2008, se supo que el número de desempleados había aumentado en 673.000 personas, algo no visto en los últimos quince años… Estos anuncios conllevaron una nueva sesión de pesadilla en la Bolsa de Nueva York, la peor desde el crac de 1987, y el índice Dow Jones se hundió un 7,33% para descender a su nivel más bajo de los últimos cinco años y alarmó a los agentes bursátiles: «Podemos observar —declaró uno de ellos— una desorientación absoluta en los mercados». El desempleo golpea al 6,7% de la población, es decir, el nivel más alto desde 1983. Sólo en el sector financiero, se eliminaron 200.000 empleos de Wall Street (de los cuales, 53.000 pertenecen al Citigroup).
En Francia, a comienzos de diciembre de 2008, mientras el país se preparaba para entrar en recesión, el desempleo subía y el número de desempleados volvía a superar la línea de los dos millones. El UNEDIC (organismo que administra los seguros de desempleo) calculaba que si el crecimiento se contraía en un 1% en 2009, habría 162.000 desempleados más. La pobreza también se agravó: en vísperas de las fiestas de fines de diciembre de 2008, cerca de 800.000 personas —frente a 700.000 en 2007— se vieron obligadas a apelar, para comer, a las asociaciones que trabajan con los bancos de alimentos.
En España, un país cuya economía —basada en la construcción inmobiliaria y el turismo— no había dejado de crecer en los últimos quince años, las estadísticas registraban, en octubre de 2008, el mayor aumento del número de desempleados de su historia, es decir, 192.000 más en sólo un mes. Y 171.200 al mes siguiente… El total de españoles sin trabajo alcanzaba entonces los tres millones (un 37,5% más que en la misma fecha en 2007). Los analistas de la Unión de Bancos Suizos (UBS) anunciaban que en 2009 el número de desempleados españoles alcanzaría los cuatro millones: el 16% de la población activa.
Los países desarrollados —y entre ellos la Unión Europea— que recurrieron a la «innovación» financiera para garantizar altísimas rentabilidades a los inversores y salarios grandiosos a los banqueros son los que reciben los golpes más rudos. El FMI calcula que en 2009 la economía de estos estados experimentará el crecimiento más bajo de los últimos 27 años.
La depresión [económica] que se viene —advierte Ronald Cohen, un financista cercano al primer ministro británico, Gordon Brown— va a tener la misma amplitud que el pozo que remonta dificultosamente la economía desde hace 15 años. Pocos sectores saldrán ilesos. […] El desempleo y los embargos inmobiliarios afectan a millones de personas, provocando explosiones sociales en todo el mundo.
Es por ello que los líderes europeos siguieron con atención las protestas griegas de diciembre de 2008. Vieron allí una «advertencia», que podría reproducirse en otros países con la llegada de nuevas olas de pobreza generadas por la crisis. No ignoran que la protesta y el saqueo suelen ser respuestas proletarias al descenso del poder adquisitivo. El mundo se encamina hacia su peor pesadilla económica y social.
UNA CRISIS QUE SE EXTIENDE AL MUNDO
Las ondas expansivas del impacto del crac también llegan alas estados del Sur. Las poblaciones más frágiles de los países en vías de desarrollo se ven afectadas de lleno. En 2008, debido al aumento de los precios de los alimentos, el número de personas que padecen hambre crónica saltó, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 840 a 963 millones. Mientras tanto, en los países ricos, la preocupación mayor se centra sobre todo en cómo abastecer a los 800 millones de vehículos que recorren las rutas del mundo.
Las Naciones Unidas advirtieron que, a causa de la crisis, los estados desarrollados amenazan con reducir de manera drástica los 76.000 millones de euros dedicados a la ayuda al desarrollo. Lo cual tendrá consecuencias dramáticas en materia de alimentación, asistencia médica y educación para millones de personas.
Según el FMI, debido a la crisis, muchos países del Sur también pasan por problemas de liquidez porque los inversores extranjeros repatrian los capitales privados y los bancos extranjeros reducen sus líneas de crédito. Luego de la cumbre del G-20, el 15 de noviembre de 2008 en Washington, el ministro de Economía brasileño, Guido Mantega, declaró:
A medida que esta crisis se vuelve más crítica, tiene consecuencias en los países en desarrollo. Cuando ya no hay liquidez, los fondos de inversión retiran su dinero de estos países para cubrirlos huecos en Estados Unidos y Europa.
En China, por primera vez desde hace más de una década, la tasa de crecimiento descendió del nivel del 10%. Sólo en la región de Cantón, gracias a la caída súbita de las exportaciones, cerraron 9.000 de 45.000 fábricas durante el último trimestre de 2008. En todo el país, más de 20 millones de personas perdieron su empleo y quebraron alrededor de 70.000 empresas. Ante la inesperada amplitud del desastre, las autoridades anunciaron, ello de noviembre de 2008, un gigantesco plan de recuperación (más de 450.000 millones de euros), con el fin de estimular el mercado interno y volver a dar dinamismo a un crecimiento en caída libre.
Los efectos del crac se hacen sentir incluso en América Latina, donde la aplicación anticipada de políticas keynesianas (en particular en Venezuela, Ecuador y Bolivia) había permitido restablecer el crecimiento. En Brasil, por ejemplo, la caída del real, la disminución de las exportaciones y el retroceso de los precios de las materias primas amenazan con hacer caer el crecimiento, que en 2009 podría verse reducido a la mitad, en alrededor del 3%. El 7 de noviembre de 2008, la Argentina, también afectada, anunció la renacionalización del sistema privado de jubilaciones por capitalización, impuesto en la década de 1990 por gobiernos ultraliberales. En virtud del derrumbe de las bolsas, el monto de las pensiones de los jubilados de ese país (pero también de Chile, Bolivia, Uruguay, Perú y México) se había reducido drásticamente, en sólo dos meses. Luego de haber aportado toda una vida, millones de jubilados se encontraron estafados, despojados, con jubilaciones de miseria.
Estamos impulsando esta medida en un momento de crisis internacional, donde los principales países que forman parte del G-8 salen a proteger a sus bancos. En cambio, nosotros decidimos proteger a nuestros jubilados y trabajadores, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para salvar a los bancos, los jefes de Estado de los países más ricos fueron capaces de organizar varias cumbres en pocos meses y de movilizar más de 2,3 billones de euros. Pero ¿qué se hizo para salvar a la mitad de la humanidad que vive en la pobreza? Prácticamente nada. Sin embargo, según las Naciones Unidas, con una suma cincuenta veces menor, se podría abastecer de agua potable, alimentación equilibrada, servicios de salud y educación elemental a cada habitante de nuestro planeta.
¿Cuánto tiempo durará la crisis? «Veinte años si tenemos suerte, o menos de diez si las autoridades actúan con consistencia», pronostica el editorialista del Financial Times, Martin Wolf. ¿Demasiado pesimista? Lo que es seguro, es que esta crisis será larga y no respetará ni a Europa ni al resto del mundo.
ÍNDICE
Introducción
PRIMERA PARTE:
La crisis del siglo
SEGUNDA PARTE:
Los desafíos, los peligros,
las perspectivas
Bibliografía
