2022 La era del conspiracionismo. Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Ignacio Ramonet.
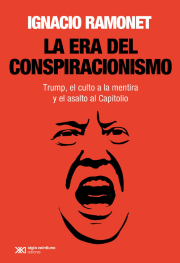 Trump, maestro del relato
Trump, maestro del relato
Altanero, megalómano y vanidoso, el “triunfador republicano” jamás imaginó que podría perder la elección presidencial del 3 de noviembre de 2020. Cuando eso se produjo, el choque psicológico fue brutal. No lo admitió. Se negó a aceptar la realidad. Y, como lo había hecho con otros temas, prefirió seguir creyendo sus propias mentiras. Pensó que también esta vez acabaría por imponer una fake news en lugar de la verdad. En sus redes sociales empezó a alimentar a sus entonces ciento cincuenta y tres millones de seguidores con relatos y narraciones de un latrocinio electoral.
Los fanáticos de Trump se dejaron llevar por la desinformación y se lanzaron a la conquista del Capitolio, uno de los lugares más sagrados de la democracia estadounidense. Todos creían en teorías conspirativas. Sin evidencias de ningún tipo, adherían a la tesis de la gran estafa en las urnas. Durante años, Trump había repetido que si alguna vez los medios hegemónicos anunciaban que él había perdido unas elecciones, sería porque sus adversarios habían hecho trampa contra él. Y que, en ese caso, los comicios no podían ser legítimos. Cuando al final fue derrotado, no dudó en difundir toda clase de elucubraciones para crear, en la mente de sus partidarios, una percepción de fraude masivo. En incontables ocasiones reiteró que los resultados habían sido adulterados. Falsamente afirmó y repitió haber ganado. Incluso le dio gracias a Dios por haberle concedido la “gloriosa victoria” que se merecía. La mayoría de sus partidarios le creyeron.
Según una encuesta del canal NBC realizada una semana después del asalto al Capitolio, el 91% de los votantes de Trump hubiese votado de nuevo por él. Y el 67% de todos los republicanos mantuvieron que, en efecto, había existido fraude electoral. Un año después, en enero de 2022, otra encuesta de la Universidad de Massachusetts situó en 71%, o sea, cuatro puntos más, el porcentaje de republicanos que se declaraban convencidos de que la elección había sido falseada, lo que representa alrededor del 33% de la población estadounidense en general. Todas las encuestas de opinión indican, más de un año después de los hechos, que una abrumadora mayoría de votantes autoidentificados como republicanos sostienen –a pesar de la abundante evidencia que demuestra lo contrario– que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas, y que el presidente Joe Biden fue elegido de manera ilegítima.
Por eso es tan importante estudiar ese caótico asalto al Capitolio, un evento clave para el porvenir de la democracia no solo en Estados Unidos. El episodio trágico del 6 de enero de 2021 constituye el testimonio más impresionante de lo enfermo que está, a escala planetaria, el sistema democrático.
A sus incondicionales, Trump los exhortó a que se mantuvieran preparados para un día “salvaje” en el que pudieran protestar por unos comicios que –según su permanente mentira– le habían sido “robados”: “Nos han robado la elección – declaró en su discurso del 6 de enero de 2021, horas antes del asalto al Capitolio–. Fue una elección que ganamos con diferencia, y todos lo saben, sobre todo nuestros adversarios. […] Es un momento muy duro. No ha habido otro momento en el que haya podido suceder algo así: que puedan arrebatarnos [una victoria] a ustedes, a mí, a todos, mediante una elección fraudulenta”. Abiertamente, el magnate republicano fomentó todo un clímax de protesta, de furia, de insurrección.
Y cuando el asalto se produjo, Trump decidió voluntariamente no hacer nada para calmar a sus fanáticos. Durante los ciento ochenta y siete minutos que duró el ataque, se quedó en una sala de la Casa Blanca contemplando, en el canal Fox News, las imágenes de los violentos enfrentamientos del Capitolio.
En el Congreso estadounidense, una Comisión bipartidista, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, miembros de la Cámara de Representantes, ha investigado ese ataque al templo de la democracia estadounidense. Varios testigos, convocados por esa Comisión, recordaron la decisiva reunión entre Trump y algunos de sus asesores, celebrada unas semanas antes del asalto, el 18 de diciembre de 2020, en la Casa Blanca. Duró más de seis horas. Terminó pasada la medianoche. Y acabó a los gritos. Los participantes casi llegaron a los golpes.
Se enfrentaron tres asesores externos defensores de la tesis del fraude: Sidney Powell, una abogada que defendía teorías conspirativas sobre un supuesto “complot venezolano chavista” para manipular las máquinas de votación; Patrick Byrne, un adepto de la teoría complotista del deep State, y exdirector ejecutivo de una empresa de venta en línea Overstock.com; y Michael T. Flynn, un general retirado al que expulsaron en 2014 del cargo de director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), que fue nombrado consejero de Seguridad Nacional con Trump y tuvo que dimitir en 2017 por su implicación en la “trama rusa” –la teoría de que el magnate republicano se conjuró con el Kremlin para manipular las elecciones que ganó en 2016– y porque mintió demasiado incluso para los criterios de la administración Trump. Hoy Flynn es todo un referente en los círculos conspiranoicos de extrema derecha y de QAnon por su defensa de teorías desconcertantes, como que el coronavirus se inventó para inocular en el cuerpo microchips diseñados para manipular a la gente; que las élites progresistas raptan menores para extraerles la sangre y obtener una sustancia llamada adrenocromo con su supuesta promesa de rejuvenecimiento; o el cuento del Italygate, según el cual el satélite espacial italiano Leonardo habría transferido votos de Donald Trump a Joe Biden para darle a este el triunfo en 2020. En su testimonio ante la Comisión, Sidney Powell describió a Trump como “muy interesado en escuchar” lo que ella y sus dos compañeros le revelaron. Algo que, según ella, “aparentemente nadie más se había molestado en informarle”. O sea, que los demócratas se estaban beneficiando de un fraude electoral masivo organizado por los amigos de Hugo Chávez.
También estaban presentes en esa reunión otros tres asesores oficiales: los abogados Pat A. Cipollone y Eric Herschmann, y Derek Lyons, secretario de la Casa Blanca. Todos ellos se opusieron con determinación a esas tesis y advirtieron al presidente que las afirmaciones de que las elecciones habían sido robadas carecían de fundamento.
Trump acabó por rechazar la propuesta de los asesores externos y optó por una solución más radical: la invasión del Capitolio. De tal modo que, a la mañana siguiente, el 19 de diciembre, lanzó un llamado en Twitter movilizando a sus partidarios para que acudiesen en masa a Washington el 6 de enero, día en que el Congreso debía certificar los resultados del Colegio Electoral. Ahí fue cuando Trump escribió aquello de “¡Vengan! ¡Estar allí será salvaje!”.
Para los fanáticos del magnate republicano, ese tuit funcionó como un incentivo a la insurrección y a las armas. Con base en numerosas grabaciones de video y de audio, la Comisión demostró cómo decenas de animadores de programas radiales de extrema derecha, personalidades conservadoras e influencers de las redes sociales retomaron y repercutieron ese llamado convocando a la gran concentración del 6 de enero. Algunos incluso ya hablaron entonces de un eventual “ataque” al Capitolio.
Uno de los testimonios que mayor impacto causó fue el de Cassidy Hutchinson, una universitaria republicana de 22 años que trabajaba en la oficina de Mark Meadows, el jefe de personal de la Casa Blanca. Hutchinson dijo que, por aquellos días, Donald Trump estaba completamente trastornado, que andaba como desquiciado. En determinado momento arrojó su plato del desayuno contra una pared de la Casa Blanca. Según ella, cuando le informaron, durante el acto del 6 de enero, que sus partidarios llevaban armas, el presidente no manifestó preocupación alguna porque, afirmó, eso no representaba ninguna amenaza contra él.
Hutchinson también reveló que, después de terminar su discurso aquel 6 de enero al mediodía, Trump decidió ir al Capitolio para unirse a los manifestantes. Cuando comprendió que lo llevaban de regreso a la Casa Blanca, se enfureció, protestó, hasta intentó tomar por la fuerza el volante de la limusina presidencial y arremetió contra su agente del Servicio Secreto; lo sujetó por el cuello mientras le gritaba “¡Soy el puto presidente, llévame al Capitolio ahora!”. Pero el agente se mantuvo firme e intentó explicarle que la escena era demasiado peligrosa e inestable. Este incidente muestra que Trump deseaba estar cerca de sus partidarios durante el asalto al Capitolio.
Varios testimonios dejan incluso suponer que el mandatario, al ver que no conseguía modificar los resultados adversos, consideró mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado. Así lo afirma, por ejemplo, el diario The Washington Post: “Seamos claros: lo sucedido en la tarde del miércoles 6 de enero [de 2021] en el Capitolio de Estados Unidos fue un intento de golpe de Estado, incitado por un presidente sin ley”. En la investigación oficial sobre el asalto, el propio jefe de Gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca, Mark Meadows, confesó que unos días antes del ataque el expresidente había elaborado una presentación en PowerPoint en la que reveló un meticuloso plan elaborado para mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado asestado el día de la asunción presidencial de Joe Biden.
El recurso a la fuerza, a las armas y a los militares no era algo que repugnara a Trump. El periodista Michael C. Bender, de The Wall Street Journal, narró la rabia del magnate republicano en mayo y junio de 2020, cuando los manifestantes salieron a las calles a protestar contra el asesinato de George Floyd. “¿Así es como manejan a esta gente?”, reprendió Trump a sus altos funcionarios. “¡Pártanles la cabeza! –les ordenó–. ¡Por lo menos dispárenles!”.
Al ver que el fiscal general Bill Barr y el jefe del Estado mayor conjunto, Mike Milley, oponían resistencia, rugió: “Bueno, dispárenles en las piernas, o tal vez en los pies. ¡Pero sean duros con ellos!”. Esto lo confirma también el que fuera su ministro de Defensa, Mark Esper, quien, por otra parte, se opuso a la idea del expresidente de desplegar el Ejército para reprimir las demandas de los militantes de Black Lives Matter. Esper ratificó que, durante una tensa reunión en el despacho oval, el 1º de junio de 2020, Trump, furioso, le repitió: “¿No puedes dispararles? ¿Simplemente dispararles en las piernas o algo así?”.
Según diversos testigos, en las jornadas posteriores al 3 de noviembre de 2020, fecha de las elecciones presidenciales, el líder republicano estuvo a punto de firmar una orden ejecutiva para que las Fuerzas Armadas “procedieran a decomisar de inmediato todas las máquinas de votación en los estados de Georgia, Arizona, Michigan, Wisconsin, Nuevo México y Pensilvania”, con el pretexto de la existencia de (falsos) “informes” –elaborados por sus propios partidarios– sobre un pretendido “descubrimiento de suficiente evidencia de interferencia internacional en la elección de 2020”. En realidad, las máquinas de voto electrónico ni siquiera estaban conectadas a internet… Pero ese proyecto se frustró porque Trump no pudo contar con el Pentágono, ni con el Federal Bureau of Investigation (FBI), ni con la Central Intelligence Agency (CIA), “que son quienes tienen las armas”.
Masha Gessen, autora de Sobreviviendo a una autocracia, asegura que “los invasores del Capitolio querían evitar que los miembros del Congreso hicieran su trabajo, y destruir cualquier elemento de la maquinaria de la democracia estadounidense sobre la que pudiesen echar mano”. De hecho, varios legisladores afirmaron que si las urnas con los votos del Colegio Electoral – única documentación legal para proclamar al presidente electo– se hubiesen hallado en el hemiciclo cuando los atacantes irrumpieron en él, con seguridad estos las hubiesen destruido para evitar la proclamación de Joe Biden, lo cual coincidía con una de las narrativas conspiranoicas que circularon mucho en las redes durante las semanas previas a la embestida del 6 de enero.
Según ese relato, desprovisto de cualquier fundamento jurídico, si se conseguía retrasar en cinco días la sesión de proclamación de los resultados, Biden ya no podría ser declarado presidente. ¿Cómo conseguirlo? Deteniendo la sesión de conteo (stop the steal). Impidiendo la ratificación del nuevo presidente.
Obstaculizando el desarrollo de la democracia. En suma, organizando un motín para tomar por asalto y ocupar el Capitolio.
Otros testimonios fehacientes aseguran que, en ese ataque, un comando de una veintena de milicianos uniformados y armados se habría infiltrado entre los asaltantes con un objetivo concreto: asesinar a los líderes demócratas Nancy Pelosi y Kamala Harris, así como al propio vicepresidente republicano, Mike Pence, acusado por Trump de “no tener el coraje de hacer lo que debería haber hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución”. De ese modo, al decapitar la cúpula, se crearía un vacío de poder que el millonario republicano aprovecharía para proclamar una nueva república trumpista.
Investigaciones sociológicas recientes revelan que más del 25% de los estadounidenses están dispuestos a renunciar a la democracia en favor de un líder dominador que “haga lo que hay que hacer”. Se estima que al menos la mitad de los votantes republicanos aceptaría un régimen autoritario, no democrático. “Para ellos –afirma la profesora Karen Stenner, autora de The Authoritarian Dynamic–, la idea de elecciones robadas no es una gran mentira, sino una suerte de “verdad superior” basada en una cuestión fundamental: ¿a quién pertenece realmente Estados Unidos? Muchos ciudadanos consideran que la legitimidad de una elección no depende de si se llevó a cabo de manera libre y justa, sino de si se obtuvo el resultado correcto”.
Entre los votantes de Trump, los “blancos pobres” son, en particular, los menos interesados en defender los ideales democráticos. Lo que desean ante todo es salir de su pobreza y de su desesperanza personal. Están rabiosos. Se sienten frustrados electoralmente, porque piensan que nadie hace nunca nada por ellos. Desde el principio, esos blancos vieron en el magnate republicano a un potencial salvador. Se convencieron de que este “triunfador en los negocios” iba a cortar por lo sano y a hacer por fin “lo que hay que hacer”. A sabiendas de esto, Donald Trump fue solo el primer presidente estadounidense dispuesto a sacar provecho de su popularidad para intentar permanecer en el cargo sin haber ganado unas elecciones.
Mecánica narrativa
¿Pensó Trump, desde el principio de su mandato, en utilizar las huestes de sus exaltados hinchas para proceder a un golpe de fuerza insurreccional? Es poco probable. El caótico e impulsivo líder republicano no es tan metódico ni paciente como para elaborar un plan maquiavélico a largo plazo. Pero no cabe duda de que, al ver que nada parecía impedir su expulsión de la Casa Blanca, decidió apoyarse en las turbas de sus partidarios más extremistas, a quienes venía lavándoles el cerebro desde hacía años. A partir de ahí, todo ocurrió como si, en sus cuarenta y ocho meses de presidencia, el expresentador del programa de telerrealidad The Apprentice (El aprendiz) hubiese construido una sutil mecánica narrativa –a base de posverdades y de engaños conspiracionistas– para fanatizar poco a poco a decenas de miles de adeptos que acabarían por –literalmente– venerarlo. Es bien sabido que el empresario republicano es un narcisista que ama el halago, y le gusta recompensar a los aduladores.
Manipulando la verdad, usando el poder de los símbolos, de la oratoria, de las imágenes y de las nuevas redes sociales, Donald Trump, desde su discurso de asunción, el 20 de enero de 2017, se definió como un líder carismático, un jefe mesiánico elegido para rescatar a Estados Unidos. Desde el primer día, dominó el espacio público y convenció a sus seguidores, a base de una relación directa vía Twitter, de que su gobierno sería el “gobierno del pueblo para el pueblo”.
Denunció al establishment y a las élites políticas de Washington por haberse enriquecido y protegido, según él, sin ocuparse de los ciudadanos: “Sus victorias –dijo a sus electores– no fueron triunfos para ustedes”. Se presentó como el salvador y refundador de la patria: “Vamos a estar protegidos por Dios”, prometió, como si el mismo Dios se lo hubiera garantizado. Para llegar al corazón de la gente, convenció a sus oyentes de que, para él, eran “muy especiales”, y que él sí los comprendía. Formuló eslóganes simples, concretos y conmovedores (“Seré el mayor creador de empleos que Dios haya inventado”), salpicados a menudo de racismo (“Cuando México envía a su gente aquí, envía gente que trae drogas, trae crimen, y son violadores”) y de machismo (“Cuando eres una estrella, [las mujeres] te dejan hacerles cualquier cosa: agarrarlas por la vagina, lo que sea”). Supo imponer fórmulas y clichés (“¡Hagamos a América grande de nuevo!”, “¡Soy el presidente de la ley y del orden!”, “¡Construyamos el muro!”), que sus fanáticos repetían como mantras, impidiendo así todo pensamiento autónomo, porque esas frases hechas asfixiaban cualquier cuestionamiento crítico.
Más que una autoridad indiscutible, el ególatra republicano, en el limbo populista, quiso ser un mito que dirigía el país envuelto en una aureola de narcisismo, endiosamiento y veneración pública (“Podría disparar a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”). Con un lenguaje impactante y confuso, mezcla de expresiones vulgares, jerga tecnocrática y promesas difusas, supo oscurecer las verdades para dividir a los estadounidenses en un “nosotros” y un “ellos”. E inculcar la detestable ideología de que el fin justifica los medios. No tuvo reparos en estimular los delitos de odio: los condados que votaron de manera masiva por él en las elecciones de noviembre de 2016 experimentaron, entre 2017 y 2021, el mayor aumento de crímenes de odio contra afroamericanos, judíos, homosexuales y personas de origen hispano.
Diestro y habilidoso en la comunicación de masas, Donald Trump se construyó cuidadosamente una imagen pública sofisticada del líder-gurú capaz de escribir su propia realidad, y de crear con el lenguaje un mundo a su medida (“Si no les dices a las personas que has tenido éxito, quizás no lo sepan nunca”). Consiguió que millones de personas se subyugaran libremente a él, aceptaran su dominio y se entregaran por completo a su voluntad absoluta. Sus partidarios, colectivamente, se convirtieron en una auténtica secta, se identificaban frenéticamente con él. Obedecían a sus dictados. Creían sus historias. Se bebían sus palabras. Rendían culto a su personalidad. Lo idolatraban. Estaban a sus órdenes, dispuestos, si fuese necesario, a lanzarse a cualquier aventura con tal de mantener a su ídolo –en última instancia, incluso por la fuerza– en el poder.
Trump animó a sus seguidores más extremistas a acudir a Washington para “detener el robo” (stop the steal) y evitar que el Congreso cumpliera con su obligación constitucional de certificar el conteo de los votos electorales. Aquel día, menos de una hora antes de que sus fanáticos invadieran y profanaran el templo de la democracia estadounidense, el magnate populista, ante decenas de cámaras de televisión, arengó a sus ardientes hinchas, la mayoría de ellos hombres adultos blancos. Mientras en el interior del hemiciclo un grupo minoritario de republicanos intentaba obstaculizar la proclamación final de la victoria del demócrata Joe Biden, Trump siguió azuzando, espoleando e instigando a sus exaltados partidarios a marchar sobre el Capitolio, mientras insistía, una vez más, en que la elección le había sido robada.
Les gritó: “¡No lo toleraremos más! Nunca nos rendiremos; nunca aceptaremos [el resultado electoral]. Vamos a caminar por la avenida Pennsylvania e iremos al Capitolio… Vamos a intentar dar a nuestros representantes republicanos –los débiles– el tipo de orgullo y de valentía que necesitan para recuperar nuestro país”. Los miles de ardientes partidarios que lo seguían en las redes desde hacía años y que se habían concentrado en Washington para escuchar su alegato obedecieron su orden. Enfurecidos, excitados, coreando consignas nacionalistas, avanzaron con fuerza hacia el endeble cordón policial situado al pie de las escalinatas del gran edificio y se convirtieron en un “misil guiado, dirigido al corazón de la democracia estadounidense”.
¿Qué tenían en la mente esos miles de trumpistas fanatizados, muchos de ellos armados, cuando se lanzaron al asalto del Capitolio? ¿Qué ideas, qué pensamientos, qué certezas y qué constructos narrativos ocupaban su imaginario? ¿De qué relato pensaban ser los protagonistas? ¿Cómo estaba amueblado su cerebro? ¿Cómo esas ideas y esas obsesiones habían llegado hasta allí? ¿Quién las había colocado? ¿De qué manera? ¿Qué responsabilidad tenían las redes sociales?
Un nuevo sistema desinformativo
El principal objetivo de este ensayo es intentar contestar esos interrogantes. Pero el proyecto es más amplio. Porque si aquí tratamos de analizar, en varias de sus aristas –sociológicas, comunicacionales, culturales y políticas–, un acontecimiento preciso –el asalto al Capitolio–, ocurrido en un país determinado –Estados Unidos–, y en un momento concreto –durante el mandato de Donald Trump (2017-2021)–, la lección vale para otras naciones y otros contextos, tanto de Europa (el Reino Unido de Boris Johnson, la Hungría de Viktor Orban, por ejemplo) como de América Latina (el Brasil de Jair Bolsonaro, El Salvador de Nayib Bukele, entre otros) o incluso de Asia (las Filipinas de Rodrigo Duterte y de Bongbong Marcos).
Se trata, en efecto, de examinar un fenómeno mucho más vasto: la crisis global de las sociedades que está provocando el nuevo sistema desinformativo de las redes sociales. O sea, los efectos en la gobernabilidad política de la progresiva conversión de las mentalidades al culto de la mentira.
En ese sentido, el ataque al Capitolio aquel 6 de enero de 2021 constituye un parteaguas, una línea divisoria, un hito. Hay un antes y un después de esa fecha en el estudio de las patologías contemporáneas del sistema democrático.
En un importante discurso, el 21 de abril de 2022, en la Universidad de Stanford, situada en el corazón de Silicon Valley, y más precisamente en el Centro de Seguridad Cibernética que se dedica a estudiar los desafíos que el universo digital plantea a la democracia en el mundo, el expresidente estadounidense Barack Obama definió algunos de los problemas centrales que la aceleración desbocada de las redes sociales crea en nuestras sociedades. En esencia, apuntó: “Aunque para muchos de nosotros la búsqueda de noticias en las redes sociales es una ventana que se abre sobre el océano infinito de internet, nadie nos dice que esa ventana tiene ahora los cristales empañados y sucios, y ofrece una visión deformada de una realidad saturada de engaños y de sutiles manipulaciones. La mayoría de las personas aún confían en los buscadores de internet y en las redes sociales como fuentes principales de novedades primarias y de informaciones.
Pero esas plataformas sociales ahora están debilitando las democracias a pasos agigantados porque, en realidad, difunden en forma masiva teorías de la conspiración, discursos de odio y mensajes extremistas”.
Obama recordó también que la información que consume la gente impulsa la polarización política; una parte del país desconoce radicalmente a la otra, lo cual amenaza los pilares de la democracia en todo el mundo. Esos efectos nocivos no son todos intencionales, sino consecuencia de que miles de millones de humanos se conectaron de repente a un flujo de información global instantáneo y permanente… Y nuestros cerebros no están acostumbrados a recibir y a procesar tanta información con tanta rapidez. Muchos de nosotros estamos experimentando una sobrecarga. Con el tiempo, hemos perdido nuestra capacidad de distinguir entre hechos, opiniones y ficción al por mayor.
La desinformación se ha vuelto difícil de identificar. En internet es casi imposible distinguir entre un artículo revisado por expertos y una cura milagrosa lanzada por un charlatán. Las noticias falsas sobre las vacunas contra el coronavirus, por ejemplo, causaron la muerte de personas. El nuevo ecosistema informativo está impulsando algunos de los peores instintos de la humanidad. De hecho, la desinformación está matando a mucha gente. En algunos países, este nuevo sistema desinformativo ha creado sociedades en las que la población ya no sabe distinguir qué es real y qué no. Y eso no va a mejorar aunque el multimillonario Elon Musk, dueño de la empresa de vehículos eléctricos Tesla y amigo de Donald Trump, acabe por comprar la plataforma Twitter (operación finalmente abortada) y sus doscientos diecisiete millones de usuarios diarios (el 25 de abril de 2022). Recordemos que Twitter suspendió “de forma permanente” la cuenta principal de Trump, el 8 de enero de 2021, acusándolo de haber empujado a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio y “debido al riesgo de mayor incitación a la violencia”. Elon Musk declaró, por ejemplo, que si adquiriese Twitter sacaría la plataforma de la Bolsa de Valores, con lo cual la empresa ya no se vería sometida a las múltiples presiones de accionistas y del gran público, quienes a menudo imponen restricciones a la dirección y le impiden desplegar su capital de manera irresponsable. Elon Musk también anunció que deseaba convertir Twitter en “un ágora abierta a la libertad de expresión”, es decir, que reduciría las exigencias en materia de moderación y de control, lo que permitiría una mayor difusión de discursos de odio, extremistas, de fake news y de teorías conspirativas.
El flagelo de las falsedades en línea está erosionando a pasos agigantados los cimientos de la democracia. Hay que frenar la propagación de contenidos dañinos. Como dice el expresidente Barack Obama, tenemos que elegir si dejamos que nuestra democracia se marchite o la mejoramos. Porque esto va a empeorar. Se volverá mucho más complejo, ya que la inteligencia artificial (AI) es cada día más sofisticada. Y ello provocará que sea cada vez más difícil detectar las falsedades, las teorías conspirativas, las manipulaciones y la desinformación.
Lo que está ocurriendo es semejante, en cierta medida, a lo que Sigmund Freud llamó, en 1930, el malestar en la cultura. En el fondo, tal es el auténtico propósito de este ensayo: realizar una observación con microscopio del asalto al Capitolio, como el ejemplo más elocuente y significativo del malestar actual de nuestra civilización (basada, en principio, en los valores democráticos pero también en las tecnociencias, la razón y el progreso).
El estudio de ese ataque contra el corazón de la democracia estadounidense –y de las circunstancias que lo originaron– nos permite explorar, con prudencia, el triángulo principal de la desazón contemporánea: la crisis de la verdad, la crisis de la información, la crisis de la democracia. Estas tres crisis existenciales, articuladas entre sí, afectan hoy, de una u otra manera, a casi todas las naciones.
Tanto más cuanto que el (mal) ejemplo viene de Estados Unidos. Y si algo no posee casi excepción desde hace un siglo es la capacidad del modelo estadounidense –en materia de cultura popular, de modas, de consumo, de comunicación y de marketing político– de ser imitado y replicado por doquier. Más aún, por supuesto, en la edad de internet, de la web y de las redes sociales, un ecosistema cultural y comunicacional fundamentalmente creado y desarrollado en Estados Unidos, y que se ha salido de control.
Lo ocurrido en Washington aquel 6 de enero de 2021 se puede reproducir mañana, con características dispares, en otras latitudes. Este libro quisiera alertar contra semejante peligro.
La invasión del Capitolio fracasó. La democracia estadounidense resistió. La victoria electoral del demócrata Joe Biden pudo ser declarada de manera oficial. Pero las redes sociales difunden, veinticuatro horas al día y siete días por semana, mentiras, engaños y teorías conspirativas… La guerra civil cultural es más intensa que nunca entre populistas trumpistas y “wokistas” identitarios. Los votantes republicanos siguen, en su mayoría, sin reconocer la victoria de Biden. Su mentalidad no ha cambiado. Y pese a su tentativa abortada de golpe de Estado, Donald Trump no ha dado su brazo a torcer, ha creado su propia red social y amenaza con regresar al poder…
Por eso, repito una vez más, es importante preguntarnos cómo ese asalto fue posible. ¿Cómo se fueron encadenando los mecanismos sociales –reales o imaginarios– que desembocaron en ese atentado democrático? ¿Qué rol jugó la nueva cultura de la mentira vehiculada por las redes sociales? ¿Por qué los grandes medios clásicos (radio, prensa escrita, televisión) no consiguieron restablecer la verdad? ¿Cuál fue el papel de las teorías de la conspiración?
¿Cómo se explica que casi la mitad de los republicanos aún crean que “demócratas importantes están involucrados en redes de tráfico sexual infantil de élite”? ¿Qué transformaciones se produjeron en la mentalidad de muchos apacibles ciudadanos hasta convertirlos en asaltantes y golpistas? ¿Por qué el pensamiento mágico sigue ganando adeptos? Las respuestas a estas incertidumbres nos permitirán establecer, en cierta medida, una cartografía del estado actual de la comunicación social y de la manipulación política, en la era de la posverdad, del asalto al imaginario y del conspiracionismo.
