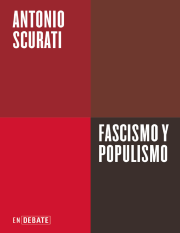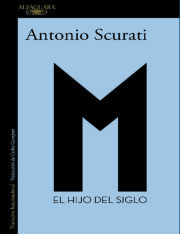Inicio
2024 Nov Fascismo y populismo. Antonio Scurati.
Este texto tiene su origen en el discurso que pronuncié en los Rencontres Internationales de Genève, que se celebran cada año desde 1946, cuando –nada más acabar la guerra– un grupo de escritores e intelectuales consideraron necesario retomar el diálogo cultural entre las naciones con el fin de mantener la paz. Mi intervención tuvo lugar el jueves 29 de septiembre de 2022, pocos días después de las elecciones políticas italianas. A pesar de haberlo reelaborado y ampliado, he decidido conservar aquí el tono de oración civil y la filigrana de conmoción que caracterizan el texto, entre otras cosas por el momento histórico en que fue concebido y pronunciado.
I
FASCISMO
Llega un momento en que ya no resulta lícito ocultarse. Quien quiera contar la Historia –la que se escribe con mayúscula, la trayectoria colectiva de los pueblos a lo largo del tiempo, ese tiempo que solo adquiere la condición de humano al encajar en un relato– debe reconocerse como parte de ella. Cualquiera que aspire a este tipo de narración debe declararse culpable.
¿Culpable de qué? De ser uno entre muchos. De ser como todos los demás. Y, como todos, de estar involucrado, implicado, de ser partícipe. De no poder –como nos enseñó el poeta– distinguir al danzador de la danza. De no poder ni querer hacerlo. Haber perdido la noción de la Historia es la causa de uno de los grandes menoscabos espirituales de nuestra época, una época privilegiada en muchos otros aspectos.
A partir de la Revolución francesa se han sucedido diez generaciones de mujeres y hombres que vivieron en el horizonte de la Historia, un horizonte inmenso, terrible y prometedor. Durante dos siglos, hombres y mujeres pudieron levantar la vista hacia esa línea distante y percibir su propia y diminuta existencia individual como parte de un relato más vasto, de una narración tumultuosa, frenética por momentos, sangrienta a menudo, capaz, sin embargo, de conferirles un sentido y una dirección. De noche, como una estrella polar, la Historia brillaba luminosa en el cielo que habita eterno sobre nuestros afanes.
A partir de la Revolución francesa, durante dos siglos, diez generaciones apelaron al futuro para obtener justicia: ante el tribunal de la Historia, milenios de espaldas rotas y de sufrimientos sin nombre encontrarían por fin su redención. Su redención y su resarcimiento. Incluso su venganza. Diez generaciones de madres y padres creyeron con fe magnánima que la vida de sus hijos sería mejor que la de ellos y que la existencia de sus nietos sería mejor que la de sus hijos. Y se mostraron dispuestos a luchar por ello, a morir, e incluso a matar. He aquí la promesa de la Historia, la promesa que se promete a sí misma: el futuro nos espera, el futuro nos pertenece. El futuro es uno de nosotros. He aquí el compromiso de la Historia: la historia nunca se escribe de una vez por todas, la historia es siempre una lucha por la historia. La historia somos nosotros.
Luego, sin embargo, ese horizonte se desvaneció, la estrella de la redención se apagó. En una triste tarde de fin de siglo y milenio, en una habitación bien amueblada y mal iluminada por la pantalla azulada de un televisor sintonizado en un canal muerto, dejamos de creer en la Historia. De repente, nuestras existencias como occidentales quedaron restringidas, cada una de ellas se convirtió en un asunto privado, en una soledad planetaria. Empezamos a medir cada experiencia con la vara corta del presente, una vara en la que los grandes escenarios de la existencia individual y colectiva no tienen cabida. Perdimos la capacidad de sentirnos recorridos por un tiempo grande, que viene de lejos y apunta lejos; nos volvimos sordos a la voz que, en momentos de desesperación, nos animaba susurrando: «ten valor, adelante, no eres el primero, no eres el último, no estás solo; a tu lado marchan legiones de seres humanos que vivieron y murieron antes de que tú nacieras, y a tu lado marcha una multitud aún más numerosa, la de las mujeres y los hombres que todavía no han nacido».
Sin embargo, para aquellos que, como yo, quieren redescubrir esa noción perdida de la historia, no resulta lícito esconderse. El novelista que desee ir en busca de un tiempo lejano de «hermanos que ya no existen», debe reconocer que, como nos enseñó Enzensberger, para los pueblos la única historia que cuenta es la que se transmite como saga, como epopeya, como relato colectivo a partir de un susurro de voces anónimas en un haz de versiones libres que resultan apasionantes porque son todas apasionadas, que nos involucran porque están todas involucradas, que nos conmueven porque están todas conmovidas.
Por tal razón, esta tarde he decidido no ocultarme, es decir, no ocultarme ante todo a mí mismo el hecho de que la invitación a esta prestigiosa serie de conferencias sobre la paz –que se celebran desde 1946– posee para mí un significado histórico y también un profundo valor existencial.
El significado histórico remite inevitablemente al hecho de que en mi país, Italia, país desde el que he llegado hasta aquí esta mañana en tren, atravesando estos magníficos paisajes alpinos, en ese país que se encuentra al otro lado de las montañas que nos separan pero que no nos dividen, mis conciudadanos –no todos, una mayoría relativa pero consistente– expresaron hace unos días su deseo de que quien gobierne Italia sea un partido de extrema derecha, cuyos máximos exponentes tienen una historia personal, biográfica y política que proviene del neofascismo.
Sabemos, entre otras cosas por experiencia propia, que la Historia es tal precisamente por ser un devenir y, por lo tanto, deja atrás algunas cosas, algunas opiniones, algunas ideas, y encuentra y se topa con otras nuevas, las transforma, a veces las niega o las olvida, pero lo que no consiente es poder rebobinar la cinta. Tener una historia no significa necesariamente tener un destino, pues ese pasado no decide irreparablemente tu futuro; sin embargo, el pasado es algo indeleble. «No se puede devolver el billete de entrada a la vida», decía un gran pensador; no puede uno borrar su propia historia, acarrea con ella. Esto abre para mí –y creo que debería abrirlo para todos los italianos, y de hecho no solo para ellos– un momento de reflexión seria, profunda, sentida y peligrosa.
Quien se disponga a gobernar un país con un pasado de militancia política neofascista se enfrenta a una encrucijada. O bien desenreda definitivamente –mediante un discurso público, transparente y decisivo– los nudos que lo atan a ese pasado oscuro, o bien se dispone a revisar toda la historia de Italia intentando cambiar de signo ese pasado, para arrojar sobre él una supuesta luz nueva que niegue y rechace sus tinieblas. Dado que el debate público destinado a desatar los nudos, a elaborar en la conciencia colectiva el oscuro pasado fascista y neofascista, no se ha producido en absoluto, es fácil predecir que se tomará el segundo camino, el del revisionismo sesgado y odioso.
En esta coyuntura histórica se sitúa mi reflexión. En cambio, lo que enmarca existencialmente mis palabras es el hecho de que he dedicado los últimos años de mi investigación literaria, que se prolonga ya una década, a estudiar y narrar el periodo fascista a través de la forma de la novela. Empecé con Il tempo migliore della nostra vita [«La mejor época de nuestra vida»], una novela biográfica dedicada a Leone Ginzburg, el gran intelectual –el gran héroe intelectual, me atrevería a decir– que consagró su existencia a la lucha contra el fascismo y acabó pagando con la vida su insobornable antifascismo. Creo que la génesis de ese libro dice algo sobre una historia generacional, no solo relacionada con mi trayectoria intelectual personal. Nacido a finales de los años sesenta, pertenezco, de hecho, a la última generación de jóvenes del siglo pasado. En otras palabras, los últimos que vivieron plenamente su juventud en el ambiente social y cultural del siglo pasado. Y también los últimos, por lo tanto, en recibir su formación intelectual, ética y política en el seno del antifascismo del siglo XX . Así pues, no fue casualidad que planeara escribir algún día una novela sobre los partisanos, desde que, siendo un crío, fantaseaba con convertirme en escritor. Por más que, muchos años después, decidiera dedicar todas mis energías a un ciclo novelesco centrado en Benito Mussolini, mis aspiraciones literarias coincidieron, desde el principio, con el deseo de contar la historia de los antifascistas, y no, desde luego, la de los fascistas. Formado en la cultura antifascista de finales del siglo XX , centrada en el «mito de la resistencia», es decir, en el relato de la Resistencia al nazifascismo como narración fundacional de nuestra democracia, nunca he experimentado fascinación alguna –ni siquiera en un sentido puramente intelectual o artístico por la figura del Duce del fascismo. Todo lo contrario: perfectamente alineado con la narrativa hegemónica de la posguerra tardía, que prescribía que el fascismo se contara desde el punto de vista de sus víctimas, aspiraba a sumar también mi propia contribución a esa literatura de la Resistencia que tanto me inspiraba. Nunca imaginé, entonces, que me haría célebre como autor de una novela sobre Mussolini.
Y, de hecho, llegué a la novela sobre Mussolini a través de la novela sobre Leone Ginzburg. No podría haber sido de otra manera. Para mí, «el último muchacho del siglo pasado», y para toda la cultura de la segunda mitad del siglo XX de la que soy hijo, solo era posible llegar a reflexionar sobre el perseguidor tras haberme detenido extensamente en los perseguidos, o sobre el perpetrador de la violencia solo tras haber tenido en consideración a su víctima; solo era posible llegar a entender el fascismo a través del antifascismo.
Fue por estas razones por las que antes de M –de hecho, cuando M ni siquiera era concebible– escribí Il tempo migliore della nostra vita . Al planear esa novela sobre Ginzburg, decidí arbitrariamente – si bien honestamente, o al menos eso espero– emparejar la vida de ese hombre extraordinario con la vida de personas normales y corrientes que fueran sus contemporáneos o incluso sus coetáneos. Hombres y mujeres «comunes» que vivieron los mismos años épicos y terribles, bajo la misma dictadura, abocados a las mismas decisiones. Hombres y mujeres corrientes, pero no personas cualesquiera.
Las vidas de las personas corrientes que pensé que debía emparejar, en mi historia, con la del personaje histórico eran, en efecto, las vidas de mis abuelos paternos y maternos. Iba en busca del terreno común sobre el cual surgen tanto las existencias excepcionales como las normales; intentaba también, a mi manera, tender un puente entre mi generación de vacuos hedonistas y la trágica y formidable generación de nuestros abuelos; trataba de plantearme la única pregunta que en mi opinión importa realmente cuando nos elevamos a meditar sobre la historia, observando desde las hondonadas del presente las trayectorias de hombres y mujeres que tuvieron el destino de vivir épocas trágicas y gloriosas: ¿dónde me sitúo yo en esa corriente?
Me pareció entonces que podía responder con una obviedad desconcertante: ¡pero si yo estuve allí! Estuve allí porque estaba mi abuelo, cuyo nombre llevo, ese tornero de la fábrica de Alfa Romeo de Milán Portello que tenía unas manos enormes y sabias y una severa discreción rayana casi en el mutismo, ese hombre tan diferente a mí que probablemente hoy ni siquiera se tomaría un café conmigo y del que, sin embargo, desciendo.
En definitiva, solo después de haber escrito la novela de la Resistencia, que había anhelado desde niño, pude llegar a la novela sobre el fascismo; es más, si ello ocurrió fue precisamente pasando a través de este.
Recuerdo con exactitud el momento en que concebí el proyecto literario que luego se convirtió en M . Todavía estaba documentándome para contar la vida de Leone Ginzburg en forma de novela de no ficción. Fue entonces cuando, viendo una de esas famosas grabaciones en las que Mussolini habla a las «multitudes oceánicas» desde el balcón del Palacio Venecia –secuencias de imágenes cristalizadas por una memoria adormecida que hemos visto demasiadas veces y, tal vez, precisamente por eso, hemos dejado de ver–, creí tener una intuición. «¡Eso nunca lo ha contado nadie!», me dije a mí mismo con una mezcla de emoción y consternación.
No me había vuelto loco (al menos no del todo). Existían –era perfectamente consciente de ello– bibliotecas enteras de estudios históricos, ensayos y memoriales sobre Mussolini y el fascismo, y sin embargo, ningún escritor de las generaciones posteriores a los acontecimientos lo había contado nunca sirviéndose de la forma popular y eminentemente democrática de la novela. Además, nadie lo había contado nunca desde dentro. Así fue como, después de la novela sobre Ginzburg y mis abuelos, decidí dedicar varios años de estudio y escritura a ese proyecto que pretendía narrar todo el curso de la historia fascista a través de los propios fascistas y, en primer lugar, a través del «jefe», como ellos lo llamaban: Benito Mussolini.
Contar el fascismo a través de los fascistas –lo digo pensando en los más jóvenes– no significa en absoluto adherirse a la ideología fascista, sino que, por el contrario, ha significado para mí intentar impulsar a los lectores italianos, y no solo a estos, a ajustar cuentas de una vez con el fascismo. Ese ajuste de cuentas, de hecho, en mi opinión (y no solo en la mía), a pesar de que hayan transcurrido cien años desde su advenimiento y setenta desde su caída, nunca se había hecho. Aquí nos topamos con un aspecto crucial y controvertido, en el que la génesis de M se interseca con la historia cultural y política de la Italia de la posguerra tardía, un larguísimo periodo de posguerra que, en ciertos aspectos, hoy todavía perdura.
Hace un momento he mencionado mi juventud como aspirante a escritor modelada por el antifascismo del siglo XX . Pues bien, precisamente en los años en los que me acercaba a la vida adulta, recibía mi formación intelectual y cultivaba mis aspiraciones literarias, justo entonces, una historia que a lo largo de cinco décadas había identificado democracia y antifascismo, que había cimentado, de hecho, la democracia italiana y europea en un antifascismo militante que culminó en la Resistencia, mostraba sus primeros signos de declive. Ello se produjo, más o menos, con el cambio de siglo y de milenio. A partir de ese momento, en efecto, la cultura antifascista heredada de nuestros padres y abuelos –esa visión del mundo, de la sociedad y de la historia en que, conviene no olvidarlo, se basan nuestra Constitución, nuestra república y nuestra democracia, o lo que es lo mismo, nuestra civilización– empezó a perder terreno y luego decayó rápidamente. Los signos de esa decadencia no tardaron en ser numerosos y visibles: los periódicos generalistas dieron voz a polémicas historiográficas revisionistas, grupos declaradamente neofascistas salieron a la luz haciendo proselitismo en las escuelas, líderes políticos de una autodenominada derecha liberal en busca de nuevos consensos pronunciaban en público frases de Mussolini que hasta pocos años antes le habrían hecho perder muchos apoyos. Lenta, casi inadvertidamente, se iba cruzando un umbral que hizo época en la historia de la conciencia nacional. El sentimiento democrático de nuestros padres y nuestras madres, formado en la lucha antifascista de nuestras abuelas y nuestros abuelos, y cimentado en ella, estaba derrumbándose. Daba comienzo entonces, no por casualidad, el irresistible ascenso de movimientos, partidos y líderes que más tarde aprenderíamos a definir como populistas.
La posibilidad misma de concebir una novela cuyo protagonista fuera Benito Mussolini surgió como consecuencia de ese derrumbe. Antes de eso, mientras estuvo en vigor la premisa antifascista y la correspondiente exigencia de contar el fascismo desde el punto de vista de sus víctimas, una novela de ese tipo habría sido impensable.
No es casualidad que a nadie se le hubiera ocurrido. Justo entonces, sin embargo, se hacía posible y, por lo tanto, en mi opinión, necesaria. Las mismas razones históricas que estaban erosionando los cimientos de la democracia basada en el antifascismo militante exigían buscar nuevas formas de narración democrática capaces de heredar el legado de la segunda mitad del siglo XX , superando, si fuera posible, sus contradicciones. Esas mismas contradicciones que habían impedido a los italianos ajustar del todo las cuentas con el pasado fascista, como sugerían los regurgitos de principios de milenio.
En el léxico de la lengua alemana existe una palabra compuesta, acuñada específicamente para describir el largo proceso de reflexión crítica llevado a cabo por los germanos de posguerra sobre los terribles pecados del nazismo y, en parte, también la lenta y fatigosa emancipación del sentimiento de culpa por sus crímenes. El término es Vergangenheitsbewältigung , que puede traducirse literalmente como «superación del pasado».
No existe una locución análoga en la lengua italiana. La causa, a mi parecer, es que ese proceso de superación del pasado, aunque iniciado, nunca llegó a completarse. Como siempre en estos casos, las razones son numerosas y características de nuestra historia política. Cuando concebí el proyecto de M me pareció que debía incluirse entre ellas también una consecuencia secundaria no deseada del «mito de la Resistencia», una especie de efecto colateral. Darse cuenta del propio y nefasto pasado presupone, en efecto, una asunción preliminar y radical de responsabilidad. Para poder asomarnos al fondo del abismo, es necesario ver el abismo dentro de nosotros. Si ello no sucedió en la conciencia colectiva del pueblo italiano, además de a numerosas otras causas que deben buscarse en la historia política de nuestra posguerra, también se debe al relato del fascismo que ha seguido siendo hegemónico hasta años recientes. La prescripción –casi un diktat cultural– de contar el fascismo a través del antifascismo y, por lo tanto, la tendencia de una población en su conjunto a identificarse con la posición simbólica de la víctima, ha dificultado la asunción de una responsabilidad narrativa indispensable para ajustar cuentas con el pasado. Para que esto sucediera habría sido esencial partir del supuesto de que nosotros, los italianos, habíamos sido fascistas, de que el fascismo había sido una invención de nuestro pueblo, de que el fascismo había sido y seguiría siéndolo, no una desviación del curso regular de nuestra historia contemporánea, sino el momento central de ella. En el caso de que esta revolución narrativa no se produjera, el fascismo seguiría constituyendo la gran cuestión reprimida de la conciencia nacional y, como en una historia de fantasmas, continuaría infestando nuestra casa común.
Eso es lo que pensé cuando concebí el proyecto de M , eso es lo que sigo pensando hoy. Y, si no me equivoco, las recientes noticias políticas me están dando, lamentablemente, la razón.
+ + +
Por lo tanto, no les oculto a ustedes, y sobre todo no me lo oculto a mí mismo, que el hecho de encontrarme aquí abordando este tema en un momento en que la mayoría de mis conciudadanos ha elegido un gobierno de derechas, muchos de cuyos miembros provienen del neofascismo, no me deja en absoluto indiferente, y tampoco me permite ser neutral (no podría serlo aunque quisiera, dado que en Italia soy objeto de ataques personales, zafios, insultantes y violentos por parte de la prensa de derechas). Lo que he dicho y lo que me dispongo a decir no pretende, por lo tanto, ser neutral, distante, impersonal, no aspira a hablar en nombre de un supuesto
«tercer polo del conocimiento» (suponiendo que exista algo así en el contexto del discurso cultural). No. No. Tres veces no. Mis palabras presuponen, por el contrario, mi propia participación biográfica, existencial e incluso histórica en lo que digo. Me siento personalmente involucrado en lo que les cuento. Lo declaro, lo proclamo y lo reivindico.
En los últimos años me han planteado a menudo –una de esas peticiones periodísticas un tanto imposibles– que resumiera con una palabra el fascismo en conjunto. Se trata de un desafío imposible: podría decir «violencia», pero luego habría que especificar qué tipo de violencia y, aun así, muchas otras características esenciales quedarían excluidas. Hace casi treinta años, en una célebre conferencia, Umberto Eco sostenía que la difusión y la influencia del fascismo italiano en el mundo y a lo largo del tiempo cabía atribuirlas al hecho de «no poseer quintaesencia alguna, ni siquiera una sola esencia», característica que lo había convertido, según él, en un «totalitarismo fuzzy », es decir, un todo borroso, de contornos imprecisos; un juego que podía, por lo tanto, «jugarse de muchas maneras», incluso diferentes entre sí, y que presentaba en su propio seno numerosas incongruencias, confusiones y contradicciones. Esta peculiaridad del fascismo hacía posible, según Eco, señalar una lista de características, no susceptibles de ser «regimentadas en un sistema», propias de lo que definió como «Urfascismo» o «fascismo eterno». Bastaría con que una de ellas estuviera presente para «coagular una nebulosa fascista».
Pues bien, lo que me gustaría intentar, junto con ustedes, es echar una mirada dentro de esta forma singular de «eternidad» generada por la historia y para la historia que, en mi opinión, sería más apropiado entender como la herencia del fascismo histórico en el presente histórico. De hecho, es en relación con el escenario político actual como me dispongo a elaborar mi lista de características duraderas o recurrentes del fascismo italiano en los años veinte y treinta del siglo XX , convencido de que la «superstición fascista» (es decir, la supervivencia de creencias y prácticas de un tiempo lejano) vuelve a protagonizar la historia contemporánea de Italia y Europa, esa historia que proviene del fascismo como acontecimiento central.
Antes de abordar esta tentativa, es necesario plantear una última premisa. Nunca me he contado entre ese grupo de intelectuales, artistas, activistas políticos que en los últimos años han dado la voz de alarma sobre un supuesto retorno del fascismo, cuando esa alarma ha señalado un peligro para la supervivencia de la democracia debido a un hipotético regreso de los fascistas declarados. En Italia, como en muchos otros estados europeos y americanos, existe una galaxia de asociaciones, grupos y movimientos abiertamente neofascistas y neonazis (ahora, por desgracia, quienes se declaran neofascistas casi siempre son también abiertamente neonazis, porque el neofascismo de los últimos años y décadas adopta casi siempre un sesgo neonazi). Son, para entendernos, personas que celebran el cumpleaños de Hitler. Se trata de una galaxia semisumergida y bastante extensa; es compleja y articulada, no particularmente numerosa, pero tampoco marginal y residual por entero. Es una galaxia que, en Italia, en los últimos años, especialmente en las elecciones políticas de 2018, ha formado en algunos de sus extremos una alianza probada con algunos partidos gubernamentales.
A pesar de que los miembros de esta galaxia cometan a menudo actos violentos –de violencia física, no solo verbal– nunca he creído, y aún hoy sigo sin creerlo, que el verdadero peligro para la democracia provenga de ellos, es decir, del regreso, para entendernos, de los camisas negras, de quienes se declaran abiertamente fascistas del siglo XXI , de los que andan con la cabeza rapada y hacen el saludo romano, de los que agreden y apalean. Se trata de fenómenos obviamente nefandos que han de ser tratados como lo exige la ley. A mi parecer, estos militantes extremistas y violentos no representan, como a ellos les gusta pensar, una vanguardia. No marchan al frente de procesos históricos que avanzan hacia un futuro próximo. Son, por el contrario, todavía y siempre, una retaguardia. Una ruidosa, violenta, eterna retaguardia.
Personalmente, creo más bien que ese desafío a la democracia no amenaza hoy la supervivencia de esta, es decir, no entraña un peligro existencial. Nunca creí que el centenario de la Marcha sobre Roma, que se produjo el 28 de octubre de 2022, pudiera presagiar el riesgo de un segundo asesinato de nuestra democracia, de su supresión. La comparación entre la conquista del poder por Benito Mussolini cien años antes y la victoria electoral del partido Hermanos de Italia, presentada por algunos como una «segunda Marcha sobre Roma», siempre me ha parecido sugerente pero infundada. Dado que, en mi opinión, el fascismo de principios del siglo XX fue un fenómeno eminentemente histórico, es decir, un movimiento político de la historia en la doble acepción subjetiva y objetiva del genitivo – es decir, un producto de la historia y, al mismo tiempo, un momento de abrupto cambio en la historia– no es susceptible de repetirse bajo la misma forma.
+++
Sin embargo, desde hace algunos años vengo observando, junto con muchos otros, incluso bastante antes de que los avatares de la política italiana llevaran a un partido posfascista a gobernar el país, cómo ha ido delineándose en el horizonte de nuestro presente un nuevo peligro para la calidad de la democracia. Que quede claro: se trata de una amenaza a la calidad de la vida democrática, no a su supervivencia. Un peligro que proviene de esa vasta zona de partidos y movimientos de masas, es decir, con seguidores muy numerosos, no minoritarios y a veces incluso mayoritarios, que convencionalmente llamamos «populistas» y «soberanistas». Y es en este punto, creo, donde sí puede identificarse la línea de descendencia entre el fascismo histórico y la política actual. No se trata en absoluto de una línea directa, sino más bien de una línea tortuosa, de flujo kárstico, que avanza sumergida durante décadas para luego reemerger, de un linaje en muchos casos ilegítimo en cuanto no autoriza el reconocimiento cierto y explícito de Mussolini como padre.
Esta es mi tesis: los movimientos, los partidos y sobre todo los dirigentes políticos que hoy cuestionan la democracia en la forma en que la hemos conocido hasta ahora, es decir, la democracia plena, la democracia parlamentaria liberal, teorizando o practicando fórmulas íntimamente contradictorias como la de la «democracia autoritaria», ya sean italianos, españoles, franceses, alemanes, brasileños o estadounidenses, no descienden del Mussolini fascista. Descienden, en cambio, del Mussolini populista.
Existe, de hecho, una segunda tesis, correlacionada con la primera: Mussolini no solo fue el inventor del fascismo, el fundador de los Fascios de Combate y del Partido Nacional Fascista; también fue el creador de esa praxis, de esa forma de comunicación y de ese liderazgo político que hoy llamamos populismo soberanista.
Eso significa que la descendencia del Mussolini populista no tiene por qué ser necesariamente una descendencia consciente, biográfica, es decir, escrita en la vida política de estos líderes, declarada o reivindicada, sino que puede ser asimismo una descendencia indirecta e inconsciente. En algunos casos se trata de una forma paradójica de sucesión que retrocede en el tiempo, configurando una filiación por ascendencia. Se trata, en todo caso, de un parentesco que, si analizamos las formas de praxis política implementadas por los líderes de los movimientos populistas y soberanistas actuales, encontraremos claramente legible, negro sobre blanco, en sus pensamientos, palabras, acciones y omisiones.
+++
Para ilustrar mi tesis quiero partir de dos anécdotas.
La primera se remonta al 10 de noviembre de 1918. Hace pocos días que ha terminado la Primera Guerra Mundial, ese apocalipsis que arrastró consigo al fango y a la sangre a toda la civilización europea. Un trauma colectivo bien descrito por el gran poeta francés Paul Valéry cuando, tras el conflicto, escribió: «Hoy las civilizaciones saben que son mortales».
Pues bien, la carnicería ha terminado, Italia, después de haber pagado un coste altísimo en términos de vidas humanas, se cuenta entre los países victoriosos, y en Milán, la ciudad laboratorio político del nuevo siglo, el pensamiento de la gente evoca los Cinco Días. Se conoce con el nombre de los Cinco Días la insurrección de la población milanesa en 1848 contra el invasor austriaco, una de las fuentes de ese proceso de despertar que conduciría a la unificación de Italia, es decir, al nacimiento de la nación italiana; cinco días gloriosos en que personas de todas las clases sociales, apenas armadas, se rebelaron casi espontáneamente, levantaron barricadas por las calles de la ciudad, diseminando en el exterior, en el espacio público, buena parte de los bienes que habían servido y embellecido hasta el día anterior los espacios privados (mobiliario, maquinaria, objetos de decoración) y, con la única fuerza de una magnánima desesperación, derrotaron en su propio terreno a una guarnición del ejército más poderoso y temido de la época.
En aquel noviembre de setenta años después, al final de una nueva y monstruosa guerra contra los austriacos –que la propaganda había presentado como el capítulo final de la Unificación italiana–, en Milán, en torno al monumento de los Cinco Días, se recuerda la chispa inicial, el heroísmo que diera origen a la nación. En ese contexto, un todavía joven político y periodista de armas tomar, que, hasta antes de la guerra, había sido uno de los dirigentes más apreciados del ala radical del Partido Socialista Revolucionario Italiano y más tarde había sido expulsado con ignominia de este, precisamente por haber abandonado las posiciones pacifistas de la Internacional Socialista para unirse a las filas de los partidarios de intervenir en la guerra, ha salido a las calles junto a los milaneses. Este joven dirigente político que va en busca de un nuevo camino hacia el poder, de un nuevo pueblo después de que el pueblo socialista lo haya repudiado, trastocando el amor inicial por un odio feroz, se llama Benito Mussolini. Benito Mussolini es, en ese momento, un vagabundo en busca de un nuevo hogar, un actor en busca de un público, un aventurero con toda su flota quemada a sus espaldas y frente a él un muro de odio alzado por sus antiguos camaradas socialistas. Lo acompaña la amarga conciencia de la imposibilidad de volver atrás y, al mismo tiempo, la excitante sensación de vivir una época tumultuosa –de crepúsculo y amanecer al mismo tiempo– en la que todo, literalmente todo, es posible. Años formidables, en los que «un día sales de la cárcel y al día siguiente eres primer ministro». Pues bien, junto al monumento que conmemora los Cinco Días a través de la personificación de sus momentos más heroicos, Mussolini tiene una de sus muchas –hay que reconocérselo– intuiciones deslumbrantes. ¿Qué hace? De repente, se sube al camión de los Osados.
¿Quiénes son estos Osados? ¿Y qué significa el gesto de sentarse junto a ellos en ese vehículo de guerra? Los Osados eran tropas de asalto, cuerpos especiales del ejército italiano a los que, en los años de la Primera Guerra Mundial, la propaganda patriótica había exaltado como auténticos héroes. Eran al mismo tiempo una élite guerrera y la escoria del ejército. Reclutados a menudo entre las filas de los delincuentes comunes, a quienes se les ofrecía la alternativa entre el alistamiento y la cárcel, no llevaban una vida normal en las trincheras junto con las tropas, no conocían la experiencia aniquiladora y aterradora de amaneceres y de noches interminables en el sanguinolento barro de primera línea, en un paisaje humano y físico desertizado por años de asaltos y bombardeos, una waste land poblada por una humanidad alienada, un páramo sembrado de cráteres lunares. A ellos les estaba concedido vivir la «buena vida de la retaguardia» (mujeres de la calle, borracheras hasta caer redondos, parrandas furibundas) a condición de que se hallaran preparados cuando aparecieran los camiones descubiertos que iban a recogerlos para conducirlos a temerarias acciones de comando, a menudo suicidas. De hecho, si se glorificaba a los Osados era precisamente por esas presuntas virtudes guerreras que negaban en su esencia las características del buen soldado. Se había construido, en efecto, un auténtico mito del «osadismo».
Baste pensar que, a más de un siglo de distancia, todavía se utilizan en la lengua italiana modismos que se hacen eco del mito de los Osados, incluso aunque quienes las usen no sean conscientes de ello. Por ejemplo, cuando alguien pretende proclamar que va a actuar de forma decidida y aguerrida, se dice entre nosotros que lleva «un cuchillo entre los dientes»: «Iré a hacer el examen con un cuchillo entre los dientes»; «Marcaré al delantero centro contrario con un cuchillo entre los dientes». ¿Por qué se dice así? Porque en la retórica iconográfica al Osado se le representaba como quien se lanzaba contra la posición enemiga con la camisa abierta sobre el pecho –es decir, contraviniendo las normas de vestimenta militar–, con una granada arrojadiza en una mano, una pistola en la otra y el cuchillo –«arma latina por excelencia» como diría Mussolini– entre los dientes.
Aquella tarde de noviembre de 1918, el mito del osadismo se encontraba, sin embargo, en su fase crepuscular. Durante la guerra, la propaganda nacionalista había vitoreado y exaltado como héroes a los Osados; pero, una vez alcanzada la paz, quedaron marginados, e incluso se los sometió a una forma de licencia humillante, obligándolos a marchar a lo largo de semanas bajo la lluvia antes de ser desmantelados, precisamente a ellos, a quienes nunca se les había pedido que excavaran trincheras, ni que desfilaran, ni que se sometieran a la dura y obtusa disciplina militar; en definitiva, se les despidió sin celebración alguna, sin rito honorífico alguno, casi a escondidas. Expulsados como se despide a una sirviente infiel, dirá Mussolini.
¿Por qué ocurrió eso? Porque eran profesionales de la violencia, no siempre pero sí muchas veces eran delincuentes comunes a quienes, como se ha dicho, se les daba a elegir entre ir a la cárcel o sumarse a las fuerzas de asalto; porque, si a los hombres se les adiestra para vivir de la violencia, luego resulta difícil reintegrarlos en la pacífica vida civil. Por eso se los deja de lado, se los esconde e incluso se los humilla. A la patria ya no le hacen falta sus granadas de mano, sus pistoletazos a quemarropa, sus cuchillos entre los dientes. Y casi se avergüenza de ellos.
Pero Benito Mussolini no tiene pueblo, va en busca de un nuevo público, de un nuevo camino hacia el poder. Los Osados se encuentran en el monumento a los Cinco Días en uno de esos camiones descubiertos en los que los llevaban al frente a la hora de asaltar posiciones enemigas, enarbolando sus lúgubres banderas, banderas negras, con sus hórridos emblemas, una calavera que muerde un puñal. Y de repente, la intuición: esos profesionales de la guerra a los que ya nadie quiere porque ahora reina la paz, degradados de repente de la condición de héroes a la de réprobos, esos hombres violentos aparentemente irreductibles a toda disciplina ordenada, son en realidad perros de la guerra en busca de un amo. Y, por encima de todo –esa es la parte más innovadora y previsora, por desgracia, de la intuición de Mussolini–, el pueblo en cuya busca va el futuro Duce puede y debe ser un ejército. Un ejército político, personal y privado. Una milicia en la que el militante y el militar coinciden plenamente. Una máquina de guerra en tiempos de paz, dedicada no a preservar la segunda, sino a prolongar la primera llevando las trincheras a las calles de la ciudad. Y, de esa manera, Benito Mussolini llama a su lado a esos perrazos, se sube a su camión, se sube física, no solo metafóricamente.
¿Qué pasa después? La siguiente escena –perdónenme el gesto de novelista– tiene lugar en una taberna. Taberna, grandes tragos de vino, cantos, coros militares, ritos de camaradería, gestos de lealtad viriles, las manos en los hombros, las manos en las manos, juramentos de los Osados que prometen fidelidad a Mussolini (tengamos presente que Mussolini era un personaje muy conocido, era un célebre tribuno, digamos pues que era famoso). Y Mussolini, que más tarde traicionaría sistemáticamente todo y a todos, empezando por sí mismo, se proclama fiel de por vida a esos guerreros ya sin propósito e insiste en defenderlos desde su periódico –era dueño de un periódico, Il Popolo d’Italia , sobre el que volveremos–, desde su plataforma personal, reprobando el trato poco generoso e ignominioso que el Estado italiano, su ingrata patria, les ha reservado. Una polémica periodística que, al mismo tiempo, alimentará y aprovechará el sentimiento de decepción y traición enormemente extendido entre los veteranos italianos – antiguos soldados de un ejército victorioso que, sin embargo, se sienten derrotados– resumido magistralmente por la imagen de la
«victoria mutilada», genial invención lingüística debida a Gabriele D’Annunzio, con quien no por casualidad se contenderá ferozmente Mussolini el papel de líder de los inadaptados.
Nos hallamos, pues, en presencia de una de las raíces del fascismo, la más canónica: el vínculo original entre fascismo y violencia política sistemática, ostentada y homicida. Estos profesionales de la guerra, espoleados por el olor a sangre como perros de caza, incapaces de reinsertarse en la vida pacífica, en la vida civil, que a esas alturas solo saben vivir de la violencia y para la violencia, se convertirán, en efecto, en el primer núcleo de las escuadras fascistas.
Para comprender la importancia que se otorgó a los Osados en la fundación del movimiento fascista, baste pensar que la leyenda de los orígenes llegó a bautizar la sede milanesa de la Asociación de los Osados con el numinoso nombre de «guarida número uno» (estaba situada en la parte trasera de una licorería en via Cerva, en el barrio de Bottonuto, entonces malfamado), mientras que a la sede de Il Popolo d’Italia (en via Paolo da Cannobio), el periódico en el que Mussolini tenía su oficina y que era el órgano oficial del fascismo, correspondió el honor menor de ser la «guarida número dos». Para comprender, además, el activo y decisivo papel que desempeñaron en el nacimiento del fascismo, baste pensar que cuando, a finales de la primavera de 1924, Roma decidió eliminar a Giacomo Matteotti, el último y tenaz opositor parlamentario a cara descubierta, el hombre encargado de realizar el trabajo sucio, Amerigo Dùmini, convocará a cuatro antiguos Osados milaneses, tristemente famosos, de la sede de via Cerva.
Pero volvamos al momento del gesto fundacional. La cronología es elocuente: el 10 de noviembre de 1918, al final del desfile de la victoria bajo el monumento a los Cinco Días, Mussolini sube al carro de los Osados. Unos meses más tarde, el 23 de marzo de 1919, se produjo el nacimiento oficial del fascismo con la fundación de los Fascios de Combate en la piazza San Sepolcro de Milán, en una sala alquilada por el Círculo de la Alianza Industrial y Comercial.
¿Cuántas personas participan en esta primera asamblea fundacional del movimiento fascista? Un centenar. De un centenar no pasan. Es decir, menos de los que estamos hoy aquí. Así nació el fascismo. Con un fiasco. Un fracaso tal que obligó a los organizadores a cancelar la sala del Teatro Dal Verme, con capacidad para mil asientos, que era el que habían reservado inicialmente. Hay que decir que entre ese centenar no faltaban personalidades conocidas, algunos pequeños empresarios, incluso algunos artistas, pero, junto a ellos y a un puñado de sindicalistas revolucionarios y de gacetilleros desesperados, el grueso lo formaban ellos, los antiguos Osados, los profesionales de la violencia.
La violencia nunca dejará de ser el resplandor primordial del fascismo y lo acompañará en cada momento de su historia, hasta el final, hasta el crepúsculo apocalíptico de la Segunda Guerra Mundial. La violencia, alfa y omega del fascismo.
El punto de partida, la guarida número uno del fascismo, hay que buscarlo allí, en la sede de los Osados: en el principio se halla, por lo tanto, la violencia. En el origen del fascismo, en su fundación, se halla la experiencia de las trincheras, tres años que los varones jóvenes se pasaron comiendo, bebiendo, fumando y durmiendo sobre la papilla de los cadáveres en descomposición de sus conmilitones. El Männerbund , el vínculo viril entre varones unidos en la hermandad de las armas, fue la experiencia fundacional de la antropología fascista (y esa es también la razón principal por la que el fascismo en su forma del siglo XX no puede volver a presentarse hoy en Europa occidental, bendecida por setenta años de paz y poblada por tres generaciones que desconocen la violencia bélica).
Pues bien, ese vínculo original entre fascismo y violencia dibuja un rasgo esencial que no debe olvidarse ni pasarse por alto en ningún momento. Si nos fijáramos solo en ello, sin embargo, no entenderíamos el fascismo. No lo entenderíamos porque si el fascismo se hubiera limitado al ejercicio de una nueva forma de violencia política sistemática, nunca habría llegado al poder. Mussolini –es cierto, muy cierto, indudable– violó a Italia a través de los Osados, que se habían convertido en escuadristas, pero no se limitó a violarla, sino que también la sedujo. Las dos acciones fueron simultáneas: el futuro líder sedujo a Italia mientras sus perros de la guerra la violaban.
Además, la violencia inherente al estupro no fue ajena en absoluto a la tarea de la seducción. No hubo violencia por un lado y seducción por el otro. Por el contrario, esa peculiar forma de violencia fascista, desgraciadamente, se volvió seductora a su vez, se convirtió en objeto de deseo político para muchísimos exponentes de la pequeña burguesía nacional que, si bien horrorizados por ella, anhelaban una solución a una crisis social de otro modo irresoluble. El escuadrismo orquestado por Mussolini sedujo primero a Italia y luego al mundo. No debemos olvidar, por ejemplo, que el fundador del fascismo fue el modelo de Adolf Hitler, como lo ha sido para muchos otros líderes de movimientos políticos autoritarios europeos y estadounidenses.
Hay, por lo tanto, un segundo origen, una segunda raíz del fascismo que no podemos ignorar, a menos que corramos el riesgo de no comprenderlo: la seducción corre pareja, en paralelo y a la par que la violencia. Este segundo origen se ve plasmado en otra anécdota.
Es el 17 de noviembre de 1919, es decir, pocos meses después de la reunión fundacional de los Fascios de Combate. En Italia se celebran las primeras elecciones políticas libres de la posguerra (libres hasta cierto punto, dado que solo votan los hombres y eso ya sería más que suficiente, desde nuestro punto de vista, para no considerarlas democráticas). El clima que impera, como decíamos al principio, es el de quienes sienten que todo es posible, de quienes se sienten a punto de «dar asalto a la historia» (por citar una fórmula típica del fascismo y de su relación con la Historia, pero totalmente asumible para sus «enemigos» socialistas). La guerra mundial acaba de terminar, tres antiguos imperios acaban de derrumbarse y, junto con ellos, han caído en el curso de pocas semanas tres dinastías que han gobernado Europa durante siglos; el movimiento socialista anuncia la revolución mundial; en Rusia ya la ha llevado a cabo victoriosamente. Se percibe que puede pasar de todo. Se trata de uno de esos raros momentos en que –como dijo Italo Calvino sobre el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial– uno se siente depositario de «un sentido de la vida capaz de volver a empezar desde cero». Reina un ambiente febril, la sucesión de acontecimientos se traduce en sobresaltos apocalípticos, como en las noches en las trincheras.
Mussolini, después de haber predicado largo tiempo el desprecio por la falsa democracia electoral y haber afirmado la negativa de los fascistas a participar en esa comedia, efectuando uno de los muchos cambios de rumbo oportunistas y carentes de escrúpulos propios de su manera de hacer política (lo veremos enseguida), se presenta por primera vez con una lista del movimiento que ha fundado unos meses antes en la piazza San Sepolcro y que apenas cuenta con un centenar de personas. Todavía no es el Partido Nacional Fascista, por ahora es solo el movimiento de los Fascios de Combate. En esa lista, improvisada a toda prisa en un intento de competir con D’Annunzio (de nuevo en boga tras la gesta de Fiume) por el liderazgo sobre los veteranos de la Gran Guerra, se incluye también a personalidades de lo más destacado: no está solo Mussolini; está Filippo Tommaso Marinetti, el creador del futurismo, un hombre genial a su manera; está Arturo Toscanini, el gran director de orquesta, un maestro ya celebérrimo que al cabo de unos años se convertirá en uno de los símbolos internacionales del antifascismo, pero que en el clima febril de esos días mira con interés y simpatía a esos jóvenes impetuosos decididos a cambiar el mundo, a barrer la antigualla del poder decimonónico, e incluso los financia.
Atención. ¿Cómo se llama la lista con la que se postulan los primeros fascistas? Se llama «Bloque Thévenot» y no le falta su propio símbolo. ¿Qué era la Thévenot? Era una bomba de mano, una granada arrojadiza, para ser exactos. Por lo tanto, los fascistas se presentan a unas elecciones democráticas con una lista cuyo símbolo electoral es una granada de mano utilizada por las tropas de asalto durante la Primera Guerra Mundial. Sus intenciones no podrían ser más explícitas.
¿Qué resultados obtiene Mussolini en las elecciones? Un desastre, una derrota humillante. La lista Fascios de Combate obtuvo solo 4.657 votos en toda Italia. 4.657. Muy pocos. Nadie resultó elegido, ni siquiera Mussolini. El líder solo obtiene 2.427 preferencias. En toda Italia.
¿Y al otro lado? ¿Cuál es el veredicto de las urnas para la otra formación declaradamente revolucionaria, decidida a utilizar temporalmente el instrumento electoral del sistema democrático solo con vistas a su posterior supresión? El Partido Socialista Revolucionario Italiano, que es el partido del que procedía Mussolini, del que fue expulsado y que es ahora su principal enemigo, obtiene más de un millón ochocientos mil votos. La desproporción es evidente. Tenemos, por un lado, un millón ochocientos mil votos, un éxito abrumador, las masas populares marchando bajo una bandera común, la bandera roja de la revolución proletaria, y por el otro, ese puñado de veteranos maltrechos, desquiciados, violentos. Frustrados. Solo 4.657 votos. Blandir una granada arrojadiza les ha dejado con las manos vacías.
A esas alturas muchos creen que Benito Mussolini es un político acabado. Sus antiguos camaradas socialistas montan un falso funeral a ataúd abierto en via Paolo da Cannobio, bajo las ventanas del director de Il Popolo d’Italia . Van a burlarse del traidor, del excompañero derrotado, van a tomarle el pelo. Benito Mussolini se ve obligado a espiar por la ventana, oculto tras las cortinas de muselina, cómo llevan en procesión un muñecote con sus rasgos al son de cánticos goliardescos, sarcásticos y triunfales. En el Avanti !, el periódico símbolo del socialismo, el diario que el fundador del fascismo había dirigido con orgullo hasta noviembre de 1914, aparece un breve con una fake news –diríamos hoy– burlesca:
«Hallado un cadáver desconocido en el Naviglio. Algunos creen que se trata del cadáver de Benito Mussolini».
Esa mofa falsa les suena a todos como un auténtico epitafio fúnebre de una carrera política acabada. Consideremos que Luigi Albertini, propietario y director del Corriere della Sera , uno de los exponentes más importantes del pensamiento liberal italiano de la época, intercede ante Francesco Saverio Nitti, el primer ministro, a fin de que Benito Mussolini, que está en la cárcel, sea liberado.
¿Por qué está Mussolini encarcelado? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que, al día siguiente de las elecciones, durante una redada de los carabineros en las oficinas de Il Popolo d’Italia , se hallaron pistolas, porras y granadas de mano. De esta manera, Benito Mussolini es detenido bajo la muy fundada acusación de haber formado bandas armadas (justo en esas horas, Albino Volpi, un antiguo Osado milanés, tristemente famoso, y protoescuadrista fascista, futuro asesino de Giacomo Matteotti, lanzará dos de esas bombas en medio de la manifestación de los socialistas que celebraban el resultado obtenido, con las que alcanza también a mujeres y niños).
He aquí, pues, tras la aplastante derrota electoral, el tiro de gracia que podría (¿o debería?) haber puesto fin al fascismo en sus inicios. El fascismo está a punto de morir de raíz. Sin embargo, y por desgracia, Luigi Albertini, haciendo gala de una suerte de ceguera ante la amenaza fascista, como les sucederá repetidas veces en los años sucesivos a otros pensadores liberales, corre en ayuda de su enemigo antiliberal. Desde sus elegantes oficinas milanesas de via Solferino, rodeado de maderas preciosas y exquisitos herrajes floreados de estilo modernista, Albertini telefonea al primer ministro a Roma: «Escuche, Nitti –le dice–, ponga en libertad a ese tal Mussolini. Es ya un hombre acabado. No hagamos de él un mártir». Y, efectivamente, en Roma lo liberan. Es el 19 de noviembre de 1919.
No son solo Albertini, Nitti y los socialistas quienes consideran a Benito Mussolini un hombre políticamente acabado. Él mismo es el primero en creerlo. Testigo de ello es su principal amante y mentora de la época, Margherita Sarfatti, exponente de la alta burguesía milanesa, esposa de un conocido abogado prendado del socialismo, hija de un riquísimo empresario judío veneciano, mujer de refinada cultura, con conocidos en las altas esferas, coleccionista y experta en arte, que lleva tiempo patrocinando el ascenso político de ese
«salvaje» llegado de provincias, desbastándolo, culturizándolo lo mejor que puede e introduciéndolo en los círculos que cuentan en Milán. Con ella, en el secreto de la alcoba, desahoga Mussolini su frustración: «¡Basta, basta de política! No puedo más, me he hartado: voy a cambiar de trabajo. Puedo ser violinista ambulante» (Mussolini sabía rasguear el violín), «puedo escribir comedias, puedo escribir una novela» (a saber por qué, cuando alguien no sabe qué hacer, piensa en escribir una novela). Margherita Sarfatti lo consuela, lo aconseja, lo anima y Mussolini da marcha atrás.
Así que retomemos nuevamente la cronología de los acontecimientos. 19 de noviembre de 1919: a Mussolini todos lo consideran, empezando por él mismo, un político acabado. 28 de octubre de 1922: dos años y once meses después, Mussolini, después de haber amenazado con una revolución violenta de sus escuadristas, acampados a las puertas de Roma, pero que ha viajado cómodamente en coche cama desde Milán porque lo había convocado oficialmente el rey de Italia Víctor Manuel III, sube las escaleras de mármol del Quirinal –un palacio– y recibe, él, hijo de un herrero, nacido en un caserío de una remota aldea de provincias italiana, con solo treinta y nueve años, recibe de Su Majestad el mandato legal para formar su primer Gobierno. Esto sucede, vale la pena repetirlo, en el momento culminante de la llamada Marcha sobre Roma –una insurrección armada que el ejército podría haber aplastado fácilmente si el rey lo hubiera ordenado–, a finales de octubre de 1922, es decir, solo tres años después de las desastrosas elecciones de 1919, del arresto de ese agitador charlatán y fracasado y de la certificación casi unánime de su muerte política. La cuestión que plantea este segundo nacimiento del fascismo es, por lo tanto, la siguiente: ¿cómo es posible que un hombre de lo más tosco e ignorante, joven para aquellos tiempos –en octubre de 1922 Mussolini tenía treinta y nueve años, lo que lo convertía en el jefe de Gobierno más joven de Europa, tal vez de todo el mundo–, hijo de un herrero, es decir, hijo del pueblo, sin casi ningún apoyo, surgido de la nada, expulsado del Partido Socialista, considerado por todos un político fracasado solo tres años antes; cómo es posible, entonces, que ascendiera al poder, un poder recibido oficial y legalmente de las augustas manos del rey de Italia?
La respuesta podría encontrarse en esa anécdota de marzo de 1919, en ese salto que le permite a Mussolini subirse al camión de los Osados: la violencia, la violencia ideológicamente orientada de una milicia armada identificada por primera vez con un partido político, la amenaza de la violencia homicida. Y se trata sin duda de una respuesta pertinente que nunca debe olvidarse ni subestimarse. Sin embargo, considero que basta para explicar lo que pasó, para explicar lo inexplicable. Si queremos entender de verdad, no debemos, como decía, fijarnos únicamente en Mussolini como el violador de Italia, sino también en Mussolini como su seductor. Y el seductor Mussolini no se refleja en la aterradora determinación del escuadrista, no coincide con el fascista en sentido estricto, sino con su rostro populista. Solo redescubriendo, por debajo de las expresiones marciales de la máscara fascista, los rasgos persuasivos del populista también, podremos explicarnos, hoy como entonces, el meteórico ascenso en el consenso popular que lleva al marginado de ayer a la arrolladora conquista del poder de hoy, o de mañana.
En: Scurati, Antonio. Fascismo y populismo. Mussolini hoy. España Colección EnDebate 2025