Inicio
2019 Los ingenieros del caos. Giuliano Da Empoli.
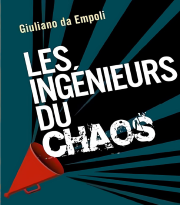 Juntos, estos ingenieros del caos están reinventando una propaganda adaptada a la era de los selfis y de las redes sociales y, al hacerlo, están transformando la naturaleza misma del juego democrático. Su acción es la traducción política de Facebook y Google. Esta es naturalmente populista porque, al igual que las redes sociales, no tolera ningún tipo de intermediación y usa con todo el mundo la misma vara de medir, con un solo parámetro de juicio: los me gusta. Es indiferente al contenido porque, como las redes sociales, solo tiene un objetivo: el que los jóvenes genios de Silicon Valley llaman «compromiso» y que en política se traduce como adhesión inmediata.
Juntos, estos ingenieros del caos están reinventando una propaganda adaptada a la era de los selfis y de las redes sociales y, al hacerlo, están transformando la naturaleza misma del juego democrático. Su acción es la traducción política de Facebook y Google. Esta es naturalmente populista porque, al igual que las redes sociales, no tolera ningún tipo de intermediación y usa con todo el mundo la misma vara de medir, con un solo parámetro de juicio: los me gusta. Es indiferente al contenido porque, como las redes sociales, solo tiene un objetivo: el que los jóvenes genios de Silicon Valley llaman «compromiso» y que en política se traduce como adhesión inmediata.
Introducción
El 19 de febrero de 1787, Goethe se hallaba en Roma. Recién llegado a la ciudad al inicio del otoño, decidía instalarse en un apartamento anónimo de la Via del Corso, desde donde podía contemplar, sin ser visto, el bullicio de la arteria principal del centro histórico. El poeta había venido a buscar en la ciudad eterna todo lo que, hasta ese momento, había faltado en su vida de niño prodigio de la literatura alemana, de consejero privado del gran duque de Weimar, de responsable de minas y caminos del ducado. Sobre todo, había venido a buscar la libertad de disponer de su tiempo a placer. Para no ser importunado por los admiradores del joven Werther que, dondequiera que fuera, lo habían estado persiguiendo durante años, optó por procurarse una identidad falsa, la de un pintor, Jean-Philippe Möller, que le garantizaba en ese momento una tranquilidad que él sentía necesaria.
Pero ese día, el poeta escuchó un gran revuelo en el exterior. Se asomó entonces a la ventana y asistió a una escena inesperada: en los balcones y ante las puertas de los inmuebles vecinos, los habitantes habían dispuesto sillas y alfombras como si, de repente, quisieran transformar la calle en sala de estar. Mientras tanto, en el Corso, el sentido del movimiento de los carruajes se había invertido, suscitando el caos, y unos personajes peculiares habían aparecido de repente entre la multitud. «Unos jóvenes disfrazados de mujeres del vulgo, acicalados con sus vestidos de fiesta, a pecho descubierto, descarados hasta la insolencia, provocan a los hombres con que tropiezan, tratan de tú y sin consideración a mujeres y hombres por igual, se abandonan a todos los excesos, según les dicten el capricho, el ingenio y la vulgaridad». De manera simétrica, «las mujeres se divierten a su vez mostrándose en ropa de hombre», lo que daba pie a efectos ambiguos que el poeta no dudó en calificar de «muy interesantes». Había incluso, en medio del gentío, un personaje con dos caras: «No entiendes dónde está su anverso y dónde su reverso, ni si va o viene».
Era el arranque del carnaval, la fiesta que pone el mundo patas arriba y revierte no solo las relaciones entre los sexos, sino también entre las clases y todas las jerarquías que normalmente administran la vida social. «Aquí, basta solo una señal —escribe de nuevo Goethe— para anunciar que todo el mundo puede desmadrarse como quiera y que, a excepción de la greña a bastonazos y a navajazos, se permite casi todo. La diferencia entre castas, altas y bajas, parece, por un instante, interrumpida; todos se agolpan sin distinción, todos aceptan con desenvoltura lo que les acontezca, mientras que la libertad y el consentimiento mantienen su equilibrio gracias al buen humor universal».
En el interior de esta atmósfera, los cocheros se disfrazaban de señores y los señores de cocheros. E incluso los clérigos en hábito negro, por lo general detentores del máximo respeto, se convertían en blanco ideal de tiradores de proyectiles de tiza y arcilla. Así, rápidamente, los infortunados aparecían cubiertos de pies a cabeza de manchas blancas y grises. Nadie era inmune a un ataque y mucho menos los miembros de las familias más respetables, concentradas en torno al Palazzo Ruspoli, donde se desataban más bien los asaltos más inclementes y las trifulcas más sangrientas. Al mismo tiempo, los polichinelas, que aparecían por cientos, se reunían en otro lugar para elegir a un rey, coronarlo, ponerle un cetro en la mano, acompañarlo al son de la música y conducirlo a grito pelado a lo alto del Corso en un pequeño carro decorado.
Todo ocurría en una atmósfera de alegría general, aunque Goethe no dejara de percibir algunos equívocos: «No es raro —escribe en una ocasión— que la lucha se vuelva seria y general; y entonces es aterrador ver la crueldad y el odio personal con que todos se ensañan». O, al describir la carrera de caballos que tenía lugar en el Corso, mencionaba los graves incidentes y las «numerosas tragedias que, además, pasan desapercibidas y a las cuales no se concede importancia alguna». Este era el lado oscuro del carnaval, la combinación inextricable de la fiesta y de la violencia en la que se basaba su potencial subversivo y que casi siempre dejaba a los participantes con la duda latente sobre la verdadera naturaleza de lo que había sucedido en realidad. El carnaval no era una fiesta cualquiera, sino la expresión de un sentimiento profundo e incontenible que ardía bajo los rescoldos de la cultura de los pueblos. No es casualidad que, como señala una vez más Goethe, no se tratara de una celebración que las autoridades ofrecían al pueblo, sino más bien de una «fiesta que el pueblo se ofrece a sí mismo».
Desde la Edad Media, el carnaval había servido al pueblo de oportunidad para derrocar, de manera simbólica y por un tiempo limitado, todas las jerarquías instituidas entre el poder y los dominados, entre lo noble y lo banal, entre lo alto y lo bajo, entre lo refinado y lo grosero, entre lo sagrado y lo profano. En esta atmósfera, los tontos se volvían sabios, los reyes mendigos, y la realidad se confundía con la fantasía. Una transformación simbólica que casi siempre terminaba con la elección de un rey, un sustituto temporal de la autoridad vigente.
No debería sorprender, por tanto, que el límite entre la dimensión lúdica y la dimensión política del carnaval haya sido siempre bastante frágil. Así lo manifiestan los numerosos episodios durante los cuales la festividad se convirtió en una revuelta, hasta el punto de ocasionar auténticas masacres, cada vez que la población no se conformó con destituir a los poderosos para burlarse, sino que trató de asesinarlos de verdad.
Tampoco debería sorprender que esta fiesta fuera abolida en todas partes, incluso en Roma, tras la Revolución francesa, por temor al efecto contagio. En Francia, fueron los propios jacobinos quienes abolieron el carnaval y llegaron a castigar con la pena de muerte a todo aquel que hubiera tenido la audacia de disfrazarse. «Es una buena celebración para los pueblos de esclavos», dirá Marat; la Revolución había logrado, de verdad y de una vez por todas, el derrocamiento, por lo que carecía de sentido seguir con la farsa: circulen, no hay nada que ver.
Sin embargo, ningún poder ha podido liberarse por completo del carnaval y de su espíritu subversivo. A lo largo de los siglos, este ha dejado de recorrer las calles para replegarse en los panfletos y caricaturas de los periódicos populares, hasta resurgir, más recientemente, en la sátira de programas televisivos y en las invectivas de los troles de Internet. Pero es solo hoy cuando el carnaval ha abandonado su lugar preferido, al margen de la conciencia del hombre moderno, para adquirir una nueva centralidad y posicionarse en calidad de nuevo paradigma de la vida política global.
En Roma, más de dos siglos después de la visita de Goethe, el carnaval recupera su posición privilegiada. El 1 de junio de 2018, un nuevo Gobierno tomaba posesión. Su líder es Mister Chance, el jardinero. Como Peter Sellers en la película Bienvenido, Mr. Chance, Giuseppe Conte —el nuevo presidente del Consejo— es un personaje anónimo que siempre está un poco fuera de lugar y, a través de una serie de extrañas circunstancias, llega a la cima del poder. Pero, a diferencia del jardinero, al día siguiente del nombramiento de este profesor desconocido y sin experiencia política alguna, los principales periódicos extranjeros trataban de desenmascararlo. Revelaban, asimismo, que la única información disponible sobre Mister Conte, su currículum publicado en línea, estaba repleto de noticias falsas. A partir de ese momento, empezaban a llover de todo el planeta los desmentidos de las universidades más prestigiosas del mundo —New York University, Cambridge, la Sorbona—, citadas en el CV del jardinero como «lugar de desarrollo», las cuales deseaban aclarar que no conservaban ningún rastro de su paso.
No obstante, a pesar del desenmascaramiento internacional, el impasible Mister Conte continuaba su ascenso a la cima de las instituciones italianas. Ello permitía a los dos líderes políticos del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga, los verdaderos hombres fuertes del nuevo Gobierno, lograr su objetivo: ocupar, discretamente, los escalafones del podio inmediatamente inferiores. Al menos el primero, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, nombrado vicepresidente del Consejo y ministro de Industria y Trabajo, no tenía problemas de currículo. De treinta y tres años de edad y sin título universitario, este apenas había tenido una sola experiencia profesional a cuestas antes de convertirse en diputado gracias a los 189 votos obtenidos en las elecciones primarias en línea del Movimiento 5 Estrellas: empleado como mayordomo en el estadio de San Paolo de Nápoles («Ostenté un cargo de alta responsabilidad —había declarado al Corriere della Sera—, acompañé a muchos VIP a su butaca»). Pero ello no le impidió asumir rápidamente uno de los roles principales del nuevo carnaval romano y destacar gracias a su habilidad inefable para afirmar una cosa y su contraria en el transcurso de unas horas y protagonizar deslices y fake new sin cesar. Como la ocasión en la que declaró que el Gobierno estaba imprimiendo seis millones de tarjetas para implantar una renta básica ciudadana, cuando la disposición legislativa que debía establecerlo no había sido aprobada ni discutida siquiera en el Parlamento. O la ocasión en que, de visita oficial en China, se había dirigido al máximo líder, Xi Jinping, llamándolo «señor Ping».
El auténtico hombre fuerte, coronado por Time Magazine como el nuevo rostro de Europa, era, sin embargo, el otro vicepresidente, Matteo Salvini; quien, desde el momento de asumir el cargo, encarnaba la descarada pantomima de un ministro de Interior capaz de tuitear casi a diario para propagar el miedo e incitar al odio racial. Desde el inicio de su mandato, varias docenas de «vídeos impactantes» publicados en línea por el propio Salvini hacían referencia a crímenes o abusos cometidos por negros o inmigrantes ilegales, desde los casos más graves a los eventos más triviales. «Hoy, en toda Italia —comentaba, por ejemplo, en el verano de 2018—, los musulmanes fieles han celebrado la fiesta del sacrificio, que prevé el sacrificio de un animal, al que degüellan. En Nápoles, esta cabra fue rescatada en el último instante, pero en el resto del país cientos de miles de animales han sido sacrificados sin piedad».
De manera patente, a pesar de ocupar un cargo institucional, «el Capitán», como lo llaman sus partidarios, no se esforzaba demasiado en conocer la veracidad de los hechos que avanzaba. No dudó en difundir información falsa sobre solicitantes de asilo que supuestamente habrían organizado una manifestación en Vicenza para reivindicar el derecho a ver el canal de televisión por cable Sky. Una historia que había sido desmentida por la Prefectura, es decir, por un órgano perteneciente al Ministerio que dirigía el propio Salvini.
En su primera aparición en escena, los otros miembros del Gobierno resultaron ser, desde el primero hasta el último, desconocidos del público italiano. Pero estos no tardaron mucho en ponerse a tono. De este modo, el mismo día que asumía el cargo, el nuevo ministro de Familia declaraba que «las familias gais no existen». Cuando se preguntó a la ministra de Salud sobre las vacunas, sostuvo estar personalmente a favor, pero que también se podían apoyar las opiniones contrarias. Por su parte, el ministro de Justicia puso inmediatamente entre las prioridades una de las medidas emblemáticas de su programa: la abolición de la prescripción de delitos. En el país del populismo real, debía ser posible demandar a cualquiera, en cualquier momento. Y no fue casual que, cuando pidiera la confianza del Parlamento para su Gobierno, el Sr. Conte tuviera un desliz y declarara estar listo para defender la «presunción de culpabilidad».
Unos días después, para completar las filas del Gobierno, aparecían en escena otros personajes que, a su vez, parecían haber sido seleccionados en una audición de Monty Python. El nuevo subsecretario de Estado a cargo de los asuntos parlamentarios, Maurizio Santangelo, es un adepto a la teoría conspirativa de las estelas químicas, según la cual los aviones de pasajeros serían usados por los gobiernos para diseminar por la atmósfera agentes químicos o biológicos nocivos para la población. Para ratificar esta teoría, este publica ocasionalmente en las redes sociales imágenes de estelas blancas que él considera sospechosas, acompañadas de comentarios del tipo: «¿En qué te hace pensar este cielo?».
El subsecretario de Estado del Ministerio del Interior, Cario Sibilia, no era por su parte de los que dejaban engañar: la idea de que los estadounidenses habrían pisado la Luna todavía no le convencía. «Hoy es el aniversario del alunizaje —tuiteaba—. ¿Es todavía posible que nadie haya tenido el coraje de decir que fue una farsa?». Pero el más hábil en lo que respecta a teorías conspirativas era, sin duda alguna, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Luciano Barra Caracciolo, quien, en su bitácora Orizzonte48, atacaba el euro, comparaba la Unión Europea con la Alemania nazi y reavivaba conciliábulos como Peligro Circular, según el cual los poderes financieros en la sombra habrían abolido la esclavitud a cambio de un modelo opresivo más sutil basado en el control de la moneda.
Solo el carnaval político romano ha logrado llevar el desmadre aún más lejos que la fantasía de Barra Carracciolo. De hecho, la escena política italiana ha comprobado cómo la mayoría de sus protagonistas intercambiaban sus máscaras» durante el verano de 2019, al pasar de un Gobierno soberanista antieuropeo, guiado por Mister Conte, a un Gobierno progresista proeuropeo todavía dirigido por el inefable jardinero Conte, acompañado de su cortejo de polichinelas; entre ellos, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, promovido a ministro de Relaciones Exteriores gracias, presumiblemente, a sus excelentes relaciones con el «señor Ping»…
Pero si Italia va fuerte como de costumbre, el retorno por la puerta grande del carnaval va mucho más allá de la península itálica. Un poco por todas partes, tanto en Europa como en otros lugares, el auge del populismo ha tomado la forma de un baile frenético que anula todas las reglas establecidas y las transforma en sus respectivas antagonistas. Los defectos de los líderes populistas se transforman, a ojos de sus electores, en cualidades. Su inexperiencia sería la prueba de que no pertenecen al círculo corrupto de las élites y su inexperiencia se percibe como garantía de su autenticidad. Las tensiones que se producen a nivel internacional serían un ejemplo de su independencia y las fake news, que nutren su propaganda, el símbolo de su libertad de espíritu.
En el mundo de Donald Trump, de Boris Johnson y de Jair Bolsonaro, cada día lleva su desatino, su controversia, su golpe de efecto. Apenas hemos tenido tiempo para comentar un evento cuando otro lo ha eclipsado ya, en una espiral infinita que cataliza la atención y satura la escena mediática. Frente a este espectáculo, existe la gran tentación, para muchos observadores, de alzar la mirada al cielo y dar la o razón al Bardo: ¡El tiempo ha perdido sus estribos! Sin embargo, tras las apariencias desenfrenadas del carnaval populista, se oculta el duro trabajo de docenas de spin doctors, de ideólogos y, cada vez más, de científicos y expertos en Big Data, sin los cuales los líderes populistas nunca habrían alcanzado el poder. Este libro cuenta su historia.
Esta es la historia de un experto en marketing italiano que comprendió, a principios de la década de 2000, que Internet revolucionaría la política, a sabiendas de que la era no estaba todavía lista para un partido puramente digital. De este modo, Gianroberto Casaleggio enrolará a un humorista, Beppe Grillo, para convertirlo en el primer avatar de carne y . hueso de un partido-algoritmo, el Movimiento 5 Estrellas, asentado enteramente sobre la recopilación de datos de los electores y la satisfacción de sus demandas, ajeno a todo sostén ideológico. Es casi como si, en lugar de ser reclutada por Donald Trump, una sociedad de inteligencia de datos al estilo de Cambridge Analytica hubiera tomado directamente el poder y elegido a su propio candidato.
Es la historia de Dominic Cummings, el director de la campaña del Brexit, quien había afirmado: «Si quieres progresar en política, no emplees a expertos o comunicadores, sino más bien a físicos». Gracias al trabajo de un equipo de científicos, Cummings pudo embaucar a millones de votantes indecisos de cuya existencia sus adversarios no tenían siquiera sospecha, gracias al envío de los mensajes más oportunos, en el momento más oportuno, para convertirlos a la causa del Brexit.
Es la historia de Steve Bannon, hombre orquesta del populismo estadounidense, quien, tras conducir a Donald Trump a la victoria, sueña ahora con fundar una Internacional Populista para combatir lo que él llama el partido de Davos de las élites globales.
Es la historia de Milo Yiannopoulos, el bloguero inglés a través del cual la transgresión ha cambiado de bando. Si, en la década de 1960, los gestos de provocación de los manifestantes se proponían movilizar la moral común y romper los tabúes de una sociedad conservadora, hoy los nacional-populistas adoptan un estilo transgresor en sentido opuesto: romper los códigos de la izquierda y de lo politically correct se ha convertido en la primera consigna de su comunicación.
Es la historia de Arthur Finkelstein, un homosexual judío de Nueva York que se convirtió en el asesor más eficaz de Viktor Orbán, abanderado de la Europa reaccionaria, comprometido en una lucha sin tregua en la defensa de los valores tradicionales.
Juntos, estos ingenieros del caos están reinventando una propaganda adaptada a la era de los selfis y de las redes sociales y, al hacerlo, están transformando la naturaleza misma del juego democrático. Su acción es la traducción política de Facebook y Google. Esta es naturalmente populista porque, al igual que las redes sociales, no tolera ningún tipo de intermediación y usa con todo el mundo la misma vara de medir, con un solo parámetro de juicio: los me gusta. Es indiferente al contenido porque, como las redes sociales, solo tiene un objetivo: el que los jóvenes genios de Silicon Valley llaman «compromiso» y que en política se traduce como adhesión inmediata.
Si el algoritmo de las redes sociales se ha programado para servir al usuario cualquier contenido que pueda atraerlo un poco más a menudo y mantenerlo un poco más de tiempo en la ^plataforma, el algoritmo de los ingenieros del caos los empuja a la posición que haga falta (razonable o absurda, realista o intergaláctica), a condición de que capte las aspiraciones y los temores —especialmente los temores— de los votantes.
Para los nuevos doctores Strangelove, la jugada no consiste ya en unir a la gente en torno a un mínimo común denominador, sino, en cambio, inflamar las pasiones del mayor número posible de grupúsculos y sumarlas a continuación, incluso sin que estos lo sepan. Para conquistar una mayoría, su idea no es converger hacia el centro, sino aglutinarse en los extremos.
Al azuzar la ira de cada grupúsculo sin preocuparse por la coherencia del conjunto, el algoritmo de los ingenieros del caos diluye las viejas barreras ideológicas y rearticula el conflicto político sobre la base de una oposición maniquea entre el «pueblo» y las «élites». En el caso del Brexit, así como en el de Trump y el de Italia, el éxito de los nacional-populistas se mide por su capacidad de hacer saltar por los aires la división izquierda/derecha y captar votos de todos los enojados, no solo los de los fachas.
Por supuesto, al igual que las redes sociales, la nueva propaganda se alimenta principalmente de emociones negativas porque estas aseguran la mayor participación; de ahí el éxito de las noticias falsas y las teorías de la conspiración. Pero también cuenta con un lado festivo y liberador, demasiado a menudo pasado por alto por quienes hacen hincapié en el lado oscuro del carnaval populista. El escarnio ha sido siempre el instrumento más eficaz para derribar las jerarquías. Durante el carnaval, un buen ataque de hilaridad entierra la pompa del poder, sus reglas y sus pretensiones. No hay nada más devastador para la autoridad que la impertinencia que la convierte en blanco de las burlas. Ante la solemnidad programática del poder, frente al aburrimiento y la arrogancia que emanan de cada uno de sus gestos, el bufón transgresor al estilo Trump o la explosión contestataria al estilo de los «chalecos amarillos» provocan una sacudida que libera energías. Los tabúes, las hipocresías y las convenciones lingüísticas se desmoronan en medio de los aplausos de la multitud delirante.
Durante el carnaval, no hay sitio para el espectador pasivo. Todo el mundo participa en la celebración furibunda y no hay insulto o broma demasiado vulgares si contribuyen a la demolición del orden dominante y su sustitución por una dimensión de libertad y fraternidad. El carnaval produce en quienes participan en él un intenso sentimiento de plenitud y renacimiento, el sentimiento de pertenencia a un cuerpo colectivo que se renueva. De espectador todo el mundo pasa a ser actor, sin discriminación alguna en función de los ingresos o el nivel educativo. La opinión del primer transeúnte vale tanto como la del experto, o más incluso. Mientras tanto, la máscara ha cambiado de lugar en Internet, donde el anonimato produce el efecto de la desinhibición que, en épocas pretéritas, surgía al ponerse un disfraz. Los troles son los nuevos polichinelas que vierten gasolina sobre el fuego liberador del carnaval populista.
En este ambiente, no hay nada más pernicioso que interpretar el rol de aguafiestas. El verificador que subraya la falta con bolígrafo rojo, el liberal que señala con un arqueo de cejas su indignación ante la vulgaridad de los nuevos bárbaros. «He aquí el motivo de la infelicidad de la izquierda —dice Milo Yiannopoulos—: no tiene la más mínima inclinación a la comedia o la celebración». A ojos de los populistas en plena jarana, el progresista es un pedante con ademán afectado. Su pragmatismo es percibido como sinónimo de fatalismo, mientras que los reyes del carnaval prometen dinamitar la realidad existente.
La vida no solo consta de derechos y deberes, cifras que respetar y formularios que cumplimentar. El nuevo carnaval no atiende al sentido común, sino que despliega su propia lógica, más cercana al teatro que a las aulas, más deseosa de cuerpos e imágenes que de textos e ideas, más centrada en la intensidad narrativa que en la exactitud de los hechos. Una razón sin duda muy alejada de las abstracciones cartesianas, pero no por ello privada de una coherencia inesperada, sobre todo en lo concerniente a su manera sistemática de derrocar las normas consolidadas para proclamar otras de signo opuesto.
Tras el aparente disparate de las noticias falsas y las teorías conspirativas se oculta una lógica muy sólida. Desde el punto de vista de los líderes populistas, los hechos alternativos no son solo un mero instrumento propagandístico. A diferencia de la información fehaciente, son un formidable factor de cohesión. «En muchos sentidos, los exabruptos son un instrumento organizativo más eficaz que la verdad —escribía Mencius Moldbug, bloguero de la derecha alternativa estadounidense—. Cualquiera puede creerse la verdad, mientras que creer en lo absurdo es una auténtica muestra de lealtad. Y quien tiene un uniforme tiene un ejército».
Así, el líder de un movimiento que integra noticias falsas para construir su propia visión del mundo se desmarca del común de los mortales. No se trata de un burócrata pragmático y fatalista como los demás, sino de un hombre de acción que construye su propia realidad para satisfacer las expectativas de sus discípulos. En Europa como en otros lugares, las mentiras están en boga porque se funden en un relato político que capta los miedos y las aspiraciones de una parte creciente del electorado, mientras que los hechos de quienes luchan contra ellos se insertan en una narrativa que ya no se considera creíble. En la práctica, para los seguidores de los populistas, la veracidad de los hechos tomados uno por uno no cuenta. Lo que cuenta como cierto es el mensaje en su conjunto, que se adecúa a la experiencia y sensaciones de estos. Frente a esta evidencia, es inútil acumular datos y correcciones, siempre que la visión general de los gobiernos y partidos tradicionales se siga percibiendo por un número creciente de votantes como irrelevante respecto a la realidad.
Para combatir la ola populista, hay que comenzar por entenderla y no limitarse a condenarla, ni tampoco devaluarla como una nueva «época del esperpento», tal y como ha hecho George Osborne, ex canciller del Exchequer de David Cameron, en el título de su último libro. El carnaval contemporáneo se nutre de dos ingredientes que no tienen nada de irracional: la ira de algunos ámbitos de la clase trabajadora, que se alimenta de motivos sociales y económicos reales; y una maquinaria de comunicación imponente, originalmente concebida con fines comerciales, que se ha convertido en el principal instrumento de quienes quieren multiplicar el caos.
Si bien he elegido, para este libro, centrarme en este segundo aspecto, ello no implica en modo alguno negar la importancia de las causas reales del descontento. Las acciones de los ingenieros del caos no lo explican todo, ni mucho menos. Lo que hace que estos personajes sean interesantes es más bien el hecho de que fueran capaces de instrumentalizar antes que nadie los signos de la transformación en curso, y la manera en que se han sabido aprovechar para pasar de los márgenes al centro del sistema. Para bien y, sobre todo, para mal, sus intuiciones, contradicciones e idiosincrasias son las de nuestro tiempo.
Índice de contenido
El Silicon Valley del populismo
El Netflix de la política
Waldo a la conquista del planeta
Trol supremo
La extraña pareja de Budapest
Los físicos
Conclusión. La era de la política cuántica
Notas bibliográficas
Sobre el autor
Notas
