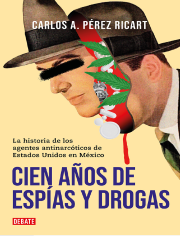2022 Jun Cien años de espías y drogas La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Carlos A. Pérez Ricart .
¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Desde cuándo operan agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México? ¿Cuáles son los alcances y límites de sus operaciones? ¿Qué sabemos de su forma de operar y de relacionarse con las instituciones de seguridad de nuestro país? ¿Cuántos [agentes estadounidenses] han jugado a ser policías en México? ¿Pueden aquellos utilizar uniformes y armas de los marinos mexicanos sin consecuencias? ¿Cómo y ante quién son responsables? ¿Quién paga cuando se equivocan? Otra vez, ¿cómo llegamos hasta acá?
[…]
¿DÓNDE EMPIEZA ESTA HISTORIA?
La historia de los agentes antinarcóticos y de su presencia en México comienza mucho antes de la creación de la DEA en 1973 y se remonta a la década de los años veinte del siglo pasado, periodo en que el gobierno de Estados Unidos, a través de diferentes organizaciones, comenzó a construir una red de decenas de agentes distribuidos por todo el globo.
Los agentes antidrogas son una mezcla de diplomáticos, burócratas, investigadores, policías y conspiradores que, a veces, en franca ilegalidad, y otras, con el permiso parcial de los gobiernos locales, desarrollan actividades que van desde el cultivo de redes de informantes hasta la realización de operaciones policiacas que involucran detenciones, confiscaciones, muertos y heridos. México —país productor de marihuana y opio, así como receptor de cocaína proveniente del sur del continente— se convirtió rápidamente no solo en un área central para las acciones de los agentes antidrogas, sino acaso en su escenario más importante.
La presencia de agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México está ligada directamente con la prohibición del opio y la marihuana. En 1914 se prohibió el consumo de opio, y en 1916, su exportación. Cuatro años después, en 1920, se promulgaron las “Disposiciones sobre el comercio y cultivo de productos que degeneran la raza” a partir de las cuales se prohibió tanto la venta como el cultivo de la marihuana. En los años que siguieron se firmó una letanía de decretos, leyes y disposiciones que reafirmaron el talante prohibicionista del régimen revolucionario.
Desde que en México se prohibió el cultivo de adormidera (cuyos primeros registros datan de finales del siglo XIX en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango) surgió el interés de Estados Unidos en verificar que las leyes se cumpliesen y que los primeros gomeros (traficantes de goma de opio), la mayoría de ellos con apellidos de ascendencia china, fuesen detenidos antes de cruzar la frontera a Estados Unidos.
Al principio eran los cónsules estadounidenses en las ciudades del norte de México los encargados de investigar los pormenores del tráfico de drogas y de enviar la información al Departamento de Estado. Los cónsules urgían a Washington tomar acciones inmediatas para detener el tráfico de drogas. Asimismo, pedían al Departamento de Salubridad Pública (DSP) mexicano (por mucho tiempo la instancia gubernamental encargada del tema de las drogas ilegales) quemar los cultivos de amapola y marihuana identificados. La realidad es que ninguno de los gobiernos respondió rápido a las demandas de los cónsules. Tres razones lo explican. Primero, porque en un contexto en el que se discutía la prohibición del alcohol, ni el opio ni la marihuana eran una prioridad más que para un pequeño círculo de protestantes, también llamados temperantes. En segundo lugar, porque ninguno de los dos gobiernos tenía la capacidad (¡y siguen sin tenerla!) de monitorear los más de tres mil kilómetros de frontera compartida. Por último, porque aquellas autoridades locales que hubieran tenido la posibilidad de actuar contra las primeras redes de cultivo y contrabando de opio y marihuana probablemente ya participaban del negocio de la droga. No es, pues, falsa la afirmación de que el narcotráfico nace, crece y se reproduce con la complicidad estatal: hoy, como hace cien años, el tráfico de narcóticos funciona solamente con la aquiescencia y voluntad de, por lo menos, parte del Estado.
En condiciones adversas y pese a todo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a tomar nota de los informes de los cónsules y a enviar de manera más bien infrecuente a algunos de sus agentes a explorar la situación en el norte de México, específicamente a los estados de Sonora y Chihuahua. Estos primeros agentes, por lo general, ni hablaban español ni estaban realmente entrenados para este oficio. Viajaban por semanas e incluso meses al sur de la frontera, reunían toda la información disponible y escribían reportes muy elaborados sobre las incipientes zonas de cultivo de amapola y marihuana en México, algunos de los cuales sorprenden por el nivel de detalle. Muchos de esos reportes aún pueden leerse en los archivos del Departamento del Tesoro en Maryland, Estados Unidos, donde está localizada la National Archives and Records Administration (NARA), fuente de donde obtuve gran parte de la información para escribir este libro.
Al pasar de los años, el rango de actividades de los agentes antidrogas se fue expandiendo cuantitativa y cualitativamente. En la década de los años treinta los agentes, normalmente afiliados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, participaron en las campañas de erradicación de cultivos de amapola y marihuana que desde la primavera de 1938, de manera casi ininterrumpida, emprenden anualmente policías y militares mexicanos en la Sierra Madre Occidental, específicamente en la zona entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, también conocida como el Triángulo Dorado.
Aunque los agentes antidrogas participaban de manera encubierta, estos dirigían parte de las operaciones; ordenaban, pagaban algunos gastos a los policías y “compraban” información a campesinos y rancheros de la zona. Hay registros de que algunos agentes estadounidenses llegaron a participar en la planeación y coordinación de las campañas a las que después se subordinaban militares y policías. Cada año, al terminar los programas de erradicación, los agentes volvían a Estados Unidos y escribían largos informes en los que detallaban las hectáreas de amapola y marihuana quemadas, los sospechosos detenidos y los muchos — muchísimos— casos de corrupción de los que se enteraban (y de los que en algunos casos eran partícipes). Esos reportes, de los que tengo copia, son una fantástica puerta de entrada para investigar no solamente la forma de operar de los agentes antidrogas de Estados Unidos, sino la génesis del tráfico de drogas en México.
¿Aceptaba el gobierno de México la participación de los agentes estadounidenses en las campañas? Sí. El gobierno conocía los nombres de los pocos agentes que “subían” a la montaña, y en algunos casos los jefes del Departamento de Salubridad Pública se comunicaban directamente con ellos mediante telegramas. Eso sí, pedían discreción absoluta. Los periódicos no debían enterarse de que, ya desde entonces, la política de drogas se jugaba en un tablero binacional en el que las consideraciones de “soberanía nacional” no eran sino una bandera política de cara a la opinión pública.
¿Cuál era la situación legal de los agentes en México? Esta ha sido siempre un área de controversia que no tiene respuesta fácil. Durante muchos años, hasta bien entrada la década de los años sesenta, no hubo acuerdo legal que regulara sus actividades. Sin embargo, existe constancia de que ya desde la década de los años treinta estaban acreditados como parte del personal diplomático del gobierno de Estados Unidos en México. No podían portar armas, debían compartir con el gobierno toda la información que recababan y alejarse de cualquier situación potencialmente conflictiva. Lo cierto es que, como veremos más adelante, estos principios no se han cumplido nunca; ni antes ni ahora.
Que los agentes antinarcóticos de Estados Unidos hicieran parte de las campañas de erradicación no era tan grave para el gobierno como que participaran en investigaciones policiacas, actividades mucho más expuestas a la luz pública. A pesar de eso, desde 1936 ya había al menos un agente estadounidense, Alvin Scharff, envuelto en una investigación policial contra una red trasnacional de contrabandistas de heroína con conexiones en Shanghái, Buenos Aires, Estambul y Ciudad de México. En ese caso en particular, a pesar de que Scharff participó directamente en la captura de los presuntos traficantes en un departamento de la capital mexicana y de que el caso fue seguido por los periódicos de la época, ningún medio se atrevió a mencionar siquiera la participación del agente estadounidense y mucho menos su nombre, bastante popular en los círculos policiacos de la ciudad. Esta sería la dinámica que predominaría en la relación entre los medios, la política nacional y los agentes antidrogas: exceptuando los casos en que las motivaciones políticas extraordinarias sugiriesen lo contrario, sus actividades se mantendrían en secreto. Faltaría más de medio siglo para que, con la transición democrática y el fin del control del Estado mexicano sobre la mayor parte de la prensa, el periodismo comenzara a inquirir realmente en las actividades de los agentes estadounidenses.