1977 Los fundamentos de la democracia. Jacqueline de Romilly.
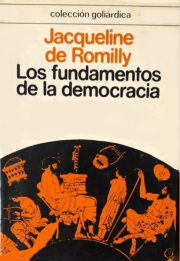 Una de las mejores formas de verse libre de la democracia, consiste en abusar de ella con calculado cinismo, para que acabe destruyéndose a sí misma en medio de la licencia y el desorden. J. D'ORMESSON, Le Fígaro, 6 febrero 1975.
Una de las mejores formas de verse libre de la democracia, consiste en abusar de ella con calculado cinismo, para que acabe destruyéndose a sí misma en medio de la licencia y el desorden. J. D'ORMESSON, Le Fígaro, 6 febrero 1975.
De las tres principales formas de regímenes políticos que distinguían los antiguos, la democracia es la única cuyo nombre no designa a un soberano investido de una función suprema: la mon-arquía atribuye esa función a uno solo, la olig-arquía la atribuye a un reducido grupo; cuando se inventó la palabra «democracia», diversas razones hicieron desechar la palabra dem-arquía. Debrünner, en un estudio que le dedica a ese término, indica dos: una de ellas era que ya existían los «demarcas» que ejercían sus magistraturas en las subdivisiones del Ática llamadas «demos», y la otra que la democracia se caracteriza por una soberanía de principio —la del pueblo— más que por el ejercicio de una función particular. En el sentido estricto del término, el régimen democrático, opuesto a la mon-arquía y a la olig-arquía, es una especie de an-arquía. Todos ejercen la soberanía —es decir, nadie lo hace—. O, mejor dicho, la soberanía está encarnada en la ley; y la menor desobediencia a las leyes abre la puerta a la anarquía.
[…]
LA CEGUERA POPULAR
I
Cuanto mayor es la muchedumbre, más ciego es su corazón. Píndaro, Nemeas VII. 24.
Que todos participen con igual voz y voto en el gobierno del país puede parecer justo; también puede parecer peligroso, puesto que no todos tienen igual competencia. Tal es, en pocas palabras, el dilema en el que se encuentra sumida la democracia. Se planteó en Atenas con mayor premura, puesto que la idea de soberanía popular era en ella más nueva y también más amplias las funciones encomendadas al pueblo. Por eso vemos, casi en seguida, aparecer la crítica, para ir aumentando paulatinamente a lo largo del siglo v. Empieza en el plano teórico, con la idea de que el pueblo es ignorante, y se hace más grave con la experiencia que revela en su seno violentas pasiones. A finales del siglo v, el problema ha llegado a su madurez; y reclama entonces las soluciones de los filósofos.
1. EL DESCUBRIMIENTO DEL MAL
Los aristócratas —no es difícil de creer— sentían un profundo desprecio por ese pueblo que acababa de tener acceso, sin tradición ni educación, al ejercicio de las responsabilidades políticas. Los términos que utiliza para designarle son reveladores. Mientras ellos se llaman a sí mismos, sin rubor, los «mejores», o los hombres «nobles», o «las gentes de bien» el pueblo representa para ellos a «los malvados».
Cuando Teognis, en el siglo VI, se lamenta de ver a los «malvados» acceder al poder, su calificación sigue siendo moral: Teognis arremete contra los ricos ambiciosos, que corrompen al pueblo con vistas a obtener un benéfico personal . Pero la idea implica asimismo que solamente la formación aristocrática, combinada con la herencia, habría permitido evitar esos defectos. En Heráclito vemos el mismo desprecio por la masa.
A) IGNORANCIA E INCOMPETENCIA
En ese desprecio aparece pronto la noción de ignorancia, cuyo nombre mismo, en griego, designa tanto la tontería y la falta de juicio como la ignorancia propiamente dicha. Según Plutarco, en la Vida de Salón, ya Anarcasis se sorprendía de los poderes otorgados al pueblo y se declaraba asombrado «de ver que, entre los griegos, aunque eran los hábiles los que hablaban, eran los ignorantes los que decidían» (amatheis). Resulta dudoso que Anarcasis dijera algo semejante; pero la fórmula expresa una dificultad, que no dejaría de mantener ocupados a los pensadores en Atenas.
Esa «ignorancia», en el siglo v, ocupa un lugar importante en las críticas que los aristócratas formulan contra el pueblo. El autor del pequeño tratado de tendencia oligárquica titulado la Constitución de los atenienses, y transmitido por error entre las obras de Jenofonte, ataca a esos «malos» dando a entender que el pueblo, a falta de haber recibido una formación aristocrática, no podría demostrar ninguna clase de virtud. Llama a los hombres del pueblo, seres «viles» o «de menor valor». Incluso proclama como una evidencia: «En el pueblo reside en el más alto grado la estupidez o la ignorancia (el término es amathia), la indisciplina y la maldad». Para él, la pobreza contribuye a explicar ese hecho: «Efectivamente, la pobreza les empuja, más que a otros, hacia conductas vergonzosas, y la falta de educación, así como la estupidez (o «la ignorancia»), procede, en muchos hombres, de la falta de recursos.» Concluye que no conviene en absoluto conceder a todos el derecho a tomar la palabra o a tomar parte en las deliberaciones: esa tarea debería corresponderles a los más listos y a los mejores.
Semejante actitud demuestra muy claramente la importancia de la educación: ésta seguía estando vinculada a las tradiciones aristocráticas y no existía fuera de ellas. La ingenuidad de la crítica demuestra, asimismo, lo nueva que resultaba la práctica de la democracia y lo sorprendente que era para muchos. Mientras que las viejas democracias como las nuestras proclaman, incluso cuando no es verdad, que se deben al pueblo y a sus méritos, el vocabulario demuestra que en Atenas, en el siglo V, la soberanía popular chocaba aún con muchas costumbres.
Los sarcasmos se veían reforzados cuando se trataba no ya de la simple participación en las asambleas, sino del acceso a las más altas funciones. El verlas atribuir a ciudadanos que no eran nobles causaba cierto escándalo, incluso a fines del siglo v. Y no era insultar a la democracia burlarse de ellos, denunciando su ignorancia y su falta de honradez, como si esos defectos estuvieran ligados a su nacimiento. Aristófanes hacía reír a un público popular al dibujar la caricatura del sistema: para atacar la vulgaridad de Cleonte, el curtidor que había sucedido a Pericles, imagina que después de él se busca a alguien aun peor: la elección, en los Caballeros, recae en un carnicero. Este se extraña: «Dime ¡cómo yo, vendedor de morcillas, podría convertirme en un «personaje»! —Pues precisamente. Por eso mismo, ves tú, te conviertes en importante: porque eres un bribón (ponèros), un pícaro, un osado. —No me creo digno de un gran poder.
—Ya, ¿y qué te hace decir que no eres digno de él? Me parece que en tu conciencia hay algo ... honrado. ¿Eres por casualidad hijo de gentes honradas y rectas? —¡No, por todos los dioses, de bribones! —¡Dichoso tú! ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué bien dotado estás para los negocios! —Pero amigo mío, ¡no tengo ninguna instrucción! Sé las letras y, a decir verdad, poco y mal. —La única pega que tienes es que las sabes, aunque sea «poco y mal». Guiar al pueblo no es de hombres instruidos y de buenas costumbres, sino que requiere a un ignorante (amathe), a un bribón».
Sin llegar a tanto desprecio, digno de la comedia o del panfleto, los más imparciales tenían que reconocer que era un grave inconveniente que presentaba el principio de la democracia: en los debates más equilibrados sobre las respectivas cualidades de los distintos regímenes, esa incompetencia constituye un argumento esencial. Se puede comprobar en los análisis de Heródoto, luego de Eurípides —en donde la idea adquiere formas un poco distintas—. Heródoto presenta ese argumento en el célebre debate sobre los diversos regímenes que sostienen Darío y otros conjurados persas, después de su victoria. Ese debate, puesto en boca de persas del siglo VI, se presenta como un análisis a la manera de los sofistas, en el que muestran sucesivamente los méritos y los defectos de los tres regímenes principales —monarquía, oligarquía, democracia—: este rasgo implica sin duda cierto anacronismo, pero por lo mismo el texto resulta más revelador para los debates atenienses del siglo V y la forma en que se realizaba el proceso de la democracia. El primer orador, Otanes, lo alaba: es mejor en su opinión que el poder de uno solo, a causa de las garantías que ofrece contra la arbitrariedad y la violencia. El segundo orador, Megabiso, responde que, sin embargo, la democracia no es comparable al régimen de los mejores. A la arbitrariedad de un tirano opone la violencia de una muchedumbre incapaz. Y dice: «escapar de la insolencia de un tirano para caer en la de un populacho desenfrenado es algo que no se puede tolerar de ninguna manera. El primero, cuando hace algo, lo hace con conocimiento de causa; el segundo ni siquiera es capaz de ese conocimiento. En efecto, ¿cómo lo había de tener si no ha recibido instrucción ni ha podido ver nada bien por sí mismo, y no hace sino atropellar los asuntos en los que se mete sin reflexionar, como un torrente impetuoso?».
La crítica no es, en este caso, de mala fe. Pero recoge en lo esencial el tema de los oligarcas: el pueblo no ha recibido instrucción (el verbo es didaskein).
Es lo que repite Eurípides. No lo dice solamente de pasada, en tal o cual fragmento aislado, como el de Antíope, cuando declara que con la muchedumbre la amathia es un mal grave; volvemos a encontrar la idea en texto más extenso, el debate de las Suplicantes, escrito pocos años después de la muerte de Pericles. El análisis es tan imparcial y tan teórico como en Heródoto: aquí también la tesis y la antítesis se confrontan con equidad; el espíritu resulta incluso aquí más revelador, puesto que el principio de la soberanía popular, que hace que reine la igualdad, lo defiende aquí Teseo, que encarna en la obra la generosidad y las virtudes de Atenas, mientras que la tesis monárquica la defiende el heraldo tebano, enviado de un tirano para defender una causa injusta: aunque el tono es imparcial, el contexto sugiere la superioridad de la democracia. Ahora bien, el argumento que utiliza el heraldo contra la democracia ·se parece sorprendentemente al que utiliza Megabiso en el debate de Heródoto. Aún más, a la ausencia de educación le añade, del lado popular, la ausencia de ocio. El peligro de la democracia procede, según el heraldo, del poder que adquieren los oradores interesados, hábiles manejando la adulación; y añade: «Además, ¿cómo la masa, incapaz de razonar acertadamente, podría conducir a la ciudad por el camino del bien? El tiempo nos instruye mejor que la prisa. Y un pobre labrador, suponiendo que no careciera de instrucción, no tendría un momento de ocio para ocuparse de los asuntos públicos».
Las objeciones eran, pues, claras, conocidas por todos, oficiales.
B) EL PELIGRO DE ESTAR REUNIDOS
Semejante incompetencia sería ya de por sí una objeción grave. Pero hay dos rasgos más, que son en cierto modo su consecuencia, a saber, que el pueblo, incapaz de razonar con conocimiento de causa en materia política, se halla movido por sentimientos que son siempre incontrolados y en ocasiones impetuosos.
Uno de los aspectos de ese carácter irracional ha sido destacado por Tucídides. Es propio de la democracia ateniense en la que, en lugar de presentar una única papeleta de voto, en raras ocasiones, para una elección o un referéndum, se reunían en enormes asambleas. Se producía entonces un fenómeno que obedecía a lo que podríamos llamar psicología de grupo: los griegos del siglo V no ignoraban su importancia. Tucídides definió firmemente ese propósito indicando que muchas veces la exaltación del mayor número paraliza o arrastra a los más razonables. Lo dice a propósito del voto de aquella expedición de Sicilia cuyas consecuencias fueron, para Atenas, tan desastrosas. Casi todos los móviles que le presta a esa votación son afectivos o interesados y poco tienen en cuenta el futuro; los agrupa bajo la elocuente palabra de érós, o deseo apasionado: «A todos los hombres les entró el mismo deseo de partir: los hombres de edad pensando que, o bien se sometería el país hacia el cual se embarcaba, o bien que al menos unas fuerzas militares poderosas no corrían ningún peligro; la juventud en edad de servir ardía en deseos de ir a lejanas tierras a verlas y a aprender algo, con la confianza de regresar sanos y salvos; la gran masa de los soldados, con la esperanza de traer dinero de inmediato y de conseguir, además, para el Estado un poderío que les garantizarían soldadas indefinidas». Pero en seguida añade: «Este entusiasmo de la mayoría hacía que aquellos que no aprobaban temieran, si votaban en contra, pasar por malos patriotas y se mantuvieran callados.»
Nos encontramos aquí, de forma clara y bien analizada, un hecho del cual los atenienses siempre han tenido más o menos conciencia. Ya Solón decía: «Cada uno de vosotros, tomado por separado, sigue la pista de un zorro; pero reunidos tenéis la mente vacía: miráis la lengua y las palabras de un hombre astuto, pero nunca la acción efectiva». Aristófanes recoge idéntica queja en términos semejantes, en los Caballeros, cuando dice que el pueblo de Atenas, el viejo Demos, no es ni la sombra de sí mismo en cuanto se reúne en una asamblea: «¡Hay que ir a la Pnyx! —¡Ah! ¡Desdichado! ¡estoy perdido! Porque este anciano en su casa es el más listo de los hombres, pero, en cuanto ocupa su sitio en esa piedra se queda con la boca abierta como si amontonara higos secos».
El fenómeno que transforma a una colectividad de gentes sensatas en una masa ciega y excesiva es, sin duda, propio de todos los tiempos. Incluso en nuestras modernas democracias, en las que el pueblo nunca está oficialmente reunido en asambleas, resulta posible, salvadas las lógicas distancias, que la unificación de la información y la amplitud de las propagandas, unidas al efecto acumulativo que pueden ejercer los sondeos, den una idea de lo que debía ocurrir cuando miles de personas gritaban, reían y se arrastraban las unas a las otras.
Ese efecto de arrastre recíproco debió acentuar el carácter irracional de las decisiones populares— en Atenas. El hecho se traduce, además, en el vocabulario de Tucídides, que, para hablar del pueblo, utiliza palabras peyorativas que significan «la muchedumbre», como homilos, ochlos, plethos. Volvemos a encontrarlas en Eurípides con valor comparable. Tanto en él como en Tucídides resulta difícil «contener a la muchedumbre».
Esa exaltación comunicativa contribuye igualmente a la inestabilidad popular. La muchedumbre cede al arrastre del momento, luego lo lamenta. Tucídides, que suele evocar de pasada, en una pequeña observación despectiva, las costumbres de esa «muchedumbre», lo hace generalmente a propósito de sus cambios de opinión. Cuando primero se condena a Pericles y luego se le reelige, Tucídides escribe: «Luego, poco después, por una medida contraria, de las que la muchedumbre gusta utilizar, le eligieron estratega». Cuando el pueblo convence a Cleonte de que tome el mando que reclamó bromeando y que no quiere, escribe Tucídides: «Para ellos, como gusta de hacer la muchedumbre (ochlos). cuanto más se excusaba Cleonte ... más le instaban ellos ...» Cuando los atenienses recobran de golpe la esperanza de llevar a buen fin el asunto de Sicilia. muy comprometido, escribe Tucídides: «Por uno de esos movimientos a los que obedece la muchedumbre (ochlos), cuando recobra la confianza, urgieron a sus generales para que les llevaran contra Catania.» Cuando el pueblo se rehace, tras el desastre de Sicilia, escribe Tucídides:
«En fin, en su momentáneo pavor, estaban dispuestos a todas las disciplinas». Sin embargo, este último ejemplo es el único que utiliza la palabra demos, porque es también el único que evoca una reacción razonable. Para llegar a ella ha hecho falta el temor: la muchedumbre sólo se convierte en pueblo en época de crisis.
La inestabilidad de las decisiones era función de la tarea encomendada al pueblo en la democracia ateniense. En esta ocasión es Aristófanes el que confirma la exactitud del diagnóstico, y la conciencia que de él se tenía entonces, puesto que define a los atenienses, en los Acarnienses, como tachiboulous y metaboulous, es decir, «rápidamente decididos» y «rápidamente vueltos sobre su decisión».
En un pasaje notable de la obra de Tucídides, dos oradores se sublevan contra esta inestabilidad popular; pero lo hacen en nombre de principios radicalmente opuestos. Pericles reprocha a los atenienses que no permanezcan fieles a la política que han elegido racionalmente; Cleonte les reprocha que no se atengan a las decisiones que han tomado la víspera y que les guste mucho discutir. El primero denuncia la obediencia a los intereses del momento; el segundo, su debilidad por los discursos hermosos. La diferencia es sensible; sin embargo, no impide que en ambos casos resulte ser la reunión política lugar de incoherencia y de irresponsabilidad. Pericles declara que preveía el descontento popular: «Vuestra actitud ha consistido en dejaros convencer cuando no habíais sufrido perjuicio alguno, y a lamentarlo en cuanto se os hacía daño: en la fragilidad de vuestro juicio, nuestras razones no os parecen válidas porque las causas de aflicción de cada uno ya afectan a vuestros sentidos, mientras que la evidencia de las ventajas sigue faltándoos a todos». En cuanto a Cleonte, al ver a los atenienses dispuestos a arrepentirse de la cruel decisión que tomaron la víspera en el ardor de la cólera, declara que ha comprobado en muchas ocasiones la incapacidad de una democracia para regir un imperio: las gentes se dejan convencer, ceden a la piedad, no calculan y sobre todo hacen caso a los oradores brillantes: «La culpa es vuestra, malos organizadores de estas justas; vosotros que sois siempre espectadores de las palabras y oyentes de los hechos, que véis los hechos por venir a través de los hombres con labia que los presentan como posibles... vosotros que no tenéis igual a la hora de dejaros embaucar por un argumento nuevo... gentes en fin dominadas por el placer de escuchar, semejantes a un público instalado para los sofistas, más que a ciudadanos que deliberan sobre su ciudad.»
Cualesquiera que fuesen sus causas, esa irresponsabilidad popular, tantas veces denunciada, debía ser muy real. Encontramos descripciones espléndidas en el libro IV de Tucídides, cuando el pueblo se excita e impone a Cleonte el mando, y también en los Acarnienses o en los Caballeros de Aristófanes —en los que vemos al Consejo olvidarse de toda preocupación por los asuntos cuando se entera de que el precio de las anchoas ha bajado—. Sugirió igualmente comparaciones significativas y casi fantásticas, que asimilaban al pueblo a los más violentos fenómenos naturales y a los más transitorios. Ya en las asambleas del ejército, en la Ilíada, teníamos algunos ejemplos: «La asamblea se ve sacudida, como un mar con alto oleaje, como lcariano, cuando Euros y Notos, para agitarla, salen saltando de las nubes de Zeus padre; o también igual que Céfano viene a agitar la alta mies y bajo su fuerte vuelo pliega las espigas, así se encuentra agitada toda la asamblea». La descripción se tiñe con la experiencia política cuando se trata de la democracia ateniense a la hora de los demagogos. Ningún texto nos ofrece más hermosa prueba que aquel que Eurípides pone en boca de Menelao, en Orestes: «Es que el pueblo, en el mayor ardor de su cólera, es semejante a un fuego demasiado vivo para poder ser apagado. Pero si se va aflojando suavemente la cuerda para ceder a su vehemencia, espiando el momento oportuno, quizá se aplaque y, una vez calmado su ardor, podrás obtener sin dificultad lo que quieras de él. Es capaz de piedad. Es capaz de furor; y para quien está pendiente de la ocasión, no hay bien más preciado».
Este estruendo de las asambleas, arrastradas por pasiones colectivas, lo encontramos, por último, en la República, de Platón. Se compara al pueblo con ese animal, grande y fuerte, del que hay que «haber observado minuciosamente los movimientos instintivos y los apetitos, por dónde hay que acercarse a él y por dónde hay que tocarle, cuándo y por qué está más enfadado y más suave», etc. Encontramos aquí también, bajo una forma al mismo tiempo más amplia y más concreta, la lucidez de Tucídides —puesto que Platón nos hace ver la acción que ejerce ese ruido de las asambleas, capaz de sojuzgar incluso a los más razonables—: «Cuando, seguí diciendo, se hallan juntos, en una masa compacta, en las asambleas políticas, en los tribunales, en los teatros, en los campos y en cualquier otra reunión pública, y que censuran o aprueban ruidosamente algunas palabras o algunas acciones, tan extremistas en sus abucheos como en sus aplausos, y que las rocas y los lugares en los que se encuentran amplifican con el eco sus gritos y doblan el fragor de la censura o de la alabanza: en ese caso, ¿qué se hace, como se dice, del corazón de un joven? ¿Qué educación privada resistiría y se encontraría arrastrada por esas oleadas de censura y alabanza al antojo de la corriente que las impulsa? ¿No será llevado a juzgar como ellos lo hermoso y lo feo? ¿No se contagiará de sus gustos, y no será semejante a ellos?». Tucídides había hablado de aquellos que, por temor, no se atrevían a intervenir frente a la mayoría exaltada: Platón, en una evocación sobrecogedora, habla de aquellos que, por una auténtica asimilación, no se atreven a creer ya en otros valores que no sean los de la masa. Pero en uno y en otro, en los dos extremos de la serie, la muchedumbre, como tal, representa el peligro y el más resistente obstáculo al ejercicio de la razón.
C) LAS PASIONES POPULARES EN LA HISTORIA ATENIENSE
Ese primer rasgo contribuye a reforzar el carácter irracional de las decisiones populares, pero no es ni su única causa ni la que hoy puede sorprendernos más: de todas formas al pueblo le mueven las pasiones.
Los términos recogidos en los ejemplos anteriores lo demuestran con evidencia: son el deseo, más o menos apasionado (epithumia o bien erós ), la esperanza, la ira, la piedad. Nunca se habla de cálculos a largo plazo. De ese modo nacen los errores de los gobiernos democráticos. Y el testimonio de los historiadores griegos denuncia el mal con claridad e insistencia.
Ya lo hace Heródoto. Y, una vez más, su falta de parcialidad hace que su veredicto resulte aún más válido. No vacila en intervenir, en nombre propio, para subrayar cuánto contribuye la libertad política al desarrollo de un pueblo; lo dice a propósito de Atenas, cuando ya se ha abolido la tiranía, y lo repite en toda una serie de textos referidos a ese mismo período. Incluso una vez, contrariamente a su costumbre, llega a generalizar: «No es en un caso aislado, sino de forma general como se manifiesta la excelencia de la igualdad: gobernados por tiranos, los atenienses no eran superiores en la guerra a ningún pueblo de los que vivían a su alrededor: libres de los tiranos, pasaron con mucha diferencia al primer puesto. Eso viene a demostrar que, en la servidumbre, se comportaban voluntariamente como cobardes, pensando que trabajaban para un amo, mientras que una vez liberados, cada uno servía a su propio interés al cumplir con su tarea con gran celo».
Con imparcialidad, Heródoto no deja de recoger la facilidad con la que el pueblo puede resultar engañado. En el mismo libro V, cuando nos presenta al intrigante Aristágoras desplegando toda su elocuencia para obtener que Esparta o Atenas le envíen refuerzos contra el Gran Rey, nos ofrece paralelamente las gestiones de ese personaje en las dos ciudades. En Esparta, Aristágoras defiende su causa ante el rey Cleómenes e incluso intenta comprarle: fracasa, porque la hija del rey, de ocho o nueve años, lanza una advertencia: «Padre, el extranjero te corromperá si no te alejas de él.» El pueblo ateniense, por el contrario, se muestra menos prudente que la niña. Aristágoras evoca ante la asamblea las riquezas por lograr, la victoria fácil, también el honor: esas tentaciones embriagan al pueblo ateniense, que no para mientes en la verosimilitud. En fin, «no hubo promesa que no hiciera Aristágoras, como hombre acuciado por la necesidad, hasta que les persuadió». Y concluye Heródoto:
«Hay que creer que es más fácil engañar a muchos hombres que a uno solo: Aristágoras no había podido engañar a Cleómenes de Lacedemonia aislado: lo logró con tres miríadas de atenienses».
La anécdota, y sobre todo el comentario al que se presta, serían ya de por sí reveladores; pero la circunstancia les da aún mayor relieve: la decisión, tomada tan a la ligera, provocó la intervención ateniense contra Persia, lo que dio lugar a las guerras médicas. Además, Heródoto, que era jónico, juzgaba todo este asunto sin simpatía. Y, recogiendo una expresión de la Ilíada relativa a los barcos que desencadenaron la guerra de Troya —expresión que haría también suya Tucídides a propósito del momento en que se desencadenó la guerra del Peloponeso—, Heródoto escribe solemnemente que la flota enviada entonces por Atenas fue «una fuente de males para los griegos y para los bárbaros». Clave de este enfrentamiento que es el tema central de Heródoto, y centro de su obra es, por lo tanto, de forma clara y decisiva, la imprudencia del pueblo.
Podrían citarse otros párrafos de la obra —aunque sólo fuera la forma en que el pueblo, «engañado», se deja embaucar por Pisístrato y le permite rodearse de una guardia—: ninguno tendría ni la malicia ni la claridad del episodio del libro V.
Con Tucídides ya no se trata de ejemplos aislados aquí y allá en el relato: en un admirable esfuerzo de lucidez, expone la idea de que toda la política ateniense se explica por la actitud que tuvieron los hombres de Estado ante los deseos del pueblo. Se trata, dentro de su obra, de una página excepcional —la única en la que, una vez perdida la guerra, comenta en nombre propio las razones profundas de la derrota—. La falta de clarividencia del pueblo no se denuncia en sí: más bien parece que constituye una evidencia; y solamente se examina la forma en que los hombres de Estado la tienen en cuenta.
A este respecto, Tucídides establece un contraste entre Pericles y sus sucesores. Alaba a Pericles por haber sabido mantener al pueblo en la vía de la razón, y censura a sus sucesores que, por el contrario, le siguieron y le adularon. De todas formas parece obvio que el pueblo sea insensato.
Pericles, dice Tucídides, tenía bien controlada a la turba y, «en lugar de dejarse dirigir por ella, él la dirigía», «no hablaba para halagar». Antes al contrario: «cada vez que les veía dejarse llevar inoportunamente a hacer alguna insolente confianza, les hacía reaccionar con sus palabras inspirándoles temor; y si experimentaban algún pavor irracional, les devolvía la confianza». Todo esto viene a demostrar el carácter irracional de las reacciones populares, siempre sentimentales y excesivas. Ya encontramos aquí la insolencia denunciada por Heródoto. Pero el término —que es hybrisha tomado un cariz netamente político: es la confianza insolente de las ambiciones mal calculadas (desemboca en la nemesis, que es el desastre). Por otra parte, el carácter irracional de esta hybris hace que se complemente con un desánimo no menos ilegítimo. El papel del jefe consiste en corregir tales impulsos.
En caso de que no tenga la suficiente autoridad personal para, sin perder su crédito, oponerse a esas tendencias del pueblo, el jefe se ve forzado a hablar en el sentido en que lo desee la pasión popular del momento. Y Tucídides describe este fenómeno a propósito de los sucesores de Pericles: «Por el contrario, los hombres que vinieron después eran. en sí, más iguales entre sí, y cada uno de ellos aspiraba a ocupar el primer puesto: buscaron, pues, halagar al pueblo del que dejaron dependiera la marcha de los asuntos. De ello resultaron todas las faltas que cabe esperar de una ciudad importante colocada al frente de un imperio, y. entre otras, la expedición de Sicilia». La palabra «halagar» indica, de paso, la carga afectiva de las orientaciones populares; y ese carácter afectivo explica los errores políticos.
Ese texto tan importante es ya significativo: tiene un alcance aun mayor si se le compara con el resto de la obra. Vemos entonces que el proceso que aquí se señala, en términos claros, lo tenemos en cada circunstancia del relato, y que los términos de Tucídides, elegidos con rigor, permiten reconocer, en el seno mismo de la acción, el papel desempeñado por la ceguera popular.
Todo el libro II ilustra la forma en que Pericles lucha contra la doble tentación que impulsa y mueve al pueblo, primero a ir al combate, luego a querer abandonar la guerra. Iniciar el combate por tierra era, en efecto, una grave imprudencia para Atenas; y ya Pericles había explicado por qué. Pero, cuando se padece una invasión, la tentación de librar batalla puede llegar a ser bastante fuerte. El rey de Esparta, Arquidamos, contaba con ello. Anuncia, desde un principio, que, en cuanto empiece el saqueo del Ática, el pueblo, enfurecido, no soportará la táctica pasiva de Pericles y querrá, a pesar de sus consejos, iniciar un combate desigual. De hecho, pronto se ve nacer aquel furor; y recuerda Tucídides que cabía esperarlo porque era «natural». Entonces Pericles, estimando que el pueblo se apartaba del punto de vista más válido, decide no convocarle «ni a la asamblea ni a cualquier otra reunión, para evitar las faltas que se cometerían en ese momento si la cólera les guiaba más que la razón» (22,1: orge-gnôme). De este modo se domina una primera tentación.
Entonces los males de la guerra se intensifican y, además, sobreviene una epidemia de peste: el pueblo, desanimado, está dispuesto a renunciar. Está resentido contra Pericles; está resentido contra la guerra. Ante esta nueva reacción afectiva, Pericles cambia de táctica: «Al verles considerar con acritud su situación y hacer exactamente todo aquello que él, en su interior, esperaba que hiciesen, reunió una asamblea... Quería tranquilizarles y apartar de su mente toda irritación (orge), para orientarles hacia un talante más conciliador y más confiado». Les alecciona entonces —lección que de momento no les basta— pero que terminará por dar sus frutos.
El marco es, pues, exactamente el mismo en ambos casos; y la semejanza de los términos ayuda a conocer su forma.
Por el contrario, la actitud de los sucesores de Pericles consiste en inclinarse siempre en el sentido de los deseos populares.
El demagogo Cleonte nos da la primera prueba, en las dos ocasiones en que Tucídides le trae a escena.
Interviene una primera vez para apoyar la decisión tomada por Atenas de dar muerte a todos los hombres de Mitilene, cuando esta ciudad es tomada tras su defección. Tucídides declara que la decisión se tomó «bajo el efecto de la cólera» (III, 36, 2: orge); luego los atenienses reflexionaron y sopesaron la gravedad de semejante medida: quisieron volver sobre su decisión. Cleonte, que la había apoyado en un principio, tomó la palabra para impedir que se modificara. Era, dice Tucídides, «el más violento de los ciudadanos y, con mucho, el más escuchado por el pueblo». Sin embargo, esta vez fracasa: el pueblo escucha a Diódoto, que recomienda «las decisiones prudentes» e invita a los atenienses a que tengan en cuenta su verdadero interés, que es el que obtendrán a largo plazo. Pero la política de terror preconizada por Cleonte se siguió, en realidad, más adelante; y resultará ser ineficaz para prevenir las defecciones, igual que lo había previsto Diódoto.
En la segunda ocasión, el asunto de Pilos, Cleonte, tuvo éxito. Pero Tucídides indica claramente que su política coincidía con los deseos más insensatos del pueblo. Los atenienses habían conseguido una victoria en la que el azar les había ayudado mucho. Se habían apoderado de cierto número de espartanos; y, de pronto, Esparta estaba dispuesta a negociar. Tucídides, en esa ocasión, pone en boca de sus embajadores un discurso que constituye un ofrecimiento de reconciliación. Exhortan a Atenas a que no se deje exaltar por la buena suerte y a que firmen una paz antes de que venga a decepcionarles algo irremediable que pueda envenenar la situación. Se remiten entonces a la experiencia de tentaciones insensatas: «Evitaréis de ese modo la suerte de los hombres, a los que les sobreviene una dicha sin que tengan costumbre de ella: la esperanza les hace siempre aspirar a algo más, porque ya en una ocasión les sonrió la fortuna de forma inesperada; pero aquellos que han conocido más vicisitudes, malas o buenas, tienen que desconfiar más del éxito, en justicia».
Pero ¿qué es lo que ocurre? Tucídides no nos brinda ningún discurso en respuesta al de los embajadores lacedemonios. Sino que empieza por describir la tentación popular; y ésta coincide rigurosamente con aquello contra lo que le ponían en guardia a Atenas los embajadores: «Los atenienses, ahora que tenían a los hombres en la isla, pensaban que la tregua la tenían definitivamente conseguida, para concluirla en el momento en que ellos quisieran, y aspiraban a más». La mención al papel que desempeñó Cleonte viene a continuación. Él es quien «más les empujaba en ese sentido». El verbo utilizado es el que designa normalmente el hecho de fomentar una tendencia ya natural y viva. El capricho del pueblo es, por lo tanto, decisivo.
Asimismo, algo más tarde, Cleonte insiste para que se envíen refuerzos a Pilos. Pero ¿por qué? El texto dice muy claramente que porque tal es el deseo del pueblo: «Dio otro consejo a los atenienses, a los que veía ya psicológicamente más inclinados a hacer una expedición». El demagogo no conduce al pueblo, le sigue.
Ahora bien, aunque ese rechazar la paz y enviar refuerzos se vean coronados por el éxito —que Tucídides juzgaba imprevisible—, ese deseo era insensato. Más tarde lamentarían los atenienses no haber concluido la paz tras su victoria; pero el discurso de los embajadores sugiere que más hubiera valido pactar antes; y la paz, que se terminó por firmar, resultó en verdad precaria.
Después de Cleonte vino Alcibíades. Él también tuvo que evitar primero un acuerdo, que proponían los embajadores lacedemonios. En el relato de Tucídides le vemos obrar con astucia. Les invita a que no digan la verdad al pueblo. A pesar de ello, como Cleonte, empieza por fracasar. Pero el pueblo monta «en cólera» (V, 46, 5: orge) ante la primera dificultad, y Alcibíades la aprovecha para hacer que se acepte su política.
Sin embargo, la gran empresa a la que se lanzó Alcibíades fue la expedición de Sicilia.
Pero desde un principio, una vez más, Tucídides habla de los sentimientos del pueblo y de su ignorancia: «La mayoría de los atenienses no tenían idea de las dimensiones de ese país ni del número de sus habitantes, griegos y bárbaros; y no se daban cuenta de que provocaban una guerra apenas inferior a la guerra del Peloponeso». Los atenienses no lo sabían, pero, según la expresión de Tucídides, «ardían en deseos de salir a campaña» y «su motivo más auténtico era el ansia de someter toda la isla». No se puede dejar de completar ese firme aunque sobrio veredicto evocando las escenas que más tarde describiría Plutarco: «Los jóvenes en las palestras y los hombres de edad, sentados en las tiendas y las exedras, dibujaban en el suelo el mapa de Sicilia y los contornos del mar que la baña, con los puertos y lugares de la isla que miran hacia Libia. Porque no consideraban a Sicilia como el trofeo de guerra, sino como base de operaciones de donde partirían a combatir contra los cartagineses y someter al mismo tiempo a Libia y al mar hasta las columnas de Hércules». Sea como fuere, y volviendo al relato de Tucídides. los atenienses, dominados por estos deseos, envían emisarios a que se informen; y «fiándose de informaciones seductoras, pero poco verídicas», que reciben (tras varios subterfugios que el austero Tucídides no deja de recoger expresamente), decretan el envío de una flota.
El asunto parece, pues, decidido. Ahora bien, ningún hombre de Estado ha tomado todavía, en la obra, la palabra, ni en pro ni en contra. Pero, cuatro días después, una nueva asamblea ha de fijar los medios materiales con destino a la expedición: es entonces cuando, tras la decisión popular, Tucídides presenta un debate, en el que intervienen sucesivamente Nicias, que quiere se abandone el proyecto, y Alcibíades, que quiere que se prosiga con él.
No nos sorprende, pues, ver que el papel que desempeña Alcibíades en este asunto se describe con la introducción del mismo verbo que servía para describir la acción de Cleonte: Alcibíades «arrastraba» a los atenienses en el sentido de sus deseos.
Eso es precisamente lo que hace su fuerza. Y Tucídides lo subraya describiendo el efecto producido por su discurso; porque dice: «Los atenienses tenían mucho mayor ardor por la expedición que anteriormente». Por eso, Nicias no se atreve a declararse en contra: «Puesto que os veo, atenienses, pese a lo que se diga, llenos de ardor para realizar la expedición...» A pesar de todo, lo que dice sobre la amplitud del esfuerzo que habrá que hacer nada les hace cambiar: ¡choca contra el «deseo» del pueblo I La palabra la destaca incluso Tucídides al utilizar, en lugar de un sustantivo, un giro extraño que cumple mejor con el móvil: un participio neutro sustantivado que habla del «elemento de deseo, en ellos». Ese término revelador precede por poco al famoso erôs, que ya mencionábamos antes, que, en ese momento «se apodera de todos por igual».
La expedición de Sicilia habría de ser un desastre, y en gran parte por las razones aducidas por Nicias. Pero no se podía insistir mejor que como lo hizo Tucídides sobre la responsabilidad directa que recaía en los deseos populares: Alcibíades no hizo sino seguir por ambición personal la vía abierta por esos deseos.
Por otra parte, los atenienses se mostrarían tan inconsecuentes en su actitud respecto a Alcibíades y a la expedición como se habían mostrado respecto a Pericles al principio de la guerra. No bien había partido la expedición cuando estalló un escándalo, con la mutilación de los Hermes y la parodia de los Misterios; el pueblo creyó que se trataba de una conjuración; y una vez más cundió la ira (VI, 60, 2: el verbo es el correspondiente al sustantivo orge). Entonces, dice Tucídices, «se producía un recrudecimiento, cada vez mayor del salvajismo, en los espíritus, de celo para detener a más gente». Como Alcibíades se vio envuelto en el asunto, los atenienses «tomaban las cosas por las malas»: se mandó llamar a Alcibíades, que estaba en Sicilia, y que, al enterarse, se pasó al enemigo. Esa decisión es la que, según Tucídides, «no tardó en perder a la ciudad».
Ya se dibujan las convulsiones que habían de llevar a Atenas a la guerra civil. Dando un hábil cambio, el hombre que había seguido a la turba cuando su propia ambición coincidía con los deseos populares, supo entonces evitar lo peor. En un momento en que la oligarquía se había instalado en Atenas, mientras que el ejército acantonado en Samos permanecía fiel a la democracia, ese ejército estuvo a punto de abandonar la guerra contra Esparta para volver a Atenas a luchar contra la oligarquía. Los soldados se hallaban en plena efervescencia. Les «sentaban muy mal las noticias». Y Alcibíades, que se encontraba en Samos, fue el único capaz de contener su ira. El comentario de Tucídides mide entonces el alcance y el sentido de su acción: «Y parece ser que Alcibíades, por vez primera en aquel momento, y mejor que nadie, le hizo un favor a la ciudad: mientras los atenienses de Samos aspiraban a marchar contra sus conciudadanos, lo cual, evidentemente, dejaba en manos del enemigo a Jonia y al Helesponto, él quería impedirlo. En esa circunstancia, en la que ningún otro hubiera sido capaz de contener a la muchedumbre, él supo al mismo tiempo hacer que se abandonara la operación y detener con hirientes palabras a aquellos que vertían contra los delegados rencores personales»: los dos verbos utilizados corresponden a los sustantivos horme y orge. El texto aporta, pues, una última confirmación de los peligros debidos a la afectividad popular.
De rechazo se comprende el carácter eminentemente intelectual de las cualidades que reclaman entonces, antes de Platón, hombres como Aristófanes o Eurípides. Ya no es solamente el «juicio» o la «inteligencia» lo que Tucídides alaba en los grandes políticos: esa inteligencia, en las últimas obras de Eurípides o de Aristófanes, se llama ya «razón» (nous), y es la cualidad de la cual espera la ciudad su salvación. Efectivamente, los atenienses siempre estaban en todo al acecho de la razón ; pero también en la experiencia cotidiana tenían motivos para suspirar por su presencia. La práctica de la democracia les había enseñado mucho: las decisiones de las asambleas, tomadas por lo general bajo las reacciones del momento, no obedecían nunca a una reflexión de conjunto y despertaban en los prudentes la nostalgia de la razón.
D) DE UN EXTREMO A OTRO: AMBICION E INERCIA
Los textos nos brindan la explicación del mal. Dejando aparte las diversas «cóleras» del pueblo contra políticos que esperaban demasiado de él. como Pericles, o que amenazaban su soberanía, como se creyó de Alcibíades en 415, y como fue el caso de los oligarcas de 411, esa serie de errores, debidos a la pasión popular y tan bien denunciados por Tucídides, permite en efecto definir su principio: la principal pasión del pueblo es una ambición demasiado confiada. El pueblo cree en las promesas vanas, no quiere paz, no tolera las rebeliones, y sueña con conquistas. Según la expresión varias veces repetida de Tucídides, «aspira a más». Ya en Heródoto se había dejado arrastrar a una empresa imprudente. Las represiones de la guerra del Peloponeso, el rechazo de la paz, el furor por conquistar Sicilia, obedecen a idénticas tendencias.
Esto pide un comentario. Hoy día es corriente considerar al pueblo como opuesto a las guerras y se suele atribuir su origen a los intereses privados de los comerciantes de cañones o de los políticos. Ya en Aristófanes encontramos algunos párrafos en este sentido. Pero la experiencia griega en su conjunto demuestra que no siempre ha sido así.
Los ciudadanos, incluso los más humildes, estaban orgullosos de las prerrogativas de su ciudad. Este rasgo existe aun hoy; pero el sentimiento del honor nacional era indudablemente más vivo en las pequeñas ciudades griegas, para las cuales los problemas económicos no tenían tanta importancia: las pasiones humanas varían también según las épocas. Y, sobre todo, la soberanía directa que ejercía el pueblo en Atenas hacía que ese sentimiento fuera más vivo y más personal. El pequeño tratado oligárquico Pseudo-Jenofonte no deja, por ejemplo, de enumerar todas las satisfacciones de amor propio que el pueblo ateniense obtenía de su dominio: si los juicios de los aliados no se celebraban en Atenas, solamente unos pocos ciudadanos se beneficiarían de las señales de respeto que esos aliados habían de multiplicar; por el contrario, con el sistema en vigor, esos aliados tenían que adular al pueblo, encargado de juzgarles; tenían que saludar a la gente y darle la mano... Pequeños homenajes y además grandes homenajes: siempre se trata de honores externos; y el sentimiento de importancia de esos hombres aflora siempre en Tucídides, en cuanto se habla de imperio. Por eso en nombre de esos honores reclama Pericles al pueblo un esfuerzo, cuando declara: «La ciudad saca de un imperio una parte de honores que os glorifica a todos: no os sustraigáis a los sacrificios si no renunciáis al mismo tiempo a ir en pos de los honores». No hay que extrañarse mucho de ver ese sentimiento confesado tan a las claras, sobre todo si se tiene en cuenta que, en el plano de las ideas, el dominio y la libertad no resultaban por entonces contradictorias: se quería la libertad de la ciudad, y no la de los pueblos; ahora bien, mandar sobre los demás no era más que la forma más completa de esa libertad nacional. Atenas era «la ciudad más libre» porque no tenía a nadie que le diera órdenes; y nadie podía darle órdenes porque tenía un imperio. El prestigio exterior no se encontraba fuera de lugar en los sentimientos de un pueblo amante de la libertad bajo todas sus formas. Ese concepto ingenuo no sería válido en nuestros días.
Sin embargo, ningún régimen logra renunciar a la idea de un poder que garantice su independencia. Y el peligro que se corre con esa independencia suele ser objeto de apreciaciones un tanto subjetivas. Atenas declaraba que su imperio había nacido partiendo de esa preocupación, y en eso tuvo numerosos seguidores.
Pero el pueblo ateniense tenía otras razones más para procurar lograr el imperio, aunque fuera por la guerra. Esas razones eran de orden económico.
La guerra arruinaba a los ricos y a sus propiedades campestres: nos lo dice Tucídides a propósito de los rencores engendrados contra Pericles. Arruinaba igualmente a los campesinos: Aristófanes no vacila en recordarlo, por ejemplo, en la Paz. Pero al bajo pueblo de la ciudad le resultaba provechosa, a causa del sistema de indemnizaciones. Tucídides lo explicó claramente a propósito de la expedición a Sicilia, indicando que la gran masa de los soldados quería partir «con la esperanza de traerse, de inmediato, dinero, y de lograr, además, para el Estado un poderío que le garantizase soldadas indefinidas». La guerra proporcionaba el sueldo del soldado; el imperio, el de los civiles.
El honor y el interés corrían, pues, parejos —sin contar un deseo más o menos justificado de seguridad—. Ahora bien, ésos son precisamente los tres sentimientos —honor, interés y temor— que en la obra de Tucídides explican la formación del imperio ateniense. Los tres eran queridos del pueblo: el honor y el interés contaban más para él que para los nobles o los ricos.
El deseo del pueblo, y también su interés, pueden adoptar una forma muy distinta. Lo vemos claramente en las modernas democracias. Pero la experiencia griega nos recuerda asimismo que esas disposiciones contrarias entrañan también un peligro. Porque todo cambió en el siglo IV; y los autores no dejaron de deplorar entonces esos deseos opuestos a los anteriores, pero igualmente poco razonables.
El ardor patriótico había decaído efectivamente con el imperio de Atenas. Pronto los atenienses tuvieron que recurrir para hacer la guerra a los ejércitos mercenarios y, como la ciudad ya no percibía el tributo de las ciudades sometidas, los ciudadanos ya no tuvieron interés, directo o indirecto, en combatir por ella. En cambio, en el siglo IV, Atenas, al mismo tiempo que creaba una retribución para la asistencia a las asambleas, restableció y aumentó la indemnización para los ciudadanos pobres, destinada a asegurar su participación en las fiestas. Era el «teórico» —de cuya gestión se encargó Eúbulo, el rival político de Demóstenes—. La paz pasó entonces a pagar tributo.
Se comprende que ese pueblo que se dejaba embriagar por las guerras y el poder, cediera a las tentaciones de la inacción.
Y ahora Demóstenes se lamenta, como antes Aristófanes y Tucídides, de la irresponsabilidad del pueblo. Describe, en términos tan severos como los suyos —y más hirientes, puesto que se dirige a la propia asamblea—, la forma en que el pueblo rechaza toda lucidez. Unas veces la gente se entrega «al placer de escuchar insultos, calumnias, befas», y ríe al oír los insultos de los vencidos. No son más serios que antes. Y siempre es el «placer» el que manda. También la adulación: «En las asambleas os deleitáis oyendo cómo os adulan con discursos que no pretenden sino complaceros, pero luego, cuando vienen los acontecimientos, es vuestra salvación la que está en peligro». Sólo que ahora, en lugar de ser la pasión, mandan la ligereza y la indiferencia: el pueblo se pone en manos de los políticos para todo, con tal de que se le permita seguir asistiendo al espectáculo: «Y vosotros que sois el pueblo, nerviosos, despojados de vuestro dinero, de vuestros aliados, reducidos a la condición de sirvientes, ciudadanos por añadidura, os conformáis con que se os reparta algo del fondo de los espectáculos, con que organicen una procesión a las Boedromías; por último, demostración de valor que sobrepasa a todo, les agradecéis que os den lo que es vuestro. En cuanto a ellos, tras haberos dejado encerrados en la ciudad (como el ganado), os llevan al comedero y os doman para convertiros en domésticos».
El resultado es doblemente irritante. En lo interior se falsea y traiciona el propio principio de la democracia; porque no hay auténtica libertad de palabra cuando el pueblo sólo quiere escuchar a quienes adulan sus deseos: «La auténtica libertad de palabra la habéis expulsado por completo de las deliberaciones». En cuanto a lo exterior, la ceguera y la falta de previsión dominan absolutamente. No hay plan de conjunto: «Hacéis en todo punto, al combatir a Filipo, lo que hacen los bárbaros que luchan a puñetazos. En cuanto uno de ellos recibe un golpe donde sea, se lleva la mano ; se le golpea en otro sitio, se lleva las manos adonde fue el golpe: en cuanto a parar golpes, a verlos venir, no sabe hacerlo, no se le ocurre.» En lugar de inquietarse ante una noticia alarmante, se prefiere ponerla en duda: «¿Y cuál es el resultado? Que en las asambleas os deleitáis escuchando cómo os adulan con discursos que no pretenden sino complaceros, pero luego, cuando vienen los acontecimientos, vuestra salvación es la que está en peligro.»
No cabe crítica más semejante a la que formulaba Tucídides para denunciar una política inversa.
La semejanza del análisis es incluso tan grande que podríamos preguntarnos si Demóstenes, de quien se dice que copió varias veces a mano el texto entero de Tucídides, no aprendió en el historiador a conocer mejor el peligro de la ceguera popular. Pero hay demasiados textos que se hacen eco de lo que aquí se ha dicho —textos de oradores, de historiadores, de filósofos— para que no veamos más bien en estos análisis semejantes la confirmación de un mal evidente en todo régimen democrático. El carácter inverso de las dos políticas engendradas por una misma ceguera no hace sino añadir una contraprueba a la prueba.
La lección del acontecimiento viene, por otra parte, a ratificar la doble condena expresada por ambos hombres: el gozo imperialista del pueblo había dado lugar a la derrota de Atenas, vencida por Esparta y por los griegos unidos: el gozo pacifista del pueblo en el siglo IV dio lugar a la derrota de Atenas vencida por Macedonia.
E) EL REINADO DE LOS ADULADORES
Ante esta ceguera popular, el único remedio que cabía era la existencia de jefes honrados y clarividentes, capaces de hacerse oír. Ese había sido el papel que desempeñara Pericles. Y el obstinado ardor de Demóstenes podía aspirar a la misma eficacia que la lucidez del Olímpico. Bien lo dijo Eurípides: «La muchedumbre es cosa temible, cuando sus jefes son perversos. Pero cuando los encuentra buenos, sus decisiones son siempre buenas». Pero desgraciadamente la democracia, en su principio, favorece la demagogia y fomenta la adulación. La palabra misma de «demagogo», que en su origen significaba «jefe del pueblo», tomó de ese modo, en el transcurso del siglo V, el sentido desfavorable que hoy tiene: la primera acepción sólo se conservó con correctivos, cuando se hablaba —pero pocas veces— de «buenos demagogos» o de «demagogos justos». Se hablaba más bien de demagogos a secas, es decir, de los malos. El mal que representaban lo analizó Tucídides y suscitó en los autores griegos una serie de quejas, cuyo número y semejanza resultan obsesivos.
El principio de esa demagogia lo definió Tucídides en el texto, en el que opone precisamente la firmeza de Pericles y las maniobras de sus sucesores: «Es que él tenía autoridad, gracias a la consideración de que gozaba y a las cualidades de su espíritu, y que además, ante el dinero, demostraba una pasmosa integridad: por eso tenía a la muchedumbre, aun libre, entre sus manos y, en lugar de dejarse dirigir por ella, él la dirigía; en efecto, como no debía sus medios a fuentes ilegítimas, nunca hablaba para complacer, y podía, antes al contrario, aprovechar la estima de las gentes para oponerse a su ira. En cualquier caso, cada vez que les veía entregarse inoportunamente a una insolente confianza, les golpeaba con sus palabras inspirándoles temor; y si sentían un pavor irracional, les devolvía la confianza. Bajo el nombre de democracia, era de hecho el primer ciudadano el que gobernaba. Por el contrario, los hombres que le sucedieron eran, en sí, más parecidos entre sí, y cada uno de ellos aspiraba a ese primer puesto; buscaron, pues, complacer al pueblo, de quien hicieron depender la gestión de los asuntos». La ambición necesita, por tanto, conciliarse las pasiones populares —de ahí viene todo el mal—. De hecho, Tucídides, a propósito de Cleonte, de Alcibíades o de los distintos políticos que se enfrentaron en el 411, no deja de subrayar con rigor el hecho de que su política sólo tendiera a satisfacer o su interés personal o su prestigio inmediato.
El teatro de Eurípides se hace eco de esos análisis: denuncia a su vez las ambiciones personales y la acción nefasta de los hombres de labia. En el debate de las Suplicantes, que opone tiranía y democracia, la inferioridad de esta última consiste precisamente en la existencia de los oradores, que, al dirigirse al pueblo, «le exaltan y le adulan y le arrastran en todos los sentidos, en su propio interés. Esos hacen hoy las delicias del pueblo, y su desgracia, mañana; luego, para disimular su error, calumnian sin tregua, esquivando así el castigo». Idéntica queja aparece a lo largo de todas las tragedias, incluso cuando el tema de las mismas no lo exige. Basta con que Ulises tenga labia para que el mensajero de Hécuba le llame «el ladino, el astuto hablador de seductor lenguaje, el adulador de las masas», o para que la propia Hécuba exclame en pleno drama: «¡Ingrata ralea la vuestra, vosotros cuyos discursos ambicionan el favor popular!». No es ni mucho menos la única que se permite tales observaciones. Eurípides está tan obsesionado con ese problema que su Orestes teme no el juicio de los dioses o el del Areópago, sino el de una asamblea popular. Pero razón tiene de tener miedo: Eurípides se encarga de que se relate entera la sesión de la asamblea en la que termina por imponerse la opinión del más violento: y aquí también interviene un comentario:
«Porque cuando la palabra agradable, unida a una mente insensata, convence a la turba, es un mal muy grave para la ciudad». En la obra, Menelao, el rey, no se atreve a intervenir contra el deseo del pueblo. En lfigenia en Aulide, Agamenón siente idénticos reparos y todos se lo reprochan. Más aduladores en tiempos de Cleonte, más violentos al final de la guerra, los demagogos siempre están presentes y desempeñan un nefasto papel.
La obra de Aristófanes es sin lugar a dudas aquella en la cual se critica con mayor virulencia ese papel —sobre todo en tiempos de ese Cleonte, pesadilla del poeta—. No hay cien versos, en sus primeras comedias, en donde no se repitan las palabras «adulación» y «calumnia». En lugar de hacer el recuento de esos términos, nos contentaremos con recordar la maravillosa escena de los Caballeros, en la que el anciano Demos se encuentra rodeado de dos demagogos (el paflagonio, es decir, Cleonte, y el vendedor de salchichas), que le asaltan con sus halagos. Declaran amarle, quererle: se jactan de las sumas que le han proporcionado: le ofrecen un cojín, zapatos, una túnica con mangas, una capa, un plato de ... salarios, ungüento, le prometen cebada y tortas: y el bueno de Demos está encantado. Porque, como dice el coro: «Oh Demos, ¡qué hermoso es tu imperio! Todos te temen como a un tirano. Pero no es difícil llevarte por donde se quiere: te gusta que te adulen y te engañen, siempre estás escuchando a los habladores con la boca abierta: y tu espíritu, sin salir de casa, viaja muy lejos».
La obra, naturalmente, no es antidemocrática; al final, Demos, rejuvenecido, recobra la lucidez: «¿Qué hacía yo antes de este día, dime? ¿Qué hombre era? —En primer lugar cuando alguien decía en la Asamblea: 'Demos, estoy enamorado de ti, te amo, eres mi única preocupación, velo sólo por tus intereses', con sólo utilizar ese preámbulo, batías las alas y alzabas los cuernos. —¿Yo? —A cambio de eso, te había embaucado y se había salido con la suya. —¿Qué dices? ¡Así es como me trataban y yo sin darme cuenta! —Es que, por Zeus, tus orejas se abrían como una sombrilla y luego se volvían a cerrar». Y concluye Demos: «Ya ves que me sonrojo de mis errores pasados».
Si la obra nos muestra así con este final en lo que puede y debe convertirse el pueblo, sin embargo, Demóstenes en el siglo IV sigue enseñándole la misma lección, en vano; también dice en qué pueden y deben convertirse los oradores. En cada uno de sus discursos podemos leer unas declaraciones en las que anuncia que va a hablar «no el sentido de lo agradable, sino buscando siempre lo mejor»: la fórmula no es un lugar común, sino una heroica respuesta al mal que la experiencia del siglo anterior había descubierto, sin corregirlo. Incluso tenemos aquí, por parte del orador, una actitud valerosa: «Aquel que por vuestro bien se opone muchas veces a vuestras voluntades, que en sus discursos no pretende nunca complaceros, sino siempre seros útil, ése es un hombre de corazón, ése es un buen ciudadano, y no esos que, para complaceros día tras día, han sacrificado los más grandes intereses de la República».
Esta larga serie de textos, elegidos entre un número infinitamente mayor, denuncia, pues, efectivamente un mal que permanece idéntico. Ese mal aparece tanto más cuanto que en Atenas la soberanía popular se ejercía de forma directa, a propósito de cada decisión ; pero la lección que se saca vale para cualquier democracia.
Los testimonios posteriores permiten conocer mejor en qué consiste exactamente esa «adulación» que se le hace al pueblo.
Puede ser una adulación pura y simple, que atribuye a Atenas y a su pueblo toda clase de méritos. Aristófanes se divierte presentándonosla, por ejemplo, en una escena de los Acarnienses: «Antaño los diputados de las ciudades confederadas, cuando os querían embaucar, os llamaban 'el pueblo coronado de violetas'; en cuanto oíais aquellas palabras, a causa de las 'coronas', os sentábais con el borde de las nalgas. Alguien, para halagar vuestra vanidad, hablaba de 'la brillante Atenas' y así obtenía todo lo que quería, gracias a la palabra brillante, ¡calificativo propio de las sardinas!». Así pues, existía esa adulación simple; y las distintas oraciones fúnebres en las que exaltan las virtudes y las glorias atenienses nos dan idea de esos elogios, que encontramos en numerosos discursos, políticos o judiciales, que evocan los esplendores del pasado.
Pero esa forma de adulación no era ni la más importante, ni la más hipócrita, ni la más peligrosa. Fue en parte por simplificar por lo que Aristófanes le da una forma tan cándida. En realidad, halagar al pueblo ha tenido siempre el mismo sentido: hacerles creer que lo que desea es posible, prometerle conquistas fáciles, si es que desea esas conquistas, prometerle una seguridad sin peligro, si no tiene ganas de combatir. Adular es complacer. Así se explica que Cleonte, el demagogo, pudiera, en Tucídides, hablar al pueblo con aquella severidad y dureza. Lo que no le impide empujar a ese pueblo a la represión que exigía su furor, luego a proseguir con la guerra deseable ante la esperanza del éxito.
Se puede halagar al pueblo con cifras, si esas cifras parecen promesas. También se puede halagar al pueblo con actos, procurándole satisfacciones inmediatas que comprometen el futuro. Halagar al pueblo es prometerle lo que desea, o incluso dárselo. Y la tentación de hacerlo es fuerte para cualquier hombre de Estado.
Tal es, pues, el peligro que se desprende de estos análisis griegos. Poco a poco se ha ido definiendo, a lo largo del siglo v y a través de una parte del IV, el mal fundamental que era la ceguera popular. Han determinado sus causas, formas, efectos, y de ese modo han planteado el problema de manera tan brillante que la reflexión política no podía ignorarlo ya, sino que tenía que indagar la posibilidad de encontrarle una solución o sacar consecuencias de él.
INDICE
PRELIMINAR
INTRODUCCION. LA DEMOCRACIA ATENIENSE
l. NACIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN ATENAS
2. UNA DEMOCRACIA DIRECTA
3. PROBLEMAS PROPIOS DE ESA DEMOCRACIA
a) Los marcos de la vida política
b) ¿Elección o sorteo?
e) Remuneración de las actividades públicas
LA CEGUERA POPULAR
l. EL DESCUBRIMIENTO DEL MAL
a) Ignorancia e incompetencia
b) El peligro de encontrarse reunidos
e) Las pasiones populares en la historia ateniense
d) De un extremo a otro: ambición e inercia
e) El reinado de los aduladores
2. REMEDIOS PROPUESTOS
a) La vía de las reformas
1) El principio de las dos igualdades
2) Constituciones moderadas
3) ¿Dónde encontrar a los «mejores»?
b) Platón : El «verdadero arte político»
1) Los filósofos en la república
2) El «arte real» en el «Político»
c) Aristóteles y la competencia del pueblo
d) El sentido de la aventura ateniense
LA ANARQUIA DEMOCRATICA
a) La indisciplina militar
1. LA CRISIS DEL SIGLO V
a) Primero avisos
b) Hombres nuevos y formas nuevas
c) La guerra, fuente de desorden
d) Los sofistas y el desprecio de las leyes
e) Democracia y anarquía
f) Inquietud
g) La anarquía democrática y el pueblo
2. EL DESORDEN DEL SIGLO IV
a) El testimonio de Lisias
b) Demóstenes o la ley burlada
c) Procesos y procedimientos
d) Leyes y decretos
3. EL DESORDEN Y LOS FILÓSOFOS
a) La severidad de Platón
b) Platón contra la anarquía política
c) Platón contra la anarquía moral
d) Platón y las crisis de los valores
e) Isócrates y el orden moral
f) Aristóteles y los remedios políticos
g) De la anarquía a la tiranía
III. PARTIDO Y PATRIA
a) El problema de la unidad
1. LA AVENTURA DEL SIGLO V
a) El testimonio de la tragedia
1) Esquilo y la unidad de la ciudad
2) Eurípides y la tiranía popular
3) Eurípides y la ciudad dividida
b) Tucídides y la ciudad dividida
1) Malestar e incertidumbre
c) La nostalgia de una ciudad unidad
1) La idea aparece fuera de Atenas
2) La idea se extiende en Atenas
3) La idea triunfa en el 404
2. TRASPOSICIÓN A LAS DOCTRINAS
a) Los reformadores
b) Platón o la unidad a toda costa
c) Platón en busca de una armonía
d) Aristóteles o el arte de mezclar
1) Unidad y diversidad
2) El interés común
3) El régimen bueno
4) La clase media
5) Una política de equilibrio
CONCLUSION. DEMOCRACIA Y EDUCACION
CUADRO CRONOLOGICO
