1996 Alcibíades o el peligro de la ambición. Jacqueline De Romilly.
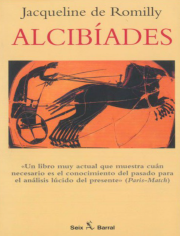 Alcibíades encarna el imperialismo ateniense en su forma extrema y conquistadora, y en las imprudencias que provocaron su caída. […] Alcibíades es la figura que antepone la ambición personal al interés común. En esto es exponente del análisis de Tucídides que muestra cómo los sucesores de Pericles, incapaces de imponerse por méritos como hiciera él, se vieron reducidos a la necesidad de halagar al pueblo y recurrir a las intrigas personales, nefastas para la colectividad. Así pues, toda reflexión sobre los problemas de la democracia en general gana con el examen de las rocambolescas aventuras de Alcibíades, que iluminan los análisis de Tucídides y de los filósofos del siglo IV. […] En la vida de Alcibíades encontramos ambición y lucha por el poder; encontramos victorias deportivas que tanto contribuyen a la popularidad de los campeones, pero que acarrean procesos de índole financiera. Encontramos «casos» en los que, de la noche a la mañana, aparecen comprometidos todos los grandes. Encontramos virajes de la opinión pública en uno u otro sentido.
Alcibíades encarna el imperialismo ateniense en su forma extrema y conquistadora, y en las imprudencias que provocaron su caída. […] Alcibíades es la figura que antepone la ambición personal al interés común. En esto es exponente del análisis de Tucídides que muestra cómo los sucesores de Pericles, incapaces de imponerse por méritos como hiciera él, se vieron reducidos a la necesidad de halagar al pueblo y recurrir a las intrigas personales, nefastas para la colectividad. Así pues, toda reflexión sobre los problemas de la democracia en general gana con el examen de las rocambolescas aventuras de Alcibíades, que iluminan los análisis de Tucídides y de los filósofos del siglo IV. […] En la vida de Alcibíades encontramos ambición y lucha por el poder; encontramos victorias deportivas que tanto contribuyen a la popularidad de los campeones, pero que acarrean procesos de índole financiera. Encontramos «casos» en los que, de la noche a la mañana, aparecen comprometidos todos los grandes. Encontramos virajes de la opinión pública en uno u otro sentido.
Alcibíades ha llegado hasta nuestro tiempo tanto por el camino de la Historia como por el de los textos literarios, y ha podido beneficiarse de todos los retornos que se han hecho hacia una y otra fuente.
Hemos encontrado, como epílogo a su muerte, los honores que hizo rendirle en su tumba el emperador Adriano, y que nada tienen de sorprendente, pues Adriano era muy amante de las letras griegas. Por lo demás, tampoco es de extrañar que los latinos cultos conocieran a Alcibíades. Leían a Platón y a los historiadores griegos y, después, a Plutarco. Cicerón se refiere con frecuencia a nuestro héroe; y, para no hablar de Cornelio Nepote, al que hemos citado más de una vez, podemos decir que aparece en los escritos de todos los eruditos de la época imperial: Valerio Máximo, Frontino, Justino...
¿Y después? Después cae el pesado silencio de la Edad Media, y no se vuelve a hablar de Alcibíades hasta que resurgen las letras griegas.
En el siglo XV, un extraño testimonio nos permite hacernos una idea del olvido que pesaba sobre estos nombres y estos hechos: Villon, en la Ballade des dames du temps jadis, incluye entre los nombres de cortesanas célebres el de una tal Arquepiada, en la que los especialistas coinciden en identificar (horresco referens!) un recuerdo deformado, tanto en el nombre como en el sexo, de aquel que figuró entre los hombres ilustres de Plutarco o de Cornelio Nepote. ¿Tienen razón los especialistas? ¿Será posible? El solo hecho de que se admita semejante hipótesis da idea de la distancia que habría que recorrer para que Alcibíades volviera a ser conocido.
El camino se anduvo con rapidez, gracias al Renacimiento, y, sólo un siglo después, vemos cómo Montaigne cita en sus Ensayos a Alcibíades unas quince veces con todo detalle. Conoce las anécdotas y los escándalos que cuenta Platón. Comenta la belleza de Alcibíades y su pronunciación afectada. Se muestra familiarizado con los hechos que se evocan en El Banquete de Platón y otras fuentes relacionadas con Sócrates. En conjunto, el personaje le merece simpatía. Incluso sorprende un poco ver hasta dónde le lleva a veces esta simpatía: en el ensayo II, 36, en el que Montaigne evoca a los grandes hombres, se lee: «Para un hombre no santo pero galante [...] la vida más rica que pueda darse entre los mortales, como suele decirse, la compuesta por las más ricas y deseables partes es, en suma, la de Alcibíades, a mi entender.» ¿Cómo? ¿Un hombre que traicionó a su patria, que fue dos veces proscrito y que murió asesinado sin que nadie le ayudara? Esta declaración es casi tan desconcertante como la curiosa metamorfosis que, según los estudiosos, transforma al personaje en la Arquepiada de Villon. ¿Se deja arrastrar Montaigne por la brillantez de los textos de Platón? ¿Se ha dejado seducir por ciertas evocaciones de Plutarco? Lo cierto es que no se guía ni por un conocimiento muy sólido de la historia ni por los análisis de Tucídides.
Otra sorpresa cuando, en el siglo siguiente, en 1685, Campistron nos presenta a Alcibíades como personaje de tragedia. La obra lleva su nombre y en ella se ve morir a Alcibíades, no abandonado en una remota aldea de la Alta Frigia sino en la corte de Persia, en presencia del Rey y del sátrapa, y de dos mujeres, las dos, enamoradas de él. También él está enamorado, ¿cómo no había de estarlo, en una obra de finales del siglo XVII? Ama en secreto a la hija del Rey. Además, no tiene nada de traidor: se niega a asumir el mando de los ejércitos persas por fidelidad a Grecia. Tiene, sí, la seducción y el arrojo que le conocemos. Y está exiliado. Pero aquí termina la semejanza. El resto es fruto de la imaginación del autor, alimentada por la lectura de Plutarco y el recuerdo de Temístocles.
No obstante, el conocimiento de la Historia progresa. En el siglo siguiente, autores como Kably, el abate Barthélemy o Rollin mencionan con soltura a Alcibíades en el contexto de la historia griega. La erudición gana en precisión; se clasifican las fuentes y se sitúan los hechos. Ello no quiere decir que sean conocidos de todos. Si consultamos los manuales, o los testimonios fortuitos, comprobamos que, en general, se conoce mal a Alcibíades y se le condena con precipitación. No se retiene de él más que su intervención en la mutilación de los Hermes, que se funda en una mala interpretación, o el caso del perro al que le corta el rabo, del que muchos ignoran el significado real y alarmante. Si algo más se sabe es que fue un hombre singular, con un destino excepcional, que tuvo altibajos, grandes glorias y grandes desastres, aunque no se acaba de comprender cómo ni por qué se encadenan aquéllas con éstos.
Ahora bien, esta concatenación y sus causas tienen hoy para nosotros un significado especial y merecen ser meditadas. He insistido en ellas y con ellas deseo terminar.
Yo, al igual que todo el mundo, soy consciente del carácter excepcional del personaje y del destino de Alcibíades. Y confieso que hubiera disfrutado menos escribiendo este libro si las locas aventuras del personaje, sus éxitos, sus audacias y las dramáticas peripecias de su vida no me hubieran asombrado y encandilado a cada paso, a pesar de conocer de antemano el desarrollo y el desenlace. Un contemporáneo de Alcibíades dijo que Grecia no hubiera podido soportar dos Alcibíades. Pero es que no podía haber dos Alcibíades: en el bien y en el mal es único, y también lo es su vida.
Pero yo, ante todo, soy lectora de Tucídides y me atengo al rigor de sus análisis. Por otra parte, escribo este libro en un momento en que nuestra democracia tiene que hacer frente, día tras día, a multitud de crisis y problemas, y sentimos la urgente necesidad de comprenderlos, con el fin de salir de ellos lo mejor posible. Evidentemente, con semejante bagaje de lecturas y en semejante ambiente intelectual, yo no podía limitarme a evocar este destino excepcional sin ser sensible a las analogías y a las reflexiones que nos sugiere el destino de este hombre.
Porque los puntos de coincidencia no escasean: página tras página, me parecía que cada detalle me hacía una seña y me hablaba, más o menos claramente, de nuestro tiempo; y página tras página, a la luz de las reflexiones de Tucídides, me parecía ver abrirse perspectivas generales que también nos afectaban.
En otra época, incluso reciente, este paralelismo y estas perspectivas sin duda se me hubieran aparecido con otro orden de importancia.
Por ejemplo, estoy segura de que, hace cincuenta años, cuando escribí una tesis sobre Tucídides y el imperialismo ateniense y la guerra contra Hitler convulsionaba a toda Europa y el norte de África, lo más llamativo, a mis ojos, en la vida de Alcibíades hubiera sido su manera de identificarse con el imperialismo de Atenas y, gracias a Tucídides, la posteridad ha podido identificarlo con el imperialismo en general. Me hubiera impresionado su deseo de intervenir hasta en el Peloponeso y la audacia de la expedición a Sicilia y del gran proyecto que se esconde en este primer deseo de conquista. Hubiera admirado la forma en que van desencadenándose las fuerzas que impulsan al poderoso siempre a nuevas conquistas, puesto que debe hacer frente a enemigos más numerosos; y hubiera apreciado el ejemplo de esta expedición que constituye el principio del desastre final; porque, al fin, todos se unen contra el conquistador. Por lo tanto, hubiera reparado en la manera en que Tucídides marca diferencias entre este imperialismo de Alcibíades y el más moderado y prudente que encarnaba Pericles. Hubiera subrayado la forma en que, como permiten prever los análisis de Tucídides, pronto se hizo la unión contra Atenas, primero en Sicilia y, después, en Jonia y en casi todo el mundo griego. Y me hubiera admirado ver cómo, al cabo de los años, también los conquistadores hitlerianos calculaban mal sus fuerzas y acababan en un desastre parecido.
No hay, desde luego, parecido alguno entre Alcibíades y Hitler; pero la lección que los propios griegos extrajeron de la historia de Alcibíades hubiera podido aplicarse a una experiencia muy distinta.
En un ámbito más general, sin duda, yo hubiera advertido en estos acontecimientos el encadenamiento entre hybris y némesis. Y, sobre todo, hubiera podido felicitarme de ver nacer, a propósito del imperialismo y a propósito de Alcibíades, la idea de la importancia de la opinión.
Esta idea se desprende, como en negativo, de la obra de Tucídides. Algunos de sus oradores se atreven a decir a los atenienses: «¿No vais a alienaros la buena disposición de las ciudades, al conduciros de este modo?» Otros apuntan que habría que apoyarse en lo que resta de esta buena disposición. La palabra griega es eúnoia. E Isócrates, a principios del siglo siguiente, construye toda una teoría de la eúnoia, que hay que saber granjearse en política exterior, en política interna, o en la actividad de orador.
Alcibíades, con su política imperialista, contribuyó a hacer perder a los atenienses este bien; y prueba de ello es la reacción de las ciudades de Sicilia. Pero, al mismo tiempo, Alcibíades, con sus insolencias y provocaciones, se alienó el apoyo de una parte de la ciudad, se creó enemigos, y estos enemigos acabaron con él.
Tucídides lo dice claramente: las insolencias de su vida privada repercutieron en su carrera política: «Como no podían soportar su manera de obrar en lo privado, no tardaron en perder la ciudad confiando a otros sus asuntos.»
Alcibíades, que tan bien sabía seducir cuando se lo proponía, al principio, no supo ganarse la confianza de quienes, al fin, dependería su suerte. Así se demuestra cómo, según Isócrates, la moral puede resultar beneficiosa.
Hoy, en este campo de la política exterior, quizá fuéramos más sensibles al drama de estos conflictos entre ciudades griegas que arbitraba con dureza el oro asiático.
También esta experiencia fue cruel para los griegos. Pero, como les ocurrió tantas otras veces, no dejó de resultar fecunda. Porque comprendieron que era una locura que ciudades tan próximas por la cultura guerrearan unas contra otras. Alcibíades había intervenido en los conflictos, los había avivado y exacerbado e, indirectamente, fueron la causa de su perdición. Pero ya en vida de Alcibíades se detectan entre los griegos reacciones contra estos pactos con los bárbaros. Y, varios años después, a comienzos del siglo IV, se alzarán voces para reclamar la unión y la formación de un bloque de griegos frente a aquellos bárbaros excesivamente poderosos: Gorgias, Lisias e Isócrates apoyan el programa y batallan por él. Se crean federaciones y confederaciones. Nosotros, que estamos creando a Europa, ¿no veremos en el escándalo de los últimos años de Alcibíades y en sus intrigas con los sátrapas, el revulsivo que nos haga reaccionar y enmendarnos?
La lección es que no hay que hacer ni lo del Alcibíades imperialista de la primera época ni lo del pedigüeño de las cortes bárbaras que unas veces le hace el juego a una ciudad griega y otras, a la rival. Los actos de Alcibíades invitan aún hoy a un planteamiento de principios.
Pero esta relación de Alcibíades con la creación de Europa es sólo indirecta y sobreañadida: hoy, al contemplar su vida, lo que nos impresiona y estremece es la crisis de la democracia. Aquí los paralelismos saltan a la vista y nos sorprenden a cada paso.
Están, en primer lugar, las rivalidades entre los hombres, que acaban por paralizar al Estado. El conflicto está en Nicias contra Alcibíades, por más que, en general, sus ideas sean las mismas y únicamente difieran en política exterior. El pueblo se inclina por uno o por otro según los casos. El primer inconveniente de esta situación es que condiciona y malogra el resultado de cada actuación. El segundo, que da lugar a presiones, triquiñuelas y golpes bajos. Hasta el ostracismo, inventado, por lo menos en parte, para evitar tales enfrentamientos, es instrumentalizado con maniobras y alianzas de un día. La ambición, cuando quiere imponerse, no repara en medios y se aprovecha hasta de los resortes que deberían atajarla.
Porque de esto se trata: de la ambición personal, del individualismo, del ansia de poder. Los atenienses desconfiaban de Alcibíades porque sospechaban que aspiraba a la tiranía; pero la ambición, como sabe todo el mundo, también puede obrar en el seno de las instituciones democráticas y causar tanto daño como la misma tiranía.
Y es que estas ambiciones individualistas acarrean no sólo la demagogia sino también, llevadas al extremo, la provocación y el recurso a cualquier golpe bajo.
Por este camino se llega a los «casos», de los que también nuestra época está bien surtida.
En torno a Alcibíades, los hay para todos los gustos.
El afán por la ostentación, íntimamente ligado al ansia de poder, le hace gastar dinero para conseguir glorias deportivas que atraigan la atención general, como así ocurre, en efecto. Pero las adquisiciones hechas con este fin se sufragaron de modo dudoso y acarrearon procesos que duraron mucho tiempo. Estas cosas ocurren cuando la ambición va acompañada de audacia y no conoce límites ni escrúpulos. Pero también es señal de que algo falla en la democracia.
Y luego ocurre que, con motivo de un escándalo cualquiera, los «casos» se multiplican. Se acusa. Se denuncia. Se encarcela. El vendaval del pánico troncha carreras. De él fue víctima Alcibíades. Y, probablemente, este hombre, al que tantas cosas podían reprochársele, fue destruido por la imputación de unos hechos de los que hubiera podido justificarse.
El clima de la democracia es proclive a las suspicacias, y las pasiones se encrespan con facilidad: «Aspira a la tiranía», dicen los enemigos de Alcibíades, como hoy se dice: «Eso es fascismo.» En ambos casos se habla de conjura contra el Estado. Y entonces el miedo hace que la pugna degenere en drama.
A partir de este momento, la senda de la justicia y la de la política se cruzan. En Atenas los cruces eran casi constantes: en la Asamblea y en los tribunales de justicia votaba el mismo pueblo. En ocasiones, la Asamblea tenía también poderes de tribunal de justicia. Entre nosotros, por el contrario, la justicia es una esfera independiente, y todo el mundo repite que debe seguir siéndolo a toda costa. Pero la prensa hace de enlace entre la justicia y la opinión. Y no se repetiría tanto que la justicia debe ser independiente si no existiera la impresión de que, en la práctica, a menudo hay enojosas interferencias. Entre las personas que hoy son objeto de investigación, ¿cuántas no se sentirán pilladas en una trampa como Alcibíades?
Por supuesto, no hay que forzar las similitudes. Las dos épocas que yo comparo no tienen la exclusiva de los «casos». La Roma de Cicerón es pródiga en procesos que hablan de prevaricación y corruptelas. Y, en la Europa actual, nuestro país no tiene la exclusiva de los «casos» de corrupción.
No obstante, ¿cómo no sentir un pequeño sobresalto de sorpresa ante estas similitudes? ¿Y cómo no hacernos preguntas?
Por ejemplo, ya se trate de la Grecia de antaño o de la Francia de hoy, no podemos sustraernos a la impresión de que este fenómeno tiende a agravarse. Tucídides dice que estas ambiciones rivales aparecieron después de Pericles, y afirma que se debían a que ninguno de los jefes del pueblo destacaba netamente por su superioridad. ¿Puede valer esta explicación para nuestros días? En Francia, aunque en el pasado de la democracia ha habido grandes escándalos, incluso con muertes, es poco probable que pueda encontrarse fácilmente un período en el que haya prosperado como ahora esta costumbre de perseguir a los políticos por malversación y encarcelarlos a bombo y platillo. ¿Es porque, como ocurría en Atenas, la lucha entre los jefes políticos no deja a un vencedor claro? La explicación no parece pertinente, por lo menos de forma directa. Pero la lucha entre los partidos, o entre los hombres, oficialmente lícita, cuesta dinero e incita a las imprudencias: ¿no es, pues, el mismo principio, planteado en términos de grupos y de economía?
